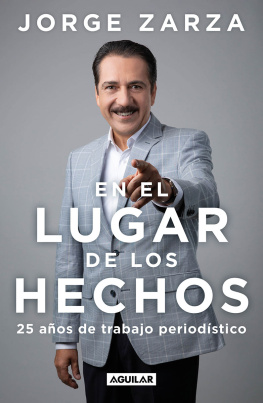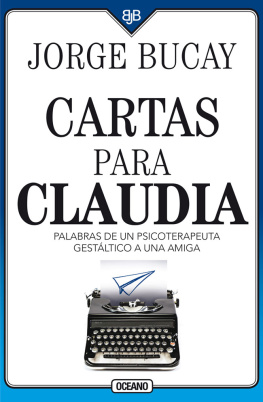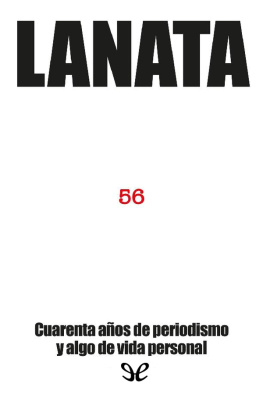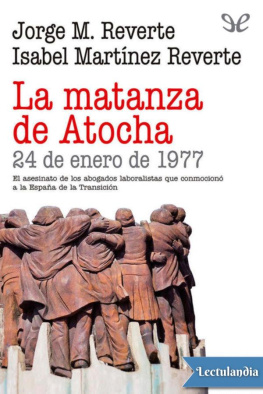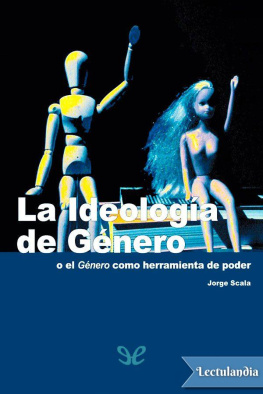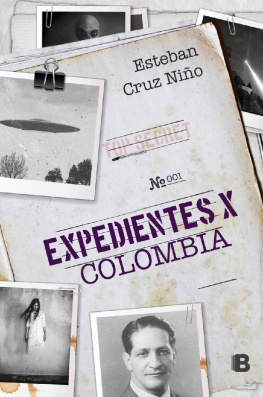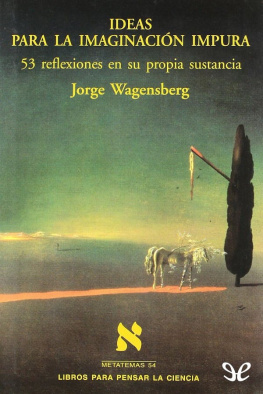17. Encuentros con Eduardo Frei
(1995-1996)
Confesiones de Cabro Chico
ENTRÉ A TRABAJAR A TELEVISA EN 1992 con José Antonio Pérez Stuart, uno de los periodistas más influyentes en materia de economía y finanzas, pero dos años después el proyecto llegó a su fin.
En 1994 se firmó el TLC, mataron a Colosio, surgió el EZLN y de un momento a otro el dólar amaneció de tres a seis pesos y días después a nueve pesos. Estábamos frente a una de las peores crisis financieras, políticas y sociales… Y yo, desempleado.
Nunca le dije a mis padres que me había quedado en la calle, porque al terminar la carrera en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García tenía taladrado en el corazón lo que me dijo un compañero de clase cuando cumplí 18 años: «Mi Zarza, si no das, no quites». Ahora no me acuerdo de su nombre, pero tengo muy presentes sus palabras.
Eso me orilló a buscar trabajo en cualquier parte, así que cantaba en la línea cuatro del metro por las mañanas y por la tarde repartía mi insípido currículum en algunas redacciones de periódicos o con algunos amigos. También metí una solicitud para estudiar un curso de comunicación que organizaba el Consejo Episcopal Latinoamericano, que consistía en el intercambio de estudiantes en tres sedes: Colombia, Chile y México. Confieso que no le di importancia a la beca, yo lo que quería era trabajar para pagar la renta.
A principios del año siguiente entré a TV Azteca, que era de las pocas empresas que a pesar de la situación económica estaban contratando personal. En los primeros meses fui a la zona zapatista de San Andrés Larráinzar a los «Diálogos de paz», luego al Tianguis Turístico de Acapulco y realicé las primeras crónicas desde Iztapalapa con motivo de la Pasión en Semana Santa.
Lo único que quería era hacerme notar entre tantos periodistas consagrados, con sólidas trayectorias, pero en eso llegó a mis manos la carta de la Pontificia Universidad Católica de Chile con la aprobación de una beca que incluía colegiatura y estancia durante un semestre.
Sin pensarlo mucho le informé a la entonces directora de Noticias —Maribel Días— el dilema que implicaba para mí tener un empleo como reportero en la televisora que estaba compitiendo de «tú a tú» contra un gigante como Televisa, o la posibilidad de vivir en un país como Chile, además de estudiar en una de las mejores universidades del continente.
Maribel fue clara y directa: «Mira, si yo estuviera en tu lugar, me iría a estudiar sin duda; y si a tu regreso sigo aquí como directora, yo te contrato de nuevo».
Después de aquella promesa no había mucho que decidir.
Recuerdo que por esos días entrevisté al doctor Alejandro Gómez Luna, quien había realizado serias investigaciones —avaladas por el IMSS y la Secretaría de Salud— para curar algunos casos de cáncer y diabetes a través de la orina. Aun cuando la nota salió un sábado, los teléfonos reventaron en TV Azteca: literalmente el conmutador colapsó debido a las innumerables llamadas pidiendo información sobre el milagroso descubrimiento.
Un empresario chileno, de visita en Cancún, vio el noticiero el día que salió al aire aquella nota y se trasladó a la Ciudad de México para localizarme a como diera lugar. Su insistencia por teléfono era de llamar la atención, además me había dejado recados por todos lados, un oficio membretado, tarjetas de presentación con mensajes escritos a mano, incluso había ido a las instalaciones durante largas horas con la intención de interceptarme. Finalmente, quedamos de vernos en un hotel en avenida Reforma.
Entrado en los sesentas altos, con pelo canoso y bajo de estatura, don Alejandro Quiero Avendaño llegó acompañado de su esposa y una de sus hijas. Luego de presentarse como un eminente constructor de casas de madera de interés social, aproveché para comentar que en breve tiempo estaría en Chile por una temporada. A mitad de la plática reconoció que una diabetes lo aquejaba desde hacía años, de ahí su interés en contactar lo antes posible al doctor Gómez Luna. Extremadamente educado, pero tajante, me insistió en llamarle en ese momento para conseguir una cita al día siguiente.
Días después me enteré por el doctor que el tratamiento había dado resultados positivos en don Alejandro.
Invierno cruel
EL 30 DE JULIO DE 1995 ATERRICÉ, como muchos otros becados, en el aeropuerto de Santiago. El primero en llegar a recibirme fue don Alejandro, con su esposa Yolanda, quien inmediatamente me dio la noticia sobre las mejoras en su salud y se desvivió en agradecimientos. La comitiva de la universidad había destinado un vehículo tipo Van para trasladarnos a las casas que nos darían hospedaje durante nuestra estancia, pero don Alejandro convenció a los anfitriones para que yo me fuera en su flamante Lincoln negro.
Antes de anochecer llegamos al número 3784 de la calle Galicia en la comuna Ñuñoa, un barrio de clase media alta con calles anchas, amplias banquetas y cafeterías al aire libre; un ambiente muy europeo. Ahí, un simpático matrimonio nos acomodó en las múltiples habitaciones que habitualmente alquilan año con año. Mi cuarto tenía, además de la cama, una mesa con una lámpara, una silla y una pequeña televisión empotrada en la pared. Por la ventana solo se veía un pequeño jardín seco, amarillento, arruinado por el desprecio del clima helado.
Esa noche me dormí entusiasmado, repasaba en mi mente la lista de pendientes que haría no solo como estudiante sino como reportero, desde conseguir un gafete de prensa como corresponsal extranjero, hasta visitar la embajada de México para que supieran de mi existencia.
Al día siguiente amanecí temblando porque durante la noche el frío se filtró por mi pijama de franela a pesar de las dos cobijas que cubrían mis sábanas. Al salir de la recámara, mis compañeros de casa, un mexicano y dos colombianos, me informaron que no había agua caliente, así que ese día no me bañé.
El trazo de esa ciudad es impecable aunque marca geográficamente las clases sociales. De Plaza Italia para arriba viven los ricos, en Las Condes; para abajo los pocos pobres que habitan en casas modestas, algunas demasiado, por no decir miserables. Sin embargo, el contraste no les quita la estirpe, ahí todos acatan la ley, los une la democracia que por años les arrebataron, están hermanados por el orgullo de ser chilenos. En aquel entonces me tocó llegar a un país reconciliado con su pasado, con las cicatrices de una herida que ha cerrado a fuerza de voluntad y de perdón.
Santiago es cruel en invierno. Sus autobuses con vidrios empañados transportan lo mismo a regias señoras encopetadas que a mujeres arremangadas que van a la faena. El metro es un transporte de lujo, no cualquiera lo paga ni cualquiera lo usa y por lo mismo el olor que se respira en las estaciones se confunde entre Chanel y Carolina Herrera, hombres aún con sombrero viajan de pie cubiertos de largos abrigos azules, grises y negros, como si estuvieran uniformados.
Ahí entendí por qué a la ciudad de Santiago la llaman el Londres de América. Son formales, que no serios; son educados, que no adustos. Acostumbran tomar el té al caer la tarde, se dan tiempo para la lectura y el esparcimiento en sus parques. Son reservados en sus opiniones, especialmente si se trata de la política, pero son brillantes en el debate, agudos en el argumento. El chileno parece tener cara larga, pero una vez que conquistas su corazón, lo entrega todo.
Ese era el Santiago en el que viviría los siguientes meses. El de un Eduardo Frei vigilado a 100 metros de distancia por la lapidaria figura de un Pinochet vivo, fuerte, valiente y temerario.
En Santiago se respira tristeza y elegancia. Ahí se siente la distancia entre calle y calle, entre casa y casa, entre alma y alma. Es un lugar de abolengo, de mujeres que sintetizan belleza e inteligencia, mentes privilegiadas pero frías, así como el aire mismo que despierta cruelmente los poros antes del amanecer.