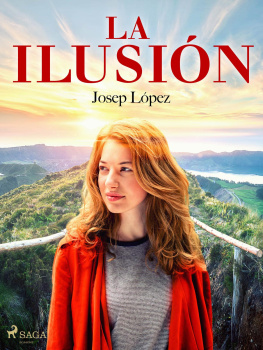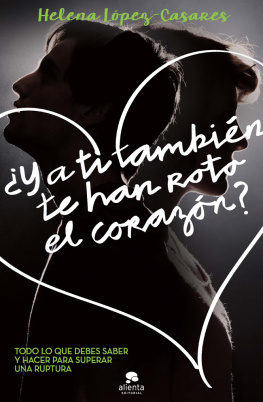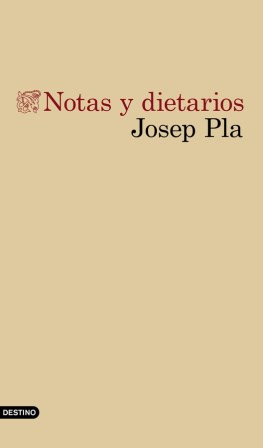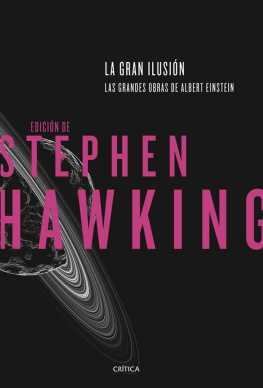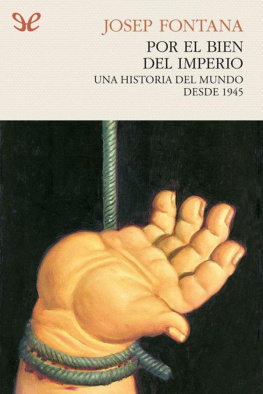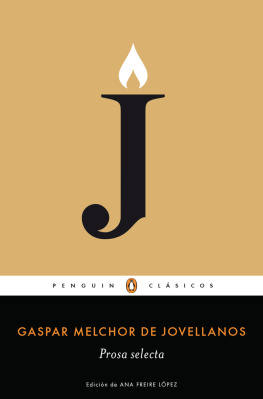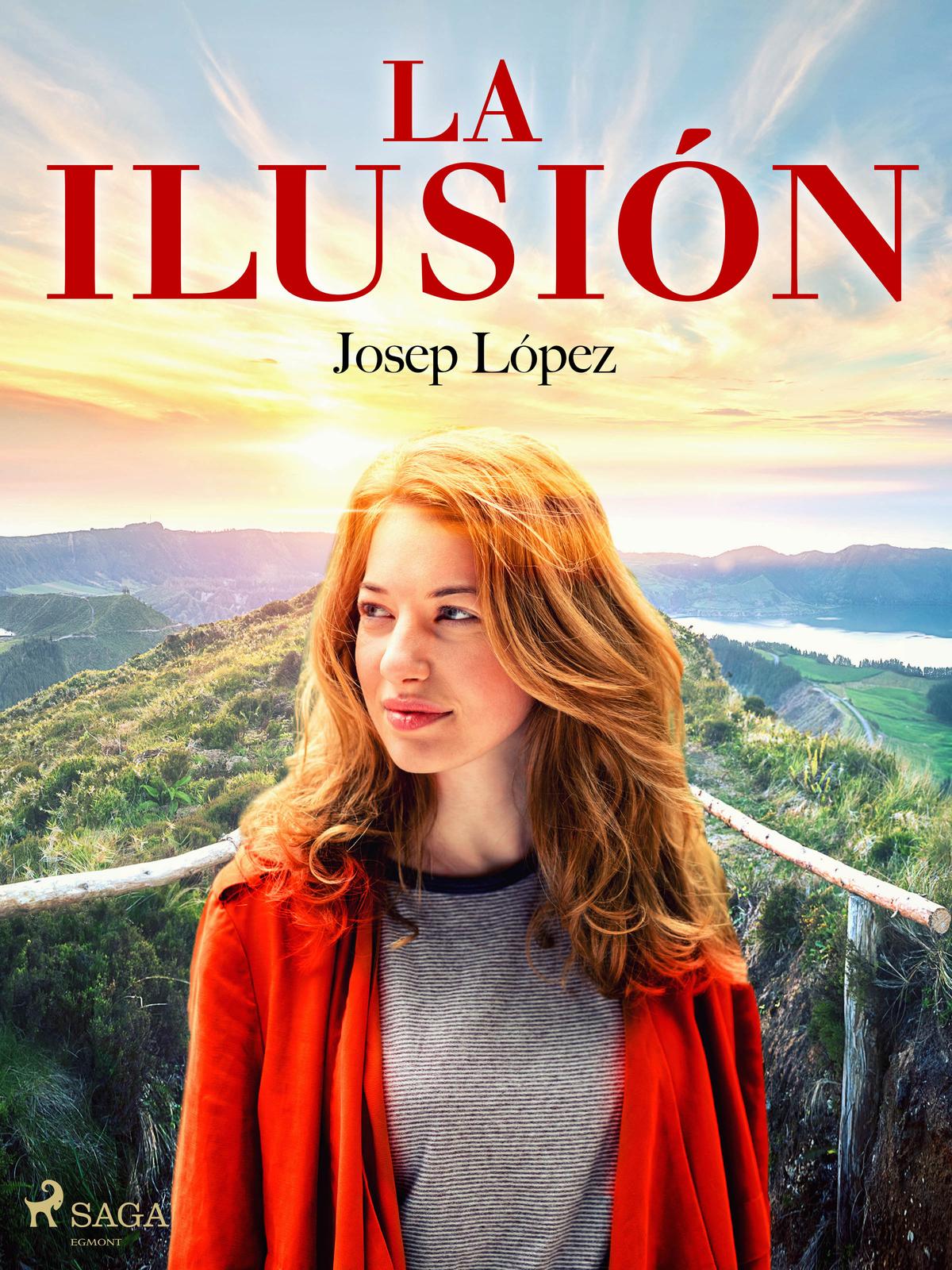Esta historia habla de la ilusión, necesaria para vivir y para emprender cualquier clase de proyecto. Habla, en concreto, de la sana ilusión, la que no niega el presente, sino que lo enriquece y lo proyecta hacia el futuro. Esa que cuando desaparece, por el motivo que sea, nos deja huérfanos de energía vital.
Es una clase de ilusión fácilmente identificable, pues es la que tú y yo hemos perdido en algún momento de nuestras vidas, tal vez hace poco, tal vez sin darnos cuenta, como se pierden unas llaves.
Puede que seas de los pocos o pocas que nunca ha perdido la ilusión (ni las llaves). Entonces es posible que este libro no te diga nada. Pero si estás entre el nutrido grupo de seres humanos que alguna vez hemos sufrido el sinsentido de la vida, la dolorosa ausencia de un proyecto vital, la incómoda sensación de estar en el lugar equivocado haciendo algo equivocado, entonces bienvenido.
Para entrar en esta historia sólo necesitas una cosa: estar abierto a la fantasía, abandonar los prejuicios y dejar salir al niño o la niña que una vez fuiste y que sigue habitando en ti. Porque los niños son los maestros del juego y, como dice uno de los personajes del relato, “sin juego no hay ilusión”.
La protagonista del libro es una mujer normal y corriente llamada Esperanza, que un buen día amanece con un terrible vacío en el pecho y la desapacible sensación de que ya no gobierna su vida. Pero podrías ser perfectamente tú, hombre o mujer, siempre y cuando estés decidido a buscar tu ilusión perdida.
A ella le presto mi voz a partir de la próxima página, porque al fin y al cabo yo soy ella y ella es yo. Y porque, más allá del género o la condición, todos somos seres humanos deseosos de vivir con ilusión.
1. Dónde están las llaves
Aquella mañana me desperté rara. Antes de abrir los ojos noté a la altura del pecho una especie de vacío, la sensación de que me faltaba algo o de que había perdido algo. Recuerdo que pensé, medio confundida aún en la irrealidad del sueño, que tal vez alguien me había robado el corazón durante la noche y en su lugar había dejado aquel hueco incómodo, o que yo misma lo había extraviado en algún despacho o bajo la mesa de algún restaurante tras una comida de trabajo. Esta idea me sobresaltó. Abrí los ojos, me llevé las manos al pecho y comprobé, aliviada, que el corazón seguía allí y latía con normalidad.
Cuando poco después quise salir de la cama sentí que el vacío se solidificaba y adquiría la consistencia de un lastre o de un ancla. Era paradójico, pero el vacío pesaba. No sólo eso: pesaba tanto que me impedía levantarme y acudir a la cocina, desde donde me llegaban las voces sosegadas de mi marido y mi hija, que hablaban en susurros para no despertarme.
Hacía semanas que me levantaba con dificultad, sin ánimos, y arrancaba los días con la única fuerza de la inercia. A esa falta de energía se sumaba ahora un nuevo peso, una losa de la que no podía desprenderme porque no estaba sobre mí, sino en mi interior.
Con un esfuerzo sobrehumano, alimentado por la posibilidad de ver unos minutos a Lucía antes de que Carlos se la llevara al colegio como cada mañana, conseguí tirar de mi cuerpo e incorporarme, y luego meter los brazos en la bata y arrastrar los pies por el pasillo hasta la cocina.
- Hola, mami, buenos días.
Allí estaba Lucía, ocho años sorprendente_ mente maduros, dando cuenta de una leche con cereales de chocolate hasta la bandera, como hacía siempre que yo no estaba para reprenderla por el exceso de cacao. Me senté a la mesa y recé en silencio para que un alma caritativa dejase caer desde el cielo una taza de café sin otro aditamento que un millón de átomos de cafeína en pie de guerra.
- ¡Vaya cara! –me lanzó Carlos mientras dejaba frente a mí la ansiada dosis de vitalizante matinal y depositaba un beso insulso en mi cabello revuelto-.
¿Te encuentras bien?
- Psé... No sé. Creo que todavía no me encuentro...
- Pues deberías buscarte lo antes posible. Te recuerdo que hoy es viernes y hay mucho que hacer. Vendrán Marcos y Ana a cenar, y quedamos en que comprarías algo de comida preparada en aquella tienda de delicatessen que tienes cerca de la librería. Ah, y un buen vino, que ya sabes que son muy sibaritas.
Puse cara de fastidio mientras levantaba la taza de café y me la llevaba a los labios con dificultad: hasta un esfuerzo tan nimio como aquel me resultaba costoso.
- Son amigos tuyos, Esperanza –me reprendió Carlos, al ver mi mohín-. Y hace mucho que no los ves. De hecho, hace mucho que no ves a nadie que no tenga algo que ver con la librería. Estás obsesionada con el negocio. Deberías hacer un esfuerzo y desconectar, ¿no crees? Además, ya sabes que yo no puedo encargarme de comprar. A las cinco recojo a Lucía y la llevo a música, y luego a natación. Hoy es viernes...
Era la segunda vez en un minuto que me lo decía. La verdad era que me daba igual que fuera viernes o cualquier otro día de la semana. En un pasado remoto del que apenas lograba acordarme, los viernes eran días de fiesta anticipada y preludio de aventuras excitantes. Ahora sólo deseaba que llegara la hora de cerrar la librería, fuera el día que fuera, para volver a casa, abandonarme en el sofá y entregarme al sueño que, dicen, todo lo cura.
Al pensar en esto volví a sentir intensamente el vacío en el pecho, justo a la altura del esternón. No me dolía, pero su presencia me resultaba incómoda, inquietante incluso. Quise compartirlo con Carlos:
- ¿Sabes qué me ha pasado hace un momento, cuando me he despertado?
- Tendrás que explicármelo luego, cariño, llegamos tarde al colegio. Vamos, Lucía, acábate la leche que nos vamos...
- ¡¿Luego?! –protesté, usando la escasa energía que acababa de insuflarme el café amargo-. ¿Cuándo es luego? Nunca tenemos un luego...
- Ya ves cómo voy, Esperanza. Yo también tengo mucho trabajo y muchos problemas. No es culpa mía que...
- ¡Pero si sólo te pido que me escuches un minuto!
Carlos se giró hacia mí mientras limpiaba la cara de Lucía con una servilleta y le colgaba la mochila en la espalda, todo en un solo y ágil movimiento. Su mirada me produjo una punzada de tristeza y sentí de golpe, más que pensé, que la vida con él se había convertido en un calendario de actividades programadas que había que ir cumpliendo y que no admitía improvisaciones. Seguro que a su manera me quería, pero últimamente yo tenía la sensación de que en lugar de tener una relación nos limitábamos a gestionarla.
- De acuerdo –concedió tras un momento de duda-. A ver, ¿qué te ha pasado?
- Pues que me he levantado con una sensación muy extraña aquí.
Me señalé el pecho con la palma de una mano.
- Te parecerá raro, pero es como si me faltara algo importante y no supiera qué es. Es angustioso.
- ¿No será que has vuelto a perder las llaves?
- Carlos, que te hablo en serio...
- Bueno, mujer, sólo era una idea. Como las pierdes tan a menudo...
En aquel momento Lucía se acercó, me dio un beso y cogió de la mano a su padre para llevárselo. Carlos se resistió teatralmente.