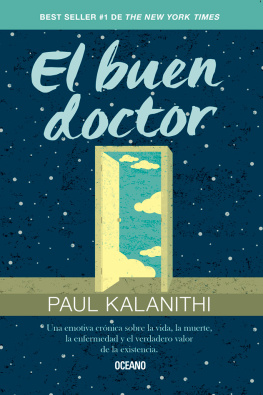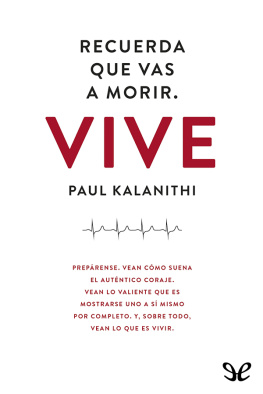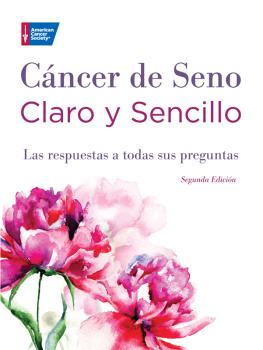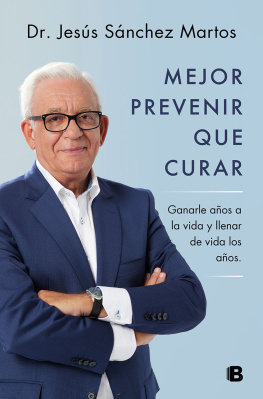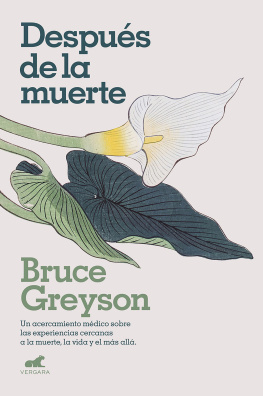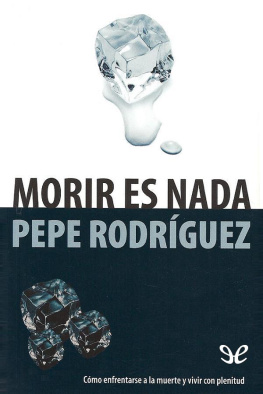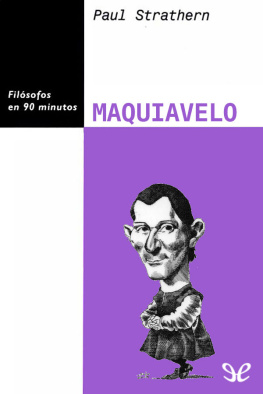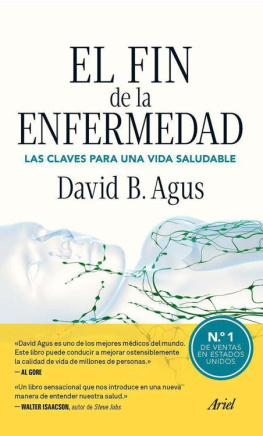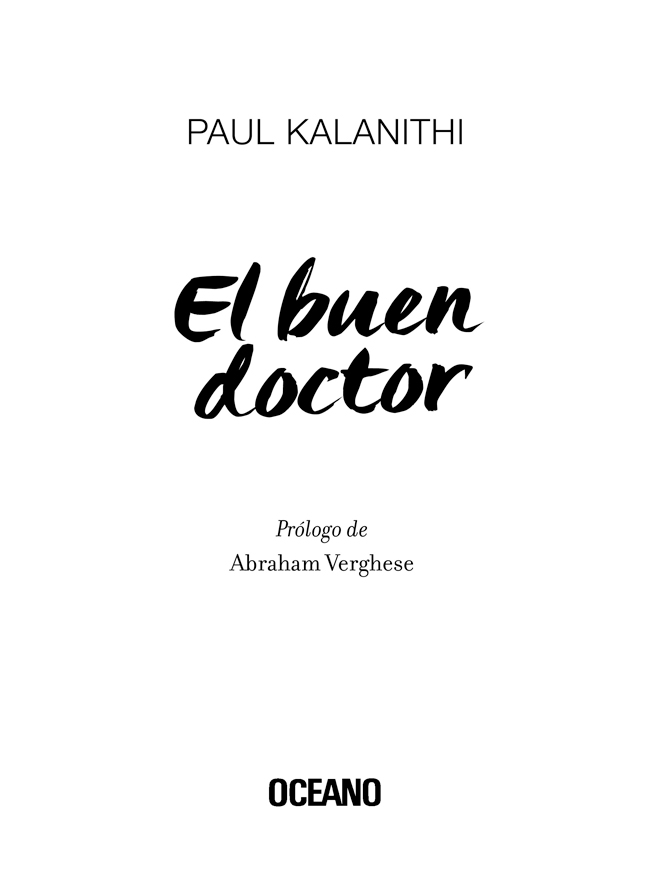Los hechos que se describen en este libro se basan en el recuerdo de situaciones reales por el doctor Kalanithi. Sin embargo, los nombres de todos los pacientes mencionados aquí se cambiaron. En cada caso médico descrito se procedió de la misma manera con detalles reveladores como edad, género, origen étnico, profesión, relaciones familiares, lugar de residencia, historial médico y/o diagnóstico de los pacientes. Con una sola excepción, los nombres de los colegas, amigos y médicos que trataron al doctor Kalanithi también se modificaron. Cualquier parecido con personas vivas o muertas resultante de esos cambios en nombres o detalles es mera e involuntaria coincidencia.
Para Cady
Tú que buscas en la muerte movimiento
encuentras aire donde ayer aliento.
Nombres de ayer y ahora se dilatan:
el tiempo come cuerpos, no las almas.
¡Lector! Apura el paso mientras vas,
aunque camino de tu eternidad.
B ARÓN B ROOKE F ULKE G REVILLE ,
“Caelica 83”
Prólogo
Al escribir estas líneas, se me ocurre que el prólogo de este libro podría conceptuarse mejor como un epílogo. Porque en lo concerniente a Paul Kalanithi, la noción del tiempo se vuelve completamente de cabeza. Para comenzar —o para terminar, quizá—, no conocí de veras a Paul hasta después de su muerte. (¡Ya me explico!) Llegué a tratarlo en forma más íntima cuando dejó de existir.
Lo conocí en Stanford una memorable tarde de principios de febrero de 2014. Él acababa de publicar en The New York Times el artículo “How Long Have I Got Left?”, ensayo que generaría una reacción arrolladora, una efusión de lectores. En los días siguientes se propagó de modo logarítmico. (Soy especialista en enfermedades infecciosas, así que perdóneseme por no usar aquí como metáfora la palabra viral.) Más tarde, él me solicitó una entrevista, a fin de conversar y buscar consejo sobre agentes literarios, editores y el proceso editorial; tenía el deseo de escribir un libro, el libro que tú tienes ahora en tus manos. El sol se filtraba esa tarde por la magnolia junto a mi consultorio e iluminaba esta escena: Paul sentado frente a mí, inmóviles sus bellas manos, con su profusa barba de profeta, escudriñándome con esos ojos oscuros. Esta imagen tiene en mi memoria un carácter como de Vermeer, una intensidad de camera obscura. Pensé: “Recuerda esto”, porque lo que se imprimía en mi retina en ese instante era precioso. Y porque, en el contexto del diagnóstico de Paul, yo tomé conciencia no sólo de su mortalidad, sino también de la mía.
Hablamos de muchas cosas esa tarde. Él era jefe de residentes de neurocirugía. Tal vez nuestros caminos se habían cruzado en algún momento, pero no recordábamos haber compartido ningún paciente. Me contó que en Stanford había estudiado biología y literatura inglesa, área esta última en la que también obtuvo una maestría. Hablamos de su pasión de siempre por leer y escribir. Me llamó la atención que él pudiera haber sido fácilmente profesor de literatura, senda que, en efecto, su vida pareció seguir un tiempo. Pero entonces, igual que su homónimo en el camino de Damasco, sintió el llamado. Se hizo médico, aunque soñando siempre con volver de algún modo a la literatura. Quizá con un libro. Un día... Pensó que tenía tiempo, ¿y por qué no? Pero tiempo era ahora lo que más le faltaba.
Recuerdo su dulce y sarcástica sonrisa, con un dejo de malicia pese a su rostro demacrado y ojeroso. El cáncer lo había extenuado, pero una nueva terapia biológica surtió efecto, permitiéndole volver a mirar un poco al futuro. Él me contó que en la escuela de medicina había supuesto que sería psiquiatra, sólo para enamorarse después de la neurocirugía. Esto fue mucho más que una afición por las complejidades del cerebro, mucho más que la satisfacción de educar sus manos para lograr grandes hazañas; fue un amor y empatía por los que sufren, por lo que ellos soportaban y lo que él podía asumir en su beneficio. No creo que Paul me haya dicho esto último; yo sabía de esa cualidad en él por alumnos míos que lo admiraban: su firme creencia en la dimensión moral de su trabajo. Y al final hablamos de la cercanía de su muerte.
Después de esa reunión, mantuvimos contacto por correo electrónico, pero no nos volvimos a ver nunca más. Esto se debió no sólo a que yo me sumergí en mi mundo de plazos y responsabilidades, sino también a la certeza de que me correspondía respetar su tiempo. De él dependía si quería verme. Sentí que lo que menos necesitaba en ese momento era la obligación de ocuparse de una nueva amistad. Sin embargo, pensaba mucho en él, y en su esposa. Quería preguntarle si de verdad estaba escribiendo. ¿Tenía tiempo para eso? Durante años, como médico atareado, yo había tenido que empeñarme en buscar tiempo para escribir. Quería contarle que un escritor famoso, aquejado igualmente por este eterno problema, me dijo una vez: “Si yo fuera neurocirujano y tuviera que dejar a mis invitados para hacer una craneotomía, nadie diría nada. Pero si debo dejarlos para subir a escribir...”. Me preguntaba si esto habría divertido a Paul. Después de todo, ¡él sí podía decir que tenía que hacer una craneotomía! ¡En su caso esto era creíble! Y él podía irse a escribir en cambio.
Mientras Paul escribía este libro, publicó un breve pero notable ensayo en Stanford Medicine, en un número dedicado a la idea del tiempo. En esa edición también apareció un ensayo mío, junto al de él, aunque no me enteré de su colaboración hasta que la revista estuvo en mis manos. Al leer sus palabras, tuve un segundo y más profundo destello de algo que había sido un indicio en el ensayo del New York Times: que él escribía estupendamente. Podía haber escrito sobre lo que fuera y lo habría hecho igual de bien. Pero no había escrito sobre lo que fuera, sino acerca del tiempo y lo que ahora significaba para él, en el contexto de su enfermedad, lo que volvía todo increíblemente conmovedor.
Pero a lo que debo volver es a esto: su prosa era inolvidable. Él sacaba oro de su pluma.
Releí su artículo una y otra vez, tratando de entender lo que había logrado. Primero, su texto era musical. Tenía ecos de Galway Kinnell, era casi un poema en prosa. (“Si un día sucede / que tropiezas con alguien que amas / en un café en las orillas / del Pont Mirabeau, en el mostrador de cinc / donde el vino reposa en copas altas...”, para citar unos versos de Kinnell, de un poema que le oí declamar una vez en una librería en Iowa City sin que él mirara el libro un instante.) Pero también tenía un regusto de algo más, algo de un país antiguo, de una época previa a los mostradores de cinc. Por fin caí en la cuenta al volver a tomar su ensayo días después: su estilo recordaba a Thomas Browne. Éste había escrito Religio Medici en la prosa de 1642, con lengua y ortografía arcaicas. En mis inicios médicos, este libro me obsesionó como a un agricultor que quisiera secar un pantano que su padre no pudo drenar. Era una tarea inútil, pero yo desesperaba por conocer sus secretos, arrojándolo frustrado y retomándolo más tarde, sin saber si realmente tenía algo para mí, pero creyendo que así era al hacer sonar sus palabras. Sentía que carecía de un receptor decisivo para que las letras cantaran, para que transmitieran su significado. Pero por más que lo intentaba, el libro seguía siendo impenetrable.
¿Por qué perseveraba?, te preguntarás. ¿A quién podía importarle Religio Medici?
A William Osler, mi héroe. Osler es el padre de la medicina moderna, un hombre que murió en 1919. Él había amado ese libro . Lo tenía siempre en su mesa de noche. Pidió que lo sepultaran con él. Por más que yo hacía, no obtenía lo que Osler veía en él. Luego de muchos intentos —y varias décadas—, finalmente el libro se me reveló. (Contribuyó a ello una edición más reciente con ortografía moderna.) Descubrí que el secreto era leerlo en voz alta, lo que volvía ineludible su cadencia: “Llevamos en nosotros las maravillas que buscamos fuera: radican en nuestros adentros el África toda y sus prodigios; somos esa osada y venturosa parte de la naturaleza que el que estudia aprende sabiamente en un compendio, cuando otros se afanan en una pieza dividida y un volumen inmenso”. Al llegar al último párrafo del libro de Paul, léelo en voz alta y oirás esa misma línea larga, la misma cadencia, que creerás poder seguir con los pies... sin lograrlo, como tampoco es posible hacerlo con Browne. Se me ocurrió así que Paul era Browne redivivo. (O, puesto que el futuro es una ilusión, tal vez Browne haya sido Kalanithi redivivo. Sí, esto hace que a uno le dé vueltas la cabeza.)