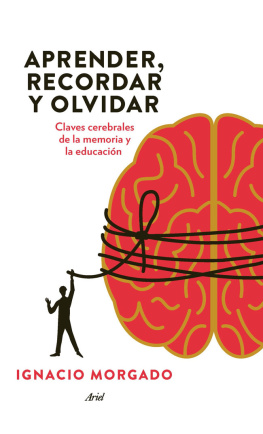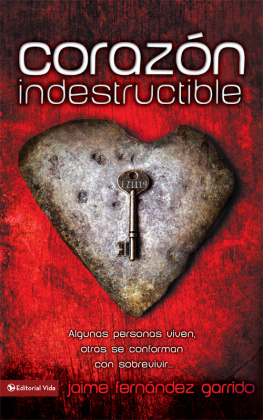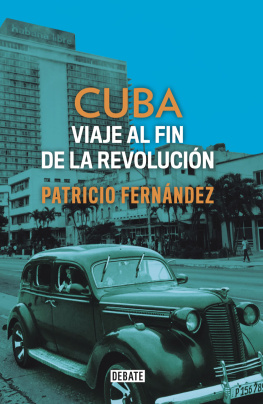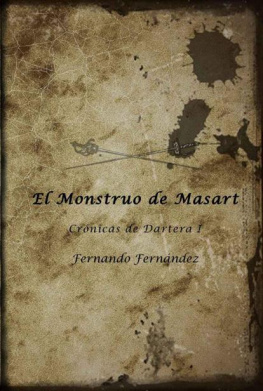Cruz del Sur
Mi madre se desmaya. Sin aviso, sin razón aparente, de pronto cae al suelo y se desconecta por un breve momento. Pueden ser un par de minutos o sólo algunos segundos, pero cuando vuelve en sí no recuerda nada de lo ocurrido. Ese mínimo instante de desconexión queda oculto en algún escondite de su cerebro. Al abrir los ojos, normalmente se encuentra frente a una serie de personas desconocidas observándola e intentando ayudar ofreciendo agua, aire, pañuelos desechables. Esas mismas personas suelen recomponer con su relato el tiempo perdido en su memoria. Usted se afirmó de la pared, se tomó la cabeza, vomitó, se sentó en el suelo, cerró los ojos, se desplomó. Un coro de voces que aportan diversos detalles del momento del desmayo para que ella pueda recuperar, en parte, ese pedazo de vida escondido en un paréntesis de su cerebro. A mi madre le angustia no recordar lo que pasa en esas pausas espacio temporales. Caer en medio de la calle, desplomarse en el asiento de la micro o en la fila del supermercado, le parece menos preocupante que perder minutos de lucidez y memoria. Esos hoyos negros que ahora merodean sus recuerdos diarios la inquietan más que los moretones que hereda cada vez que se desvanece.
Entiendo a mi madre. Tengo la teoría de que estamos hechos de esos recuerdos diarios. No es una idea original, pero creo en ella. El despertar en la mañana, la elección del desayuno, la calle recorrida, el aguacero inesperado, la molestia por tal o cual cosa, la sorpresa que llegó a mediodía, la noticia en el diario, la llamada que recibimos, la canción en la radio, la comida que preparamos, el olor que salió de la olla, el reclamo que hicimos, el grito que escuchamos. Cada día y cada noche vividos año tras año, con toda su cuota de acción e inacción, de vértigo y rutina, es lo que en su almacenamiento continuo podemos traducir como una historia personal. Ese archivo de recuerdos es lo más parecido a un registro de identidad. La única pista que tenemos para llegar a nosotros mismos, para intentar descifrarnos. Supongo que por eso en el diván del terapeuta nos invitan a echar mano a ese material. Revisar nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud; declarar paso por paso lo vivido, porque todo lo que está ahí, recolectado en el caleidoscopio de nuestro hipotálamo, habla por nosotros. Nos describe y nos devela. Fragmentos discontinuos de algo, un montón desordenado de espejos rotos, una carga de pasado que en suma nos constituye.
Entiendo a mi madre. Perder uno de esos recuerdos es como perder una mano, una oreja, o el mismísimo ombligo.
*
En el monitor de una sala hospitalaria puedo ver la actividad cerebral de mi madre. Ella se encuentra acostada en una camilla, con la cabeza poblada de electrodos y con los ojos estrictamente cerrados. A diversos estímulos que propone el doctor su cerebro va movilizando descargas eléctricas. Una red de cientos de millones de neuronas, trenzadas con otros millones de axones y dendritas que intercambian mensajes a través de un sistema de conexión de múltiples transmisores, es lo que se supone que veo traducido en esta pantalla. La complejidad de lo que ocurre ahí adentro cuando mi madre inhala, exhala o es iluminada por el suave pestañeo de una luz sobre sus párpados, es indescriptible. Y si se le propone una operación sencilla de relajación, como pensar en un momento feliz de su vida, lo que se organiza en su cerebro es un verdadero espectáculo. Mientras mi madre convoca un recuerdo alegre que no verbaliza, un grupo de neuronas se enciende. Ya el doctor nos había enseñado en su consulta fotografías de neuronas en plena actividad. Si bien esto que veo en el monitor no traduce de la misma manera esos destellos eléctricos, lo que observo igualmente evoca un paisaje astral. La fantasía de un coro de estrellas que titilan con suavidad para tranquilizar a mi madre desde su cerebro, para estabilizar su nerviosismo en medio de este examen médico. Una red que, intuyo, debe estar hilvanando imágenes sensoriales conocidas y cariñosas. Olores, sabores, colores, texturas, temperaturas, emociones. Un circuito de neuronas que recuerdan la más compleja trama estelar. El cerebro de mi madre contiene un grupo de estrellas que constelan llevando el nombre del recuerdo cariñoso que las enciende.
*
La última vez que vi una constelación con cierta claridad fue hace años, en el norte, lejos del cielo contaminado de Santiago. Vi la Osa Menor, la constelación de Orión, las Tres Marías, la Cruz del Sur, que en el relato de mi infancia indicaba el camino a casa. Convoco este recuerdo y pienso en la ceremonia que debe estar articulándose en este mismo momento en mi cabeza con cada imagen.
Una noche sin luna. El frío del desierto de Atacama colándose por las mangas de la chaqueta. Algo de sueño, de cansancio acumulado. Un pequeño dolor en el cuello al mirar el cielo por largos minutos. Un astrónomo indicando con un puntero láser distintas constelaciones. Mientras lo hace nos explica, a un grupo de turistas y a mí, que todas aquellas luces lejanas que vemos brillar sobre nuestras cabezas vienen del pasado. Según la distancia de la estrella que la emita, podemos hablar incluso de miles de millones de años atrás. Reflejos de estrellas que pueden haber muerto o desaparecido. La noticia de eso no nos llega aún y lo que vemos es el brillo de una vida que quizá se extinguió sin que lo sepamos. Haces de luz que fijan el pasado ante nuestra mirada, como las instantáneas familiares que guardamos en un álbum fotográfico o las figuras del caleidoscopio de nuestra propia memoria.
Mientras observábamos con la boca abierta el firmamento, en medio de ese verdadero ritual paleolítico, recordé una delirante teoría que me lanzó mi madre, alguna vez, cuando era niña. Creo que fue en la casa de Barrancas, en el puerto de San Antonio, cerca del mar, donde también se veían las estrellas. Sentada en el patio, fumando un cigarro en una noche veraniega, mi madre dijo que allá lejos, en el cielo nocturno, lo que había era gente chiquitita que intentaba comunicarse en clave a través de espejos. Como una especie de morse luminoso que mandaba reflejos a modo de mensajes. No recuerdo por qué mi madre dijo eso. Supongo que fue la respuesta improvisada a alguna de mis preguntas. Lo que sí recuerdo es que asumí que esos mensajes enviados por esa gente chiquitita desde el cielo eran para saludar y constatar que ahí estaban, pese a la distancia y la oscuridad. Hola, estamos aquí, somos la gente chiquitita, no se olviden de nosotros. Sus saludos nunca se apagaban, dejábamos de verlos durante el día, pero siempre estaban ahí. No importaba si no mirábamos hacia arriba, no importaba si estábamos encerrados en nuestras casas en la ciudad, cubiertos por la contaminación, encandilados por luces de neón y afiches publicitarios, insensibles a lo que ocurría sobre nuestras cabezas; los saludos de esa gente estaban y estarían ahí todas las noches de nuestras vidas, iluminando para nosotros. Luces del pasado instaladas en nuestro presente, aclarando como un faro la temible oscuridad.