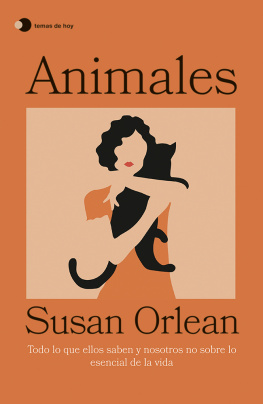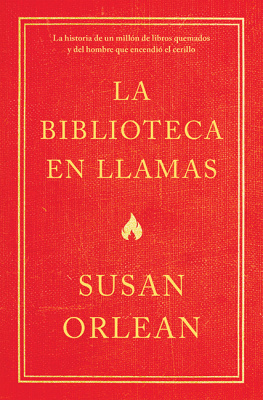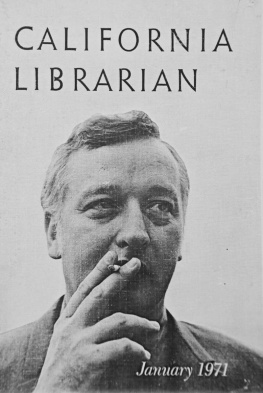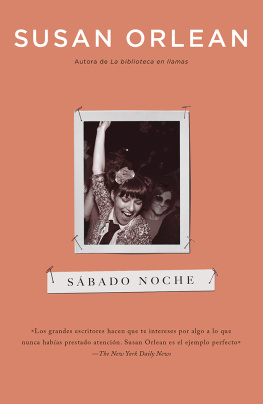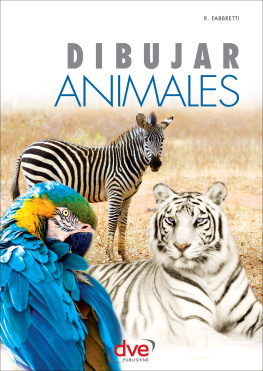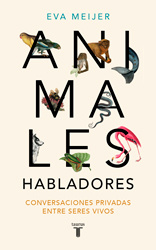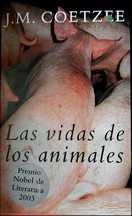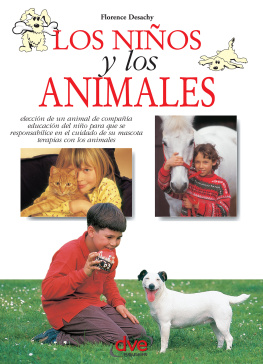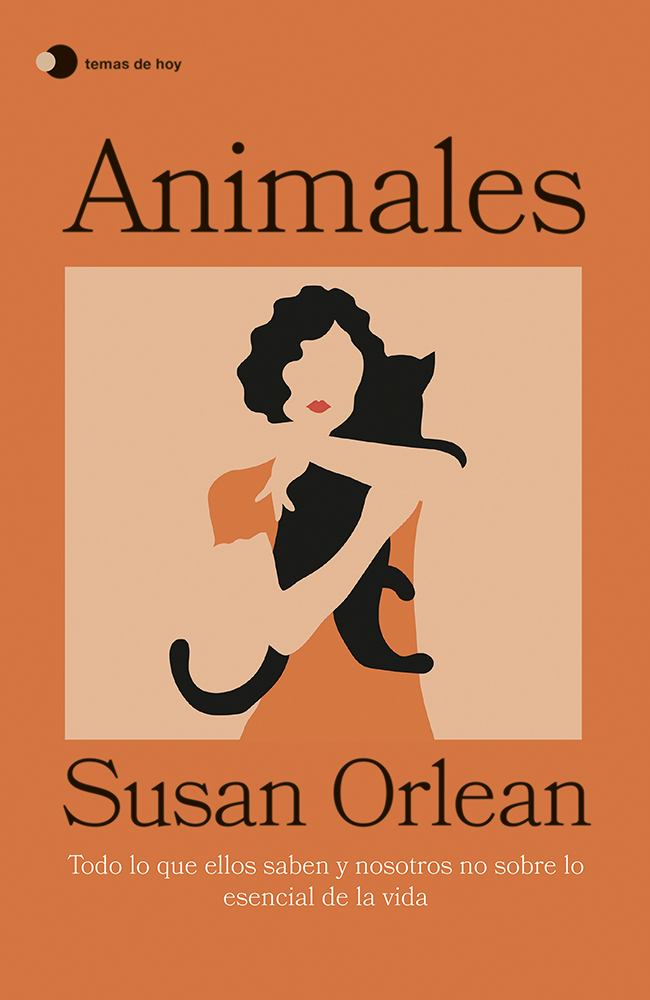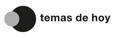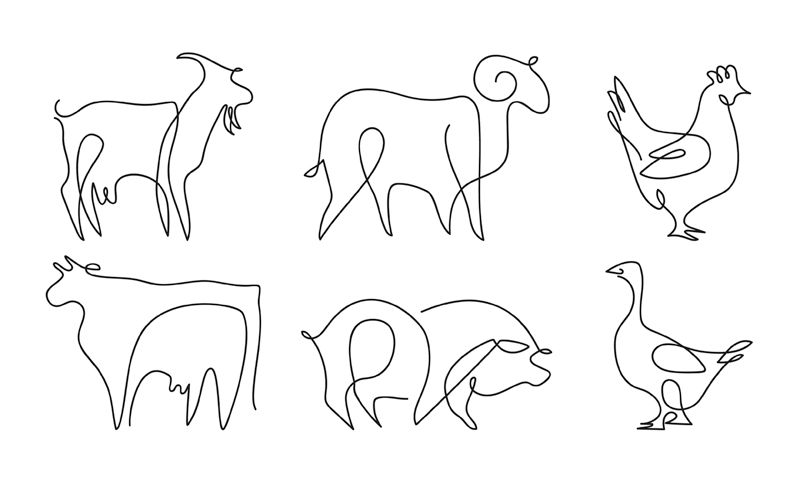En Fez, una clínica muy peculiar se encarga de ofrecer descanso a los burros que llevan toda su vida abasteciendo el gran mercado. En Islandia, la ballena más famosa del mundo es incapaz de aprender a disfrutar su libertad. En Nueva Jersey, una vecina deja escapar a uno de los más de veinte tigres que tiene como mascotas. Allá donde miremos, las interacciones entre humanos y animales provocan relaciones de amor y poder, miedo y cariño, luchas y entendimientos. Y a Susan Orlean le encanta mirar y, sobre todo, contar.
En un principio, los animales penetraron en la imaginación como mensajeros y promesas.
INTRODUCCIÓN
ANIMALERA
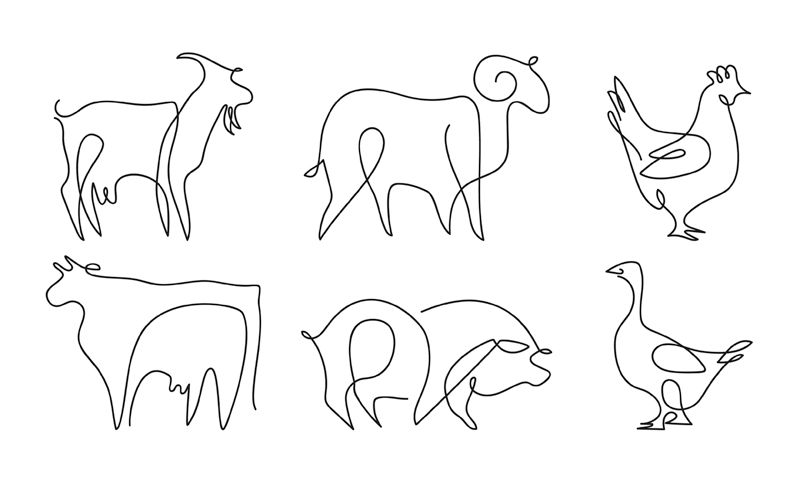
Antes de los gatos, antes de los perros, antes de las gallinas, antes de los pavos, antes de los patos, de las gallinas de Guinea, del pez luchador de Siam y de las Black Angus, yo ya era un poco animalera. No me refiero solo a mi niñez, pues todos los niños aman a los animales y, de algún modo, son animaleros de forma natural. Tampoco me refiero solo a cuando era joven, esa edad de oro en la que, al igual que millones de chicas a lo largo de la historia de la humanidad, caí en la fascinación adolescente por los caballos y, en menor medida, por los cachorros en general. Lo que quiero decir es que, de un modo u otro, en todos los tipos de vida que he llevado, los animales siempre han tenido algo que ver conmigo. Han formado parte de mi existencia incluso cuando no tenía animales de ningún tipo; y, cuando sí los he tenido, siempre han conseguido abrirse un hueco hasta ocupar el centro del escenario.
¿Ha sido una mera cuestión matemática? Es decir, ¿han orbitado a mi alrededor más criaturas que en la vida de otras personas? ¿O es solo porque soy más capaz de notar su presencia y permito que se acerquen a mí un poco más de lo que lo hacen otras personas? Es innegable que en todo ello ha habido un factor que responde a la serendipia. Por lo visto, tengo una tendencia superior a la media a cruzarme con animales en mi camino. En 1986, cuando me mudé a Manhattan, me resigné a llevar a partir de entonces lo que yo suponía que sería una vida con escasa presencia de animales, más allá del ocasional perro, que podían ser uno... o dos. El día en que me instalé en mi nuevo apartamento, desempaqueté unas cuantas cajas y después salí a tomar un poco el aire. En cuanto puse un pie en la acera, me topé con un hombre que había sacado a pasear a un conejo atado con una cadena de plata. Me volví para observarlo, boquiabierta. El hombre no fue consciente de mi sorpresa: estaba demasiado ocupado intentando lidiar con el conejo, que era enorme, de color café y evidentemente irascible. Cada vez que el hombre daba un paso, el conejo tiraba de la cadena hasta tensarla por completo y solo entonces, tras una fría mirada, se decidía a dar un débil saltito, de mala gana.
—Por favor, Rover, por favor —gritaba el dueño del conejo con un tono de voz dolido y exasperado—. Venga, buen chico, Rover. ¡Vamos, chico! ¡Salta!
*
Crecí desesperada por tener animales. Cuando era niña —unos cuatro o cinco años—, teníamos una gata, pero hacía vida fuera de casa y solo entraba para comer; una visita tan veloz y práctica que la hacía parecer, más que la gata de la familia, una representante de algún tipo de entidad benéfica para gatos callejeros enviada para recoger nuestra aportación a la causa. Quise tener un perro desde muy corta edad, pero a mi madre le daban miedo y amenazaba con subirse a una silla y chillar mientras agitaba la falda si alguna vez se nos ocurría traer uno a casa. Por ese motivo no teníamos perro y yo sufría por ello. De vez en cuando, me ofrecía a pasear —o, para ser más exacta, lo suplicaba— los perros de los vecinos, pero vivíamos en las afueras y la mayoría de los perros estaban encerrados en jardines vallados y no necesitaban salir a pasear. Los domingos leía la sección «En venta: perros, gatos, etc.» en los clasificados del periódico como si fueran cartas de amor, señalando los anuncios y enseñándoselos a mis padres. Mi padre solía decir: «Pregúntaselo a tu madre». Mi madre se estremecía y contestaba: «¿Qué voy a hacer yo con un perro?».
Pero, al final, mi hermano, mi hermana y yo acabamos echando abajo sus defensas. Llevamos a cabo una estrategia de marketing. Aparecimos con un anuncio del whisky escocés Black & White donde salían un par de perros adorables: un terrier escocés negro como la tinta, de aspecto elegante, y un terrier West Highland blanco con una cara muy graciosa y el pelaje más limpio y brillante del mundo. Como el miedo de mi madre a los perros tenía que ver también con que podrían esparcir una suciedad continua por toda la casa, creímos que la deslumbrante blancura del westie podría funcionar. Y así fue. Al cabo de unos días, teníamos en casa un cachorro de westie.
*
Adoraba a nuestro westie aunque, a decir verdad, a mí me tenían robado el corazón los pastores alemanes, porque desde hacía tiempo habían dejado huella en mí Las aventuras de Rin Tin Tin y, por encima de cualquier otra cosa en el mundo, deseaba tener un perro idéntico a la estrella de la serie de televisión. Pero me emocionaba la idea de tener un perro independientemente de su raza. En esa misma época, un compañero de clase, un niño que siempre tenía mocos en la nariz y ramitas, piedras y hojas en los bolsillos, me regaló una ratoncita. Aún no sé cómo fui capaz de convencer a mi madre para que me dejase quedarme con ella. Aquella pequeña criatura era de un hermoso color caramelo, con suaves patitas blancas y ojos color rubí. La llamé