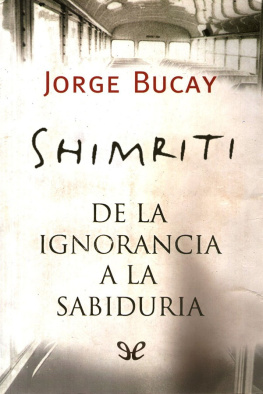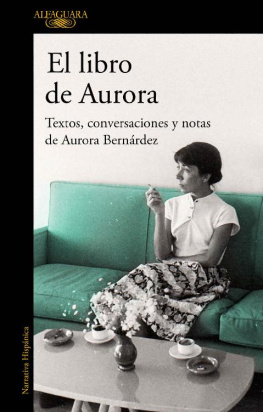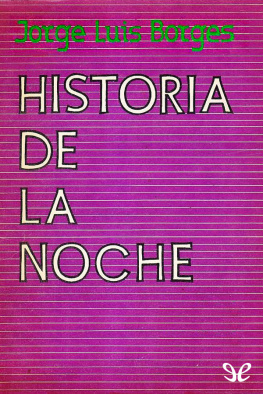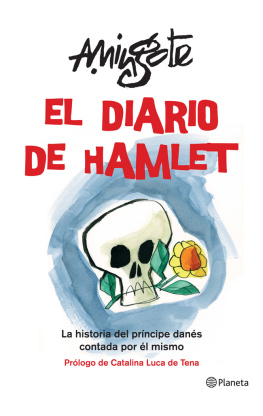Cuando le propone a su hijo enseñarle a andar en bicicleta, el hijo le dice: mejor cuando sea adolescente, pa. Como padre le parece que ese es uno de sus deberes. Tenés que aprender a andar en bici, es como aprender a nadar; al principio te costó pero después pudiste y no te olvidaste más. Pero al hijo no lo convence el argumento. Para un chico de departamento, la bicicleta no presenta demasiados atractivos. No puede salir solo, no puede dar la vuelta a la manzana, no hay bandas de amigos que andan juntos pedaleando, jugando carreras. Igual el padre compra la bicicleta y ahí queda un tiempo como una máquina rara que estorba en el lavadero. El hijo la mira como si fuera un invento de otra época, un aparato un poco absurdo, ideado por Da Vinci. Él juega en la Play Station al BMX (Bicycle Moto Cross), unos saltos ornamentales pero en bicicleta. Su avatar sube montañas en bici, salta, hace giros de 360 grados hacia atrás y encima lo aplaude un estadio entero. Convencerlo de pasar de eso a la iniciación con rueditas se hace duro. No quiere que lo vea nadie. Entonces van al KDT donde hay unos caminitos desiertos. El chico pedalea humillado por la realidad no virtual, enojadísimo con la torpeza de ese aparato casi ortopédico que oscila de una ruedita a otra. Prueban sacando las rueditas. No hay forma. Se cae hacia un costado; el padre lo sostiene y el hijo pedalea en un plano inclinado, diciéndole que no puede, y llora. Se van. A la noche el padre no se puede enderezar por el dolor de espalda. Un desastre. Se siente mal padre. Se cuestiona si realmente saber andar en bici será hoy día algo tan necesario. Vuelven varias veces y todo sigue igual: cuando lo suelta, el hijo se cae. Tenés que encontrar el equilibrio, le dice. ¿Pero cómo se enseña eso? ¿Qué quiere decir encontrar el equilibrio? Pasa un tiempo y una tarde lo lleva a la Costanera Sur y le dice: ya no te agarro más. Después de unos intentos de arranque, el hijo pedalea con bronca, zigzaguea dudoso y dibuja una línea con las ruedas, encuentra algo, sigue. Después frena y se da vuelta. ¿Me viste, pa?
El subrayador
En un bar de Belgrano, donde desayuno a veces, siempre encuentro los diarios subrayados en birome azul. Me intrigaba saber quién hacía eso porque son subrayados muy buenos, afilados, obsesivos, a veces mínimos. Voy a ese bar en busca de esos subrayados porque me ayudan a leer el diario con mejor humor y en menos tiempo. No leo tanto el diario, sino que leo lo que el otro señaló. Busco sus marcas en las páginas. Porque, a veces, no solo interviene las notas sino también las fotos, y lo hace apenas con unas flechitas que le encontré un par de veces señalando una cara en particular entre varias; puede ser un periodista deportivo con una cara imposible o algún ministro de mirada oblicua, en segundo plano. Siempre es revelador. Y encuentra detalles hasta en las bases de promoción, con letra microscópica, donde una vez subrayó la frase «la utilización de técnicas de naturaleza robótica».
Se ensaña con las noticias policiales. La expresión «darse a la fuga» lo lleva ya no al subrayado sino a circular esa frase entera en la que nunca antes me hubiera detenido. Es muy rara la expresión «darse a la fuga», como si la fuga estuviera ahí y los delincuentes se dieran a ella, se entregan no a la policía sino a la fuga, a la carrera loca. También le gusta masa de hierros retorcidos, el infierno dantesco, el frondoso prontuario, el accionar policial, la actitud que podría haber acarreado trágicas consecuencias, el nutrido tiroteo, la cuantiosa cifra de dinero, el acaudalado industrial, el disparo mortal, el próspero comerciante, la salvaje agresión, la brutal golpiza, el repudiable atentado... Si aparecen dos veces en la misma página, le pone una mínima cola al redondel apuntando hacia la otra marca. Un artista.
Confieso que a veces le robo cosas para mis columnas. Una vez, marcó un gran titular que decía: «Plan ‘Más vida’ en La Matanza»; una frase que concentra en sí misma la larga historia de violencia nacional. A veces parece irritarlo la chabonización del periodismo, como un titular que decía: «Con una pantalla joya, el nuevo iPad salió a escena». Por ahí le agrega un acento o una coma a los globos de los chistes. No hace las palabras cruzadas. Hasta que anularon el rubro 59 de los clasificados, se hacía un picnic con los avisos. Me acuerdo de algunos destacados: «Pelirroja bebo toda tu esencia. Madura alemana sin límites. El turco, ex Vélez, llamame». Y en los saludos y agradecimientos, me señaló uno de los pocos que valía la pena. Entre los agradecimientos al Gauchito Gil y a San Expedito y los saludos de feliz cumpleaños, había un mensaje que decía: Gladys, nunca te quise.
A veces interviene la sección deportes. Le gusta marcar el «un», cuando los periodistas dicen: con un River que jugó de fondo, un Boca irreconocible, un Racing que parece distraído. Y también: no encontró el gol, el gol se le niega, el anhelo de quebrar la valla. Frases así, que adornan las páginas. También es perceptivo con las sutilezas de los sociolectos: en Clarín señala palabras como chalé o nena, que un diario como La Nación casi no se permite y reemplaza por casa y niña. Todas estas marcas en birome azul son como una lección de advertencia frente a los eufemismos, las frases hechas, los lugares comunes, y una manera de señalar diamantes escondidos en el barro.
Me preguntaba quién lo hacía, quién alteraba el diario de esa manera en ese bar, hasta hoy a la mañana que por un madrugón de trámite hospitalario fui mucho más temprano de lo habitual y lo vi. Ahí estaba sentado, muy encorvado sobre el diario, con su birome azul en la mano. Es un señor de unos ochenta años. La parte de arriba de su columna vertebral está casi horizontal. Lo miré un rato: flaco y sumido, la campera doblada en la silla de enfrente, el estuche de sus anteojos a un costado, un pocillo ya vacío, el vasito de soda que cada tanto levantaba para tomar un trago mínimo. Por fin había descubierto al subrayador. Empecé a preguntarme qué decirle. Estaba muy concentrado, no lo quería interrumpir. Parecía Dios leyendo el diario, sin ningún interés por las tragedias humanas, señalando los detalles intrascendentes, los giros de la lengua, los bordes invisibles.
No le dije nada. Me pareció que lo iba a molestar, y además quizá le arruinaba esa especie de anonimato de su obra maestra de cada mañana. Me levanté y en la caja le pregunté al que parece el dueño o el encargado: ¿Viene mucho ese señor? –¿Aquel?, sí, todas las mañanas. Raya todo el diario, pero no molesta, me dijo. Pagué el café, pasé por al lado del cono de silencio del subrayador y salí a la calle.