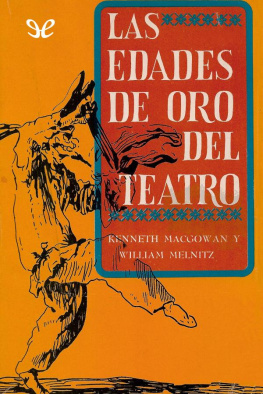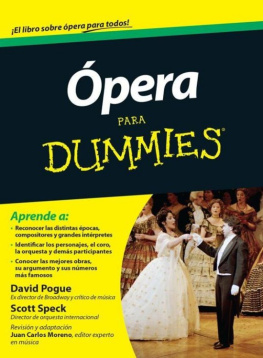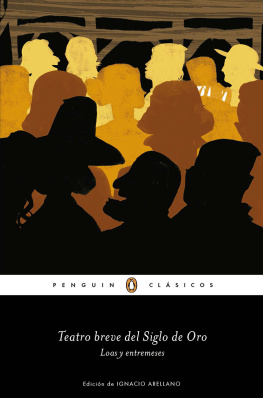Contents
Landmarks
Page List
Para trazar tres de las siguientes obras (y para algunas más) conté con la amistad, la ayuda, el consejo, la compañía constante de José Cava.
Escribir su nombre en esta página es la única lápida que soy capaz de ofrecerle.
E. C.
JORNADA SEGUNDA
El mismo camino abrupto.
Se ha llenado de toldos. Bajo algunos venden fritangas; bajo otros, hay tinajas de refrescos enterradas en arena húmeda, enfloradas. La gente va y viene o está instalada en día de campo. Entran dos ciegos, hombre y mujer, con guitarras; un niño los conduce.
EL CIEGO.—A toda la respetable concurrencia, en el nombre de Dios; vamos a cantarles el corrido ejemplar del Relojero de Córdoba. Hijo mío, pon los bancos, abre la sombrilla. (Lo patea. El niño obedece.)
LOS CIEGOS.—(Cantan):
Voy a contar el suceso
del relojero ladino,
que vino a matar a un hombre
bajo el influjo del vino.
Eran las doce del día
y el sol rodaba en lo alto,
como una bola de lumbre
que estaba atizando el diablo.
Escóndete, caminante,
porque se acerca tu hora,
ya está afilando una faca
el relojero de Córdoba.
Fue al borde de la barranca
llamada del Infiernillo,
donde encontró al comerciante
que había de hacer picadillo.
Le dijo “tú eres mi hermano”,
lo saludó con franqueza,
y en menos que canta un gallo
me lo dejó sin cabeza.
Que todos tranquen sus puertas,
que recen los misioneros,
se acerca por los caminos
el maldito relojero.
Porque era contrabandista,
también ladrón y cuatrero,
vinieron los alguaciles,
prendieron al relojero.
—Adiós, esposa querida,
ya se me llegó la hora,
me van a quitar la vida,
y al cabo, a mí que me importa.
Con ésta ya me despido
y aquí se acaba la historia.
El diablo viene a llevarse
al relojero de Córdoba.
(Un alguacil los sacude.)
ALGUACIL.—A ver su licencia.
EL CIEGO.—¿Cuál licencia?
ALGUACIL.—Necesita licencia del Justicia para cantar aquí.
EL CIEGO.—(Fuerte.) No tengo más licencia que la que Dios me ha dado. Pídanle licencia a los pájaros para cantar.
UNA SEÑORITA.—Bien dicho.
ALGUACIL.—Tú no me vas a decir a quién le pido licencia. Yo sabré si a los pájaros o a tu madre.
LA CIEGA.—(Con dulzura.) Alguacil, tennos caridad. Traemos una recomendación del señor párroco.
ALGUACIL.—A verla.
LA CIEGA.—La trae el niño. Hijito. Hijito, ¿dónde estás? (Tantea.) ¿Dónde está nuestro niño?
ALGUACIL.—Si es uno muy sucio, está bebiendo un agua fresca.
LA CIEGA.—Ven, hijito. (El alguacil la encamina.) ¿Aquí estás? (Lo halló. Le da un bastonazo.) Enséñale al señor la recomendación del párroco.
(Una familia, padre, madre y tres niños, está sentada en la yerba, con su cesta de comida.)
UN NIÑO.—Papá, ¿les doy un pan a los cieguitos?
EL PADRE.—No les das nada.
UNA SEÑORA.—(A otra.) ¿Vas a ir mañana a la quema del impresor?
OTRA SEÑORA.—No he conseguido balcón, pero a ver.
LA OTRA SEÑORA.—Yo tengo uno, te invito.
LA OTRA SEÑORA.—Ay, qué buena eres. Te lo agradezco en el alma.
LA PRIMERA SEÑORA.—Este gobierno es muy enérgico. Está acabando con los herejes.
LA OTRA SEÑORA.—Éste no era hereje. Había impreso unas cosas de la Revolución francesa: que los derechos del hombre y no sé qué.
LA PRIMERA SEÑORA.—¡Derechos del hombre! ¡Pues eso es herejía!
(Suben del barranco dos alguaciles.)
UNO DE ESTOS ALGUACILES.—¡Ya está listo para subirlo!
UNA MUJER.—¿Lo metieron en su caja?
UN HOMBRE.—Sí. ¡Ahora lo traen!
NIÑOS.—¡Viva, viva, van a traer al muerto!
(Excitación. La gente se reúne.)
VOCES.—(Fuera.) Ahí está la viuda, ahí está la viuda.
(Entra Elvira Centeno, seguida por un grupo de gente.)
ELVIRA.—¿Dónde está? ¿Dónde está?
ALGUACIL.—¿Adónde va? ¡Cuidado, va a caerse!
ELVIRA.—Sí, quiero caerme y acompañarlo. ¡Suélteme!
MURMULLOS.—Es la viuda del descabezado. —Pobre mujer, está desesperada. —Dejen oír lo que dice. —Cómo grita.
ALGUACIL.—(A otro.) ¿Viene a identificarlo?
EL OTRO ALGUACIL.—¿Y cómo lo va a identificar si no tiene cabeza?
ALGUACIL.—¿No ha aparecido la cabeza?
EL OTRO ALGUACIL.—No. Siguen buscándola.
ELVIRA.—(Se deja caer al suelo.) Una noche el marido no llega. Y una piensa mal: está bebiendo, está con otra, está… es el demonio de los malos pensamientos. Y nada sucede, no se caen los retratos, no se detienen los relojes ni se aparecen signos en las paredes. Una llora, de rabia, da vueltas en la cama porque él no llega. Y al fin una se duerme, cansada, con la cara salada y la boca amarga. Y en el sueño no hubo revelación, no hubo presagio. Y al otro día no llega y hay la inquietud, la duda. Y otro día, y otro, y otro. ¿Me abandonó? ¿Le pasó algo? ¿Qué? Al llegar la noticia, no puede una creer: él está muerto, de él cantan los ciegos, él es la víctima. La víctima. Y ya estoy sola, y ya soy viuda. (Grita.) ¡Viuda! ¡Desamparada! (Solloza, se retuerce.)
(El público se conmueve. Murmullos, lágrimas.)
UN NIÑO.—Mamá, ¿qué quiere decir víctima?
UN ALGUACIL.—(Entra corriendo.) ¡Está llegando una litera! ¡Creo que viene don Leandro! (Baja al barranco.)
MURMULLOS.—El magistrado. —Viene don Leandro. —¿Quién dicen que viene?
UN SEÑOR DE EDAD.—¡Don Leandro Penella de Hita! ¡Gran hombre!
(Entra corriendo un oficial.)
OFICIAL.—Despejen todo. Alejen a la gente. Su Excelencia el señor magistrado viene llegando. Que se alejen todos.
(Los alguaciles empujan fuera a la gente, con grosería.)
ALGUACILES.—¡Vámonos, fuera!
LA GENTE.—(Saliendo.) Pues el camino real es de todos, ¿no? —¿Por qué nos echan? —Yo conozco personalmente a don Leandro. —Ahora empezaba lo bueno. —¿Cómo voy a dejar mis mercancías? —Papá, ¿por qué nos vamos?
(Salieron todos. Los alguaciles ven a la viuda, que sigue en el suelo.)
OFICIAL.—¿Y ésta?
UN ALGUACIL.—Es la viuda. ¿La echamos?
OFICIAL.—No, déjenla.
(Entra una litera cargada por dos hombres. En ella viene don Leandro Penella de Hita, magistrado. La depositan en el suelo; él sale.)
DON LEANDRO.—(Frotándose el cuerpo.) Qué malas bestias de carga son los hombres.
OFICIAL.—¿Hicieron algo mal?
DON LEANDRO.—Me dejaron caer dos veces.
OFICIAL.—Voy a ordenar que los azoten.
DON LEANDRO.—No, no. De ningún modo. Váyanse en paz, hijitos.
(Salen los dos hombres, llevándose la litera.)
OFICIAL.—Su Excelencia es la bondad misma.
DON LEANDRO.—Es cierto. Pero además, he perdido la fe en los azotes. Al asno se le castiga y establece una clara relación entre la falta cometida y el dolor de sus lomos. ¡Pero los hombres! No establecen ninguna relación, discuten si fue justo el castigo, juzgan a sus jueces y acaban por decir que los azotes son producto ilegítimo de un sistema que anda mal. La próxima vez viajaré en mula.
OFICIAL.—Qué tiempos. Como dijo el señor virrey: son influencias extranjeras que se nos filtran. Hay agentes franceses.
DON LEANDRO.—Es cierto, hijo. ¿Hubo romería?
OFICIAL.—Gente, curioseando.
DON LEANDRO.—Dame un agua fresca.
OFICIAL.—(Va a servir.) Tiene moscas.
DON LEANDRO.—Quíteselas. ¿Quién es ésta?
OFICIAL.—Es la viuda.
DON LEANDRO.—(La toca con su bastón.) ¿Eres la viuda, mujer?
ELVIRA.—Me lo mataron, señor.
DON LEANDRO.—Lo siento mucho, hijita. ¿Cómo te llamas?