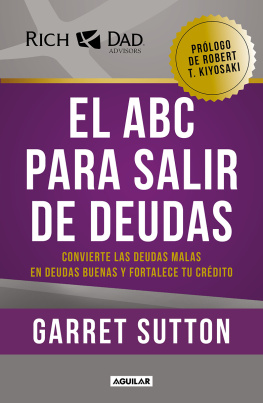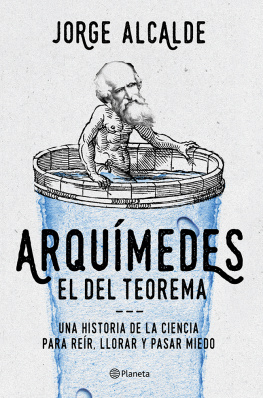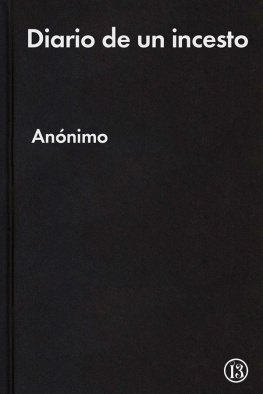Somos el golpe temible de un corazón no resuelto.
L AS COSAS QUE NUNCA SE DICEN
Nos miramos a los ojos, y yo solo me vi a mí mismo
y ella solo se vio a sí misma.
S TANISLAW J ERZY L EC , Pensamientos descabellados
T E DEJO es JÓDETE escrito al revés. Me quedó grabado a fuego aquella fría tarde de finales de octubre. En aquel momento las palabras no sonaron como un despecho, sino como un cóctel amargo de desilusión y fracaso. Apenas un par de horas antes, yo era feliz. Una niña ingenua, enamorada, tonta, feliz. He puesto feliz dos veces, pero así es como me sentía. Buscaba en el diccionario de sinónimos y solo salía esa palabra repetida infinitas veces: feliz, feliz, feliz. Tenía el corazón contento, lleno de alegría, como cantaba Marisol, y como ella puse rumbo a buscar a mi alma gemela: mi chico, mi marido, que a las ocho salía de su sesión de deporte en el gimnasio.
Ocho años, nueve meses y seis días juntos. A mis treinta y un años, una cuarta parte de mi vida.
No fue mi primer amor, pero sí el más intenso, el del pan y la cebolla, el que te agarra de las entrañas y te arrastra, da la vuelta por completo y vapulea las emociones. Vista, tacto, gusto, oído, olfato, noqueados, desordenados, salvajes, satisfechos. Le quise, me quería, éramos invencibles, distintos, animales, sabios contestatarios, inmortales. Cada bar, baño público, autobús, coche y hotel donde hacíamos el amor era para nosotros la suite del Palace . Éramos uno y lo éramos todo: tú, mí, me, conmigo, yo, mí, me, contigo. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Caminábamos sobre las aguas turbulentas del día, vivíamos el momento a zancadas.
Nos enamoramos, independizamos, encontramos una casa mugrienta, oscura y microscópica, los muebles prestados por amigos, el barrio horrible, el alquiler desproporcionado. Para nosotros, el Paraíso. Crecimos, maduramos, tuvimos crisis, las superamos. Y un día, porque sí, por hacer algo nuevo, por recuperar el placebo del amor y de las emociones primarias, nos casamos.
No teníamos hijos. No teníamos prisa. No teníamos horizontes. Teníamos la vida por delante. Fui lo suficientemente feliz como para recordar que una vez, en algún momento, fui feliz.
19:55 horas. De pie ante la puerta de entrada del gimnasio, sujetando una enorme piruleta con forma de corazón, y un «Te quiero» escrito sobre ella. La llegada del frío otoñal me había pillado por sorpresa. Tras media hora de espera dudé si debía entrar. Opté por no hacerlo. Quería que al salir se diera de bruces contra mí, como en un anuncio de desodorantes o una comedia inglesa con Hugh Grant haciendo de Hugh Grant.
Pero la vida es una tómbola, y cuando él apareció no lo hizo por la puerta del gimnasio. Bajaba por la calle de enfrente, a cien metros de donde me encontraba yo. Caminando junto a él estaba una mujer, pelo largo, alta. ¿Debo describirla? Se detuvieron y besaron en los labios con el dramatismo de una foto antigua. Acarició su largo cabello negro, la miró a los ojos, y retomó el camino mientras ella permanecía de pie viéndole alejarse. La mujer extendió su meñique y pulgar y los llevó a la boca y la oreja, pidiéndole que la llamara. No me vieron. Ella dio media vuelta y desanduvo el camino, perdiéndose calle arriba. Mi chico aceleró el paso con urgencia. Le noté nervioso. O quizá quien estaba nerviosa era yo. Miró su reloj y sacó el teléfono móvil. Le vi teclear. Un segundo después llegó su mensaje: «Estoy en el vestuario, voy a casa».
Distraída, extrañada por una situación que no lograba entender, abrí la mano que sujetaba la piruleta y teclee una respuesta rápida, automática: «Vale. Besos», lancé.
Al levantar la mirada vi el rojo caramelo estrellado contra la acera. Mi corazón se había roto en mil pedazos.
Avanzaba hacia mí con la cabeza gacha, concentrado en sus pensamientos. ¿Sentiría remordimientos? Seguramente no. El miedo, la perplejidad quizás, me impidieron enfrentarme a él, así que abrí la puerta del gimnasio y me escondí dentro. Tras un cristal cubierto de vaho, observé su imagen borrosa pasar de largo. Continuó hacia nuestra casa. Yo llegué unos minutos después, decidida a escucharle y oír una justificación por su parte que sonase mínimamente lógica. La culpa, el miedo, la duda, se me habían pegado al cuerpo, viscosas, punzantes como el tallo de una rosa. Pero la rabia se adelantó a todos, y en el ring de nuestro salón le arrinconé a preguntas, mientras nos jugábamos el título de nuestro amor en un combate de reproches, lágrimas y preguntas sin respuesta.
Decían en una película que las cosas que nunca se dicen son las más importantes. Aquella noche yo tuve el valor de decir las mías y responder a sus silencios y tópicos pueriles, esquivos, imbéciles. «No sé si estoy enamorado. Necesito tiempo. No volverá a pasar. No era nada». Cada argumento era un directo a mi alma que impactaba con la violencia de un yunque.
Tardamos poco menos de una hora en sentenciar ocho años de relación. Así de frágiles éramos. Así de fuertes. En aquel momento me sentí como cuando el Coyote persigue al Correcaminos, cruza el acantilado y camina en el aire hasta que se da cuenta de su absurdo. Entonces se precipita al vacío sin remedio. Yo también llevaba demasiado tiempo caminando sobre el vacío.
Pero esta no es la historia de mi ex. Ya le había dedicado una cuarta parte de mi vida. Era suficiente. Ahora me tocaba a mí. Ahora mi vida comenzaba de verdad.
H ACIENDO CAJA
Soy currante, y tiro p’alante.
L UIS A GUILÉ , «Soy currante»
S eamos realistas. Ser cajera no está bien visto. Si eres pobre la gente te dirá: «¡Ay, pobre!», y lanzarán una moneda acompañada de una mirada lastimera, confiando que su piedad te ayude a pagar la hipoteca y a salir del hoyo. Si eres punk, nadie le dará importancia. «Se le pasará», «Está en la edad», «Siempre fue un niño muy bueno», argumentarán.
Pero si eres cajera, no. Los clientes te observan, se fijan en tu cara de seta, tus pendientes, tus uñas, tu chaquetilla de lana-acrílico llena de pelotillas… lo analizan todo con tal desinterés que pareciera estuviesen viendo a través de ti. Su cerebro concluye que apretar botones es algo que pueden hacer hasta los monos de un laboratorio, que lo tuyo no tiene mérito alguno. Pues mira, yo tengo una carrera, y no en la media precisamente, que ahora que me fijo también. Y tengo sentimientos, como los monos de los laboratorios.
Ser cajera es más que un trabajo mecánico: es un trabajo psicológico. Formo parte de un minucioso laberinto de anzuelos dispuestos para pescar al cliente, para obligarle a comprar cinco, diez, quince veces más de lo que pretendía inicialmente: carritos que se desvían inocentemente hacia la estantería, la leche y el pan situados en extremos opuestos junto a unas irresistibles galletas, relucientes piezas de fruta de deslumbrantes colores que guían a los sentidos cual faro en la tempestad… y, finalmente, nosotras, las cajeras. Somos la línea de meta de ese recorrido, la cara amable que hace que la experiencia valga la pena, o el saco de boxeo contra el que descargar la insatisfacción. Somos guinda de pastel y espina de pescado.
Antes de ser cajera trabajé en todo tipo de sitios. A los dieciséis años fui relaciones públicas del bar de moda de mi barrio. Mi trabajo consistía en repartir tarjetas entre los compañeros del instituto, con ofertas 2 × 1 en bebidas o anunciando la celebración de alguna fiesta. Como trabajo, hay que admitir que era una mierda pinchada en un palo, pero a esa edad ser relaciones públicas era como ser Madonna, Shakira y Beyoncé, todas juntas. Me creía la más guay de las súper guays. Me pagaban con copas gratis o, como mucho, cinco mil pesetas por un mes de trabajo, lo cual me parecía una pasta gansa. El instituto me envidiaba, tenía una legión de groupies pidiéndome invitaciones y bebidas todo el día, y yo les respondía con evasivas y sonrisas hipócritas y falaces. Estaba en plena adolescencia y mi cuerpo y mi cabeza eran como el culo de un gremlin comiendo bocadillos en una piscina a medianoche, con millones de hormonas volando disparadas en todas direcciones, completamente fuera de control. Vivía las veinticuatro horas pendiente de mi pelo, mi peso, mis uñas, mis tetas, mi culo, de que mis vaqueros fueran los de la marca que había que llevar, de los niños de dieciocho años que era mayores y sabían cómo besar, eran guapos y no tenían granos rojos enormes llenos de pus ni eran retrasados mentales como los de clase, que solo querían emborracharse, pegar voces y reírse como hienas histéricas.