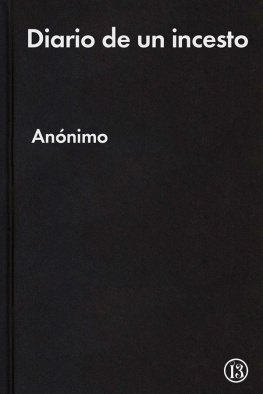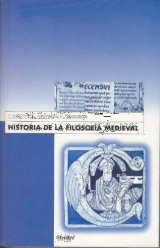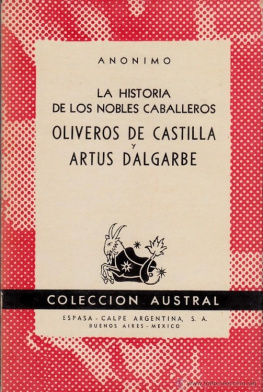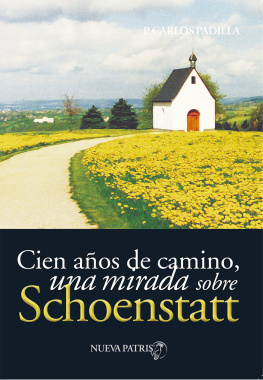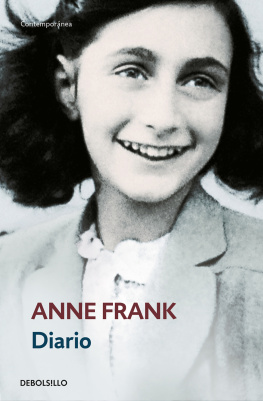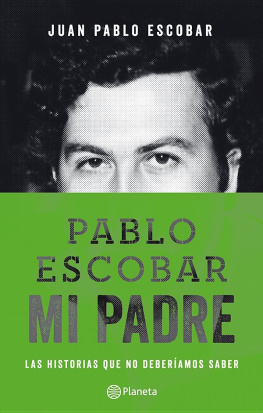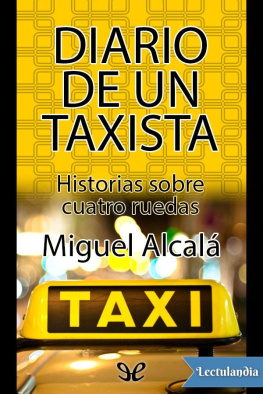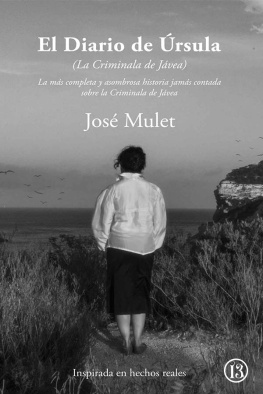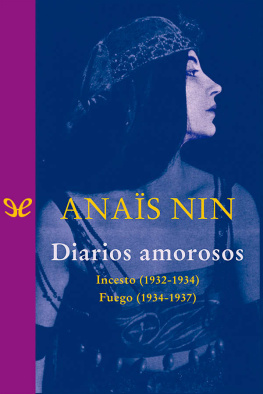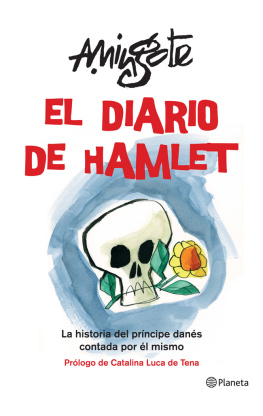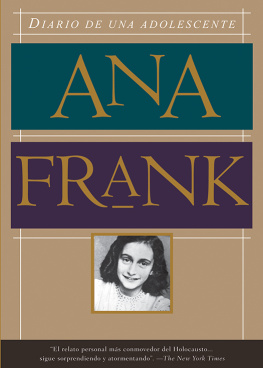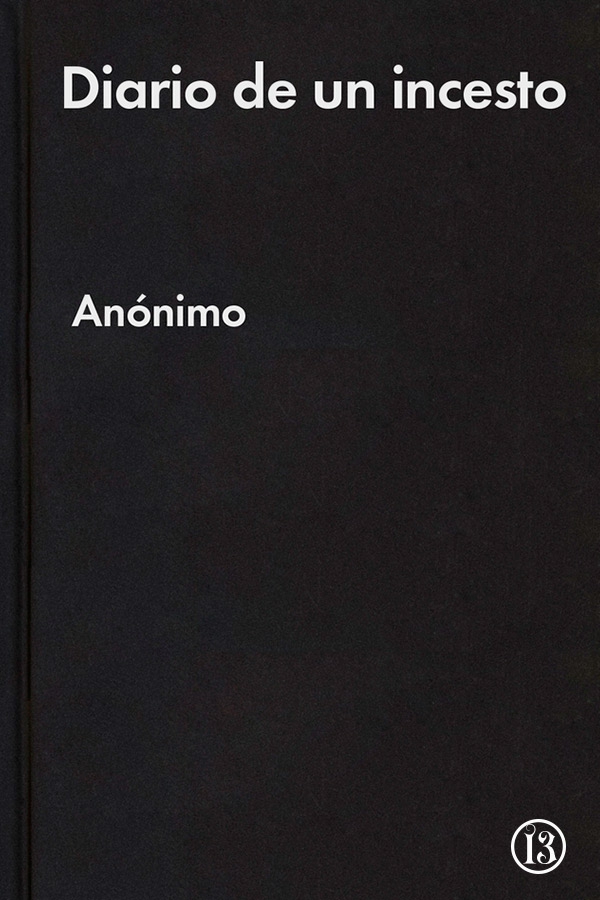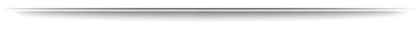Diario de un incesto es la historia real, contada en primera persona, de una mujer que estuvo sometida a abusos sexuales y maltratos por parte de su padre cuando aún era una niña. Es la anatomía de una mente rota, la radiografía de un alma herida y, sobre todo, una visión privilegiada de cómo alguien intenta sobrevivir y cómo se relaciona con el mundo.
La autora cuenta su historia sin adjetivos ni metáforas de ningún tipo. El horror, primero tiene la cara de su padre y después la de todos aquellos que acaban utilizándola. Pasado el shock del incesto inicial, el lector descubrirá que la condena al infierno no eran las agresiones de su padre, sino todo lo que llegará después.
Anónimo
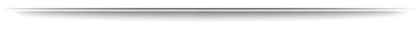
Diario de un incesto

Título original: The Incest Diary
Anónimo, 2017
Traducción: Iballa López Hernández
Revisión: 1.0
31/12/2017
NOTA DE LA AUTORA
A fin de proteger mi intimidad, he decidido guardar el anonimato. Para ello he cambiado numerosos detalles. Aun así, no he alterado los hechos esenciales, que son verdaderos. Ruego a los lectores que respeten el deseo de ocultar mi identidad.
Uno de los terapeutas a quienes mentí era una mujer muy guapa cuyo padre había estudiado con Freud. Me caía bien hasta que tocamos el tema del incesto. Iba a verla los jueves por la tarde cuando estaba en la universidad. Nuestras conversaciones giraban en torno a mi familia y yo mentía acerca de la relación con mi padre. Un día me dijo que estaba preocupada porque corría el riesgo de autolesionarme. Pretendía que fuera a ver a un psiquiatra compañero suyo para que me medicaran. Salí de su consulta y no volví a verla. En las semanas posteriores a ese episodio me dejó varios mensajes en el contestador; quería asegurarse de que estaba bien. Nunca le devolví las llamadas.
En los cuentos de hadas sobre el incesto entre padre e hija —La niña sin manos, Bestia peluda, La cenicienta original, Hermanito y hermanita, Piel de asno y los relatos sobre santa Dimpna, santa patrona de los supervivientes del incesto—, las hijas, como cabe esperar, están aterrorizadas ante las insinuaciones sexuales del padre. Hacen cuanto está en sus manos por escapar. En mi caso no fue así. Un niño no puede huir, y, más adelante, cuando pude hacerlo, ya era demasiado tarde: mi padre controlaba mi mente, mi cuerpo, mi deseo. Yo lo deseaba a él. Iba a casa. Volvía a casa a por más.
La última vez que lo hice con mi padre fue en la isla, cuando tenía veintiún años. Pasé una semana en la casa de veraneo con mi padre y mi hermano, que acababa de cumplir diecinueve. Hacía un montón de años que no pasábamos juntos una semana; no había compartido mucho tiempo con mi padre desde que me había ido de casa a los diecisiete. Era la residencia de veraneo de nuestra familia. Una construcción blanca de postigos azules junto al mar. Con la bandera estadounidense en la vieja asta, cerca de la puerta delantera blanca. Se había construido unos cien años atrás y mis abuelos la habían comprado en la década de los sesenta.
Durante esa semana con mi padre y mi hermano, llevaba la parte de arriba de un biquini azul. La braguita era de un color rojo fuerte. Mi padre me deseaba. Sentía cómo sus ojos se posaban en mis hombros y mi cuello, en mis piernas, mis pechos y mis caderas. Me movía de otra manera cuando sabía que estaba mirando. Quería parecerle sensual. Caminaba de otro modo cuando sabía que estaba mirándome por detrás. Mirándome mientras yo recorría el sendero que unía la casa con la orilla. Mirándome mientras me ponía y me quitaba la camisa blanca que llevaba por el camino hasta la playa, donde me sentaba a leer antes de darme un baño. Yo lo deseaba a él también. Ya no era una niña. Ni siquiera una adolescente. Era una mujer hecha y derecha. Mi cuerpo era el de una mujer. Jugamos al bridge con algunos vecinos en la casa situada un poco más allá de la nuestra. Estos me contaron anécdotas de cuando era niña y me divertía en la playa, e historias sobre mis antepasados. Jugamos al mus con mi hermano. Tomamos gin-tonics en el porche con mosquitera.
Los veranos de mi niñez transcurrieron en aquella casa y aquella habitación tan particular del piso de arriba. Muchos de los escasos recuerdos felices de mi infancia son de ese lugar.
Las dos primeras noches no pude parar de masturbarme, consciente de la proximidad de mi padre, que dormía solo en la planta de abajo, en aquella cama descomunal del lado oeste de la casa. No podía remediarlo. Quería, y no quería, que entrara en la habitación y me follase. Cosa que hizo la tercera noche.
Recuerdo cuando mi padre abrió la vieja y pesada puerta de mi cuarto. Yo quería que la abriese. Quería que entrase. Quería oírlo entrar en el dormitorio de las colchas amarillas y azules y las estanterías empotradas que contenían la colección completa de las obras de sir Walter Scott de mi abuelo. En la habitación con cortinas de tela blanca con estampado de veleros rojos, el espejo con el marco de arce de ojo de pájaro y el armario con impermeables amarillos, botas de agua verde militar y las grandes camisas de franela, colgadas en perchas de madera. El armario con el paraguas de cuadros escoceses y las sandalias de repuesto.
Mi padre retiró la colcha y vio mi cuerpo de veintiún años desnudo. Estaba desnuda y húmeda. Ardía en deseos de tener su polla grande y dura metida profundamente en mi interior. Estaba muy húmeda. Ardía en deseos de que entrara en mí por completo. Nunca antes me había sentido tan atractiva. Mi cuerpo era puro sexo. Mi padre también se había convertido en un objeto sexual para mí. Lo cosificaba como me cosificaba a mí misma para él. Jamás en mis doce años de casada experimenté un orgasmo semejante. No dijimos nada. Ni una sola palabra. Después se levantó de la cama, salió de la habitación y volvió por el pasillo hasta su cama. Nunca mencionamos una palabra sobre lo que sucedió aquella noche.
Me folló e hizo que me corriera. Nunca nos besábamos. Aquella noche no nos besamos, como tampoco nos besábamos cuando era adolescente, o cuando tenía once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro o tres años.
Nunca me metió la lengua en la boca.
Durante aquella semana en la isla, le revelé a una amiga de la familia y vecina la verdad acerca de mi padre: que mantenía relaciones sexuales conmigo. Le confesé a Katherine Huntington lo que me había sucedido de niña. No me atreví a contarle lo que acababa de ocurrir aquella noche, pero le confié lo de mi infancia. Yo no era la única que la consideraba una mujer extraordinaria. No se parecía en nada a mi madre. Era muy capaz, cariñosa, independiente. La gente la adoraba. Yo la admiraba y de mayor quería ser como ella. Cuando era pequeña, me hacía sentir muy especial. Me pedía mi opinión y se agachaba en cuclillas para escucharme. Siendo adolescente, me dijo que era una chica lista y audaz.
Siempre me pareció guapa, fuerte y valiente. Le gustaba salir sola a navegar. Leía y escribía en griego antiguo. Ella y su segundo marido habían pasado un año recorriendo África en jeep. Era miembro del cuerpo de bomberos voluntarios del pequeño vecindario de la playa y, a menos que tuviera que conducir el camión de bomberos, invariablemente calzaba zapatos de tacón. Preparaba cenas para un montón de gente sin ayuda de nadie y su casa acostumbraba estar llena de invitados. Detrás de esta había un invernadero en el que cultivaba gardenias y plumerias. Una vez encontró un cachorro de lince en la entrada. Ella le puso un cuenco de leche, confiando en que el animal se reuniría con su madre, pero un vecino le dijo que había visto un lince muerto en la carretera, cerca del mercado. Katherine recogió a la cría y le ofreció todo el amor materno que había prodigado a sus hijos. De cenar le ponía cordero y, después, un plato con nata montada.