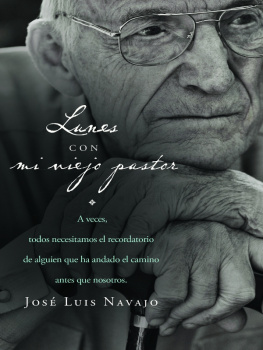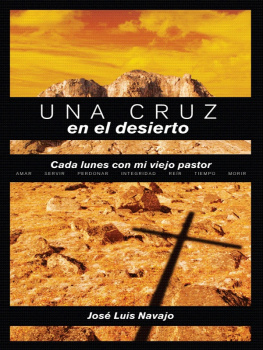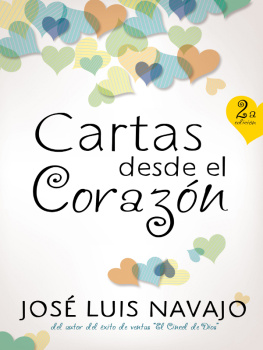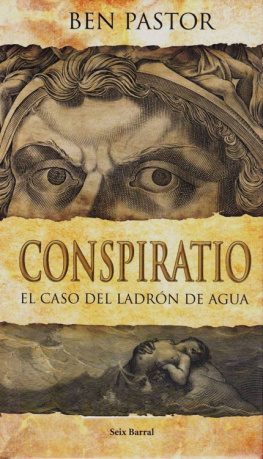© 2017 por José Luis Navajo
Publicado por Grupo Nelson en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América.
Grupo Nelson es una marca registrada de Thomas Nelson.
www.gruponelson.com
Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro podrá ser reproducida, almacenada en algún sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio—mecánicos, fotocopias, grabación u otro—excepto por citas breves en revistas impresas, sin la autorización previa por escrito de la editorial.
Editora en Jefe: Graciela Lelli
Edición: Juan Carlos Martín Cobano
Diseño interior: Grupo Nivel Uno
Epub Edition April 2017 ISBN 9780718089542
ISBN: 978-0-71808-957-3
Impreso en Estados Unidos de América
17 18 19 20 21 RRD 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Dedicatoria
H ace tiempo me dijeron:
«No te fíes demasiado de las palabras de un hombre que no tiene cicatrices».
A ellos dedico este libro: a cuantos no necesitan decir una sola palabra, porque llevan su historia escrita en las arrugas del rostro. A quienes supieron convertir las cicatrices en renglones y el hiriente aguijón en fértil arado.
«He descubierto—me dijo el sabio anciano—que lo más grande es aprender a ser pequeño... Aprendí que el camino a la grandeza es descendente; que nuestro llamado no es a ser estatuas, sino pedestales que alcen al Auténtico Monumento... He aprendido, en fin, que la gloria de Dios pesa tanto que solo puede llevarse de rodillas». Comprendí, entonces, la razón de que aquel hombre exhalase autoridad por cada poro de su piel, y que cada una de sus palabras fuera un disparo al corazón, que lo llenaba de vida.
Índice
- SEGUNDA PARTE.
Verdugos del ministerio - TERCERA PARTE.
Un final y un nuevo comienzo
Guide
N o murió del todo; el corazón de mi viejo pastor sigue latiendo en estas líneas.
Dicen que cada libro es un hijo de papel y tinta que el autor alumbra. Si eso es cierto—y yo creo que lo es—, la llegada de Lunes con mi viejo pastor fue un parto muy duro. Las contracciones produjeron tal dolor que sentí que me rompía, pero las alegrías que luego me ha reportado hacen que cada momento de angustia valiera, sin duda, la pena.
Casi a diario recibo notas de gratitud de los lugares más remotos del mundo: mensajes de personas que fueron ayudadas por los consejos que mi viejo pastor me regaló y registré en ese libro. Cada una de esas misivas logra conmoverme al llevarme a constatar que el durísimo proceso que yo creí que me mataba solo me hacía más fuerte, y la difícil experiencia que temí que me incapacitara, en realidad me estaba capacitando. He podido comprobar una vez más que Dios siempre escribe derecho, aun sobre renglones torcidos.
Y, ¿sabes?, algo ocurrió en estos días que me llevó de vuelta a la blanca casa donde tuvo lugar mi restauración… a las últimas jornadas junto a mi viejo pastor.
De eso trata este libro: contiene el néctar destilado en la sala de espera donde mi mentor y maestro aguardaba la definitiva llamada. Sabiduría que, gota a gota, fluyó de la cicatriz para posarse en el papel.
Te propongo que busques un lugar tranquilo y serenes tu alma para participar de estas líneas.
Iniciemos el viaje. Todo ocurrió, más o menos, así...
S e anaranja el horizonte.
El sol, insinuándose apenas, se asemeja a un niño pelirrojo que atisba semioculto entre las copas de los árboles.
Amanece el veintitrés de junio y el verano abrió sus puertas de par en par. He salido al jardín a esperar al nuevo día. El aire huele a césped recién regado y, al amparo de la encina centenaria, contemplo cómo el mundo se ordena. Una brisa levísima mece tan solo las ramas más altas de los chopos y arizónicas, abajo impera una quietud que anticipa otro día caluroso.
Delante de mí, sobre la mesa, reposa la gastada Biblia de letra gigante que recibí de mi viejo pastor. La cruz grabada en oro sobre la tapa responde con destellos a la caricia del sol. «Nací a la sombra de la cruz, quiero vivir anclado a ella y que sea la escala que me alce a su presencia cuando llegue mi tiempo». Así decía con frecuencia mi viejo pastor.
¡Y cómo amaba su Biblia! Las hojas, amarillentas y rizadas por los bordes, muestran casi todos los versículos marcados con diferentes colores. Los últimos que subrayó, estando ya cerca su partida, más que marcados parecen tachados, pues la enfermedad le robó su pulso firme —le robó casi todo—, pero no atenuó un ápice la pasión con la que el anciano acudía a diario a la Palabra. «Más de cien veces la he leído, la mitad de ellas de rodillas, y siempre me dice algo nuevo». Sus ojos mostraban un fulgor radiante cuando lo decía.
No era presunción, sino gratitud, lo que desprendían sus palabras.
Junto a la Biblia hay una taza de humeante café y al lado un puñado de folios blancos que pronto empezaré a emborronar. Sobre ellos descansa la gastada estilográfica, regalo también de mi viejo pastor. Las mejores líneas siempre las escribo al amanecer. Mi mente es más fértil cuando el sol se despereza por el este y el día descorre sus cortinas. Mientras mi adoración sube mecida por la brisa, van surgiendo frases que capturo sobre la superficie blanca de los folios. Son momentos íntimos que comparto con Dios en radical soledad.
Pero hoy va a ser diferente, porque, justo cuando me dispongo a degustar un sorbo de café, un sonido agudo y breve hace añicos el silencio. Del sobresalto, la taza oscila entre mis labios y a punto estoy de derramar el líquido caliente sobre mi camisa.
Me toma unos segundos identificar que la interferencia provino de mi teléfono, anunciando la llegada de un WhatsApp. Mi reacción es de disgusto, porque esa injerencia irrumpió en un espacio íntimo que no admite profanaciones. Empujo el terminal a un costado de la mesa, lamentando haber quebrado la promesa que hice tiempo atrás de no llevar mi teléfono a la cita con Dios.
Aunque mi intención inicial es ignorar el mensaje, mis ojos acuden de hito en hito al icono verde que desde la esquina de la pantalla me recuerda que en las entrañas del teléfono reposa un aviso que tal vez requiera premura.
Claudico y lo leo.
En efecto, se trata de una emergencia.
El remitente es un amigo, pastor de una pequeña iglesia, y el mensaje, un desgarrador grito de auxilio. No ha insertado emoticonos que añadan dramatismo a su nota; no los precisa, pues el telegrama rezuma angustia por los cuatro costados.
Así fue como comenzó todo.
En respuesta a su mensaje, cerca del mediodía, me encontraba sentado frente a él en una cafetería. Entre ambos, sobre el mármol de la mesa, reposaba un solo tazón que contenía mi segundo café del día. Él no pidió nada, no era ingerir lo que necesitaba, sino vaciarse de la enorme carga que lo asfixiaba.
—Puedes hablarme con libertad—le dije, manteniendo mis ojos en los suyos—, creo que sabré comprenderte y te aseguro que no voy a juzgarte.
Entonces sí, rompió a llorar.
Derretido el hielo que congelaba su alma, asomó en una primera lágrima que se precipitó por su mejilla derecha. Fue como abrir una compuerta, la segunda siguió el camino, la senda de su huella impresa en la piel, y quedó arrastrada por la conmoción cuando de ambos ojos brotó el torrente imparable.
Su llanto era estremecido como el de un niño.
Viéndolo así, lamenté no haber tenido la sensibilidad de citarlo en mi casa o en el despacho de la iglesia. Con la cafetería llena nos convertimos en el blanco de todas las miradas; por unos segundos valoré la opción de buscar otro sitio más tranquilo, no obstante, me contuve; mi amigo necesitaba llorar y estaba en su derecho de hacerlo.