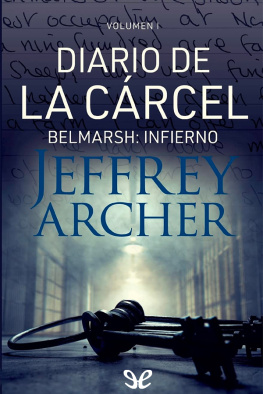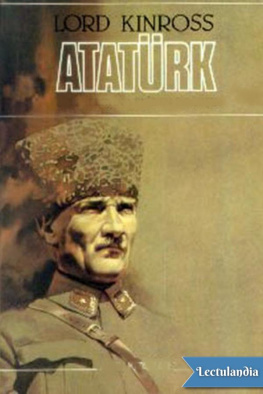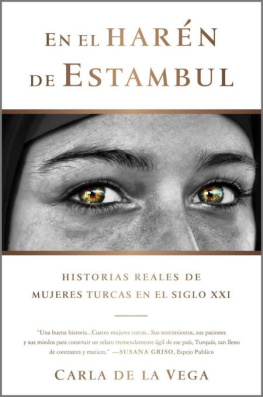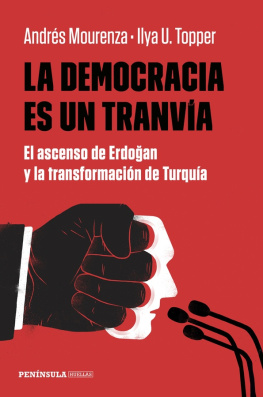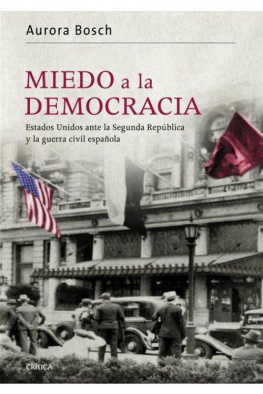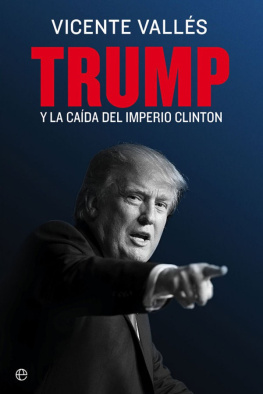AGRADECIMIENTOS
Mientras escribía este libro, varias mujeres tejieron una red que me impidió caer en el abismo de mi propio mutismo. Annelies Beck, Mika Buljevic, Petra Ljevak, Mireille Bermann, Merita y Suzanne Arslani, Burçak Ünver, Ayşe Akkızoğlu, Ayşegül Şenarslan, Selen Uçer, Aylin Aslım, Tina Brown, Anna Hall, Kalypso Nicolaidis, Işıl Öz, Şebnem Arsu, Çağıl Kasapoğlu, Hande Yaşargil, mi madre Lale Temelkuran, la baronesa Beatrice von Rezzori… Ha habido muchas otras mujeres en varios países que, a veces sin saberlo, me levantaron la moral y me ayudaron a sobrevivir en estos difíciles dos últimos años, principalmente las camareras de los cafés en los que escribí. Vaya mi agradecimiento a todas ellas.
Gracias, Jethro Soutar, por tu paciencia al sujetarme la mano a través de la infinita meseta de la lengua inglesa.
Vaya un agradecimiento especial a mi agente, Robert Caskie, que supo escucharme, y a mi editora, Helen Garnons-Williams, que supo verme.
Aunque para escribir este libro no he tenido que sacrificar a ningún ser querido —al menos que yo sepa—, uno de ellos tuvo que sufrir mucho en soledad. Mi mentora, Demet Börtücene, siempre serás la insustituible gran dama de mi vida.
INTRODUCCIÓN
¿Qué puedo hacer yo por ustedes?
Los aviones de combate rompen el cielo nocturno en gigantescos trozos geométricos como si el aire fuera un objeto sólido. Es el 15 de julio de 2016, la noche del intento de golpe de Estado en Turquía. Yo estoy apilando almohadas contra los temblorosos cristales de las ventanas. Me parece que acaban de lanzar una bomba en el puente, pero no veo fuego alguno. En las redes sociales la gente habla del bombardeo del Parlamento. «¿Entonces es eso?», me pregunto. «¿Esta noche vendrá a ser como el incendio del Reichstag para lo que queda de la democracia turca y de mi país?».
En la televisión, varias decenas de soldados levantan barricadas en el puente del Bósforo, mientras gritan a los atemorizados civiles:
—¡Váyanse a casa! ¡Esto es un golpe militar!
Pese a sus enormes cañones, algunos de los soldados están claramente aterrados, y todos parecen perdidos. La televisión afirma que se trata de un golpe militar, pero este no es el característico golpe de Estado. Normalmente los golpes de Estado tienen cara de póquer: no hay regateo ni negociación, y, desde luego, no se duda en absoluto a la hora de utilizar la artillería pesada. Lo absurdo de la situación provoca sarcasmo en las redes sociales. Esta clase de humor no pretende necesariamente provocar risas; es más bien un concurso de amarga ironía, que solo parece normal a quienes participan en él. Los chistes hacen referencia principalmente a la idea de que se trata de un acto orquestado para legitimar el sistema presidencial —como alternativa al parlamentario— que el presidente Recep Tayyip Erdogan lleva tiempo reclamando; un cambio que le otorgaría aún más poder del que ya tiene como único gobernante de facto del país.
El humor negro desaparece a medida que los cielos de Estambul y de Ankara se convierten en bulliciosas colmenas de aviones de combate. Estamos aprendiendo el lenguaje de la guerra en tiempo real. Lo que yo había creído una bomba era en realidad un estampido sónico: el estruendo, similar a una explosión, que producen los aviones de combate cuando rompen la barrera del sonido. Esa es la terminología adecuada para explicar que el aire se rompe en gigantescos pedazos y se precipita sobre nosotros en forma de temor: temor a darnos cuenta de que antes de que salga el sol podríamos perder nuestro país.
En la capital, Ankara, la gente intenta diferenciar entre los estampidos sónicos y el auténtico sonido de las bombas que caen sobre el Parlamento y el cuartel general del servicio de inteligencia. La catástrofe que se desarrolla ante nuestros ojos se ve constantemente desdibujada por lo absurdo de las noticias que aparecen en nuestras pantallas. La televisión transmite en directo cómo los diputados corren por el Parlamento tratando de encontrar el refugio antiaéreo, olvidado desde hace largo tiempo, y cuando por fin lo localizan nadie encuentra las llaves, mientras fuera, en las calles, la gente, en pijama y con el cigarrillo en la boca, da patadas a los tanques y grita improperios a los aviones.
En nuestras pantallas se está produciendo una explosión de comunicaciones, y muchos de nosotros sabemos que eso no es demasiado normal. La historia reciente de Turquía nos ha enseñado que un auténtico golpe de Estado empieza cuando el ejército arresta a los políticos y cierra las fuentes de información. Además, los golpes suelen producirse en las primeras horas de la mañana, no durante el horario de máxima audiencia televisiva. En este golpe, meticulosamente televisado, durante toda la noche aparecen representantes del gobierno en distintos canales de televisión, pidiendo a la gente que ocupe las calles y se oponga al intento de usurpación del ejército. Internet no se ralentiza como suele hacerlo cuando ocurre algo que desafía al gobierno; por el contrario, va más deprisa que nunca. Aun así, la velocidad e intensidad de los acontecimientos de la noche no permiten a los escépticos procesar correctamente estos extraños detalles.
Erdogan se comunica por FaceTime, y sus mensajes se emiten en CNN Türk. Llama a todo el mundo a ocupar los centros de las ciudades. Como la mayoría de la gente, no imagino a los partidarios del gobierno saliendo a la calle para enfrentarse al ejército. Desde la fundación de la moderna República Turca en 1923, bajo el liderazgo de Kemal Atatürk, tradicionalmente el ejército ha sido la institución más respetada del país, cuando no la más temida. Pero al parecer han cambiado muchas cosas desde el último golpe militar, producido en 1980, cuando fueron los izquierdistas quienes se resistieron, y fueron encarcelados y torturados por ello: el llamamiento del presidente halla eco en miles de personas.
Las pantallas de televisión no muestran en ningún momento a los jóvenes y aterrorizados soldados que mueren golpeados y estrangulados por la multitud. Es entonces cuando en todos los minaretes del país se inicia una interminable sela. La sela es una oración especial que se recita tras la muerte de alguien. Tiene un tono tan estremecedor que incluso quienes no están familiarizados con las costumbres musulmanas perciben que habla de lo irreversible, del final. Esta noche, a la sela le siguen ruidosos llamamientos desde los minaretes invitando a la gente a salir a la calle en nombre de Dios para salvar al presidente, la democracia, a la nación… Ahora la salmodia de la muerte comparte el cielo con los aviones, el delirante Allahu akbar de los partidarios de Erdogan y los gritos de socorro de los soldados. Recuerdo el poema que lo empezó todo:
Los minaretes son nuestras bayonetas.
Las cúpulas, nuestros cascos.
Las mezquitas, nuestros cuarteles.
Y los fieles, nuestros soldados.
Fue Erdogan quien recitó el poema en un evento público en 1999, lo que le llevó a ser encarcelado durante cuatro meses por «incitar al odio religioso», y le convirtió primero en un mártir de la democracia y luego en un despiadado líder. Y ahora, diecisiete años después, la noche del golpe, el poema parece una de esas profecías que entrañan su propia realización, una promesa que se ha mantenido a costa de todo un país.
Con el tiempo hemos aprendido que en Turquía los golpes de Estado siempre terminan igual, independientemente de quién los haya iniciado. Es como en aquella lastimera frase del exfutbolista inglés reconvertido en experto televisivo Gary Lineker, que decía que el fútbol es un sencillo deporte en el que se juega durante ciento veinte minutos y al final los alemanes ganan en los penaltis. En Turquía los golpes de Estado se llevan a cabo durante toques de queda de cuarenta y ocho horas, y al final se encarcela a los izquierdistas. Después, obviamente, se extirpa a otra generación de progresistas, dejando el alma del país aún más estéril de lo que era.