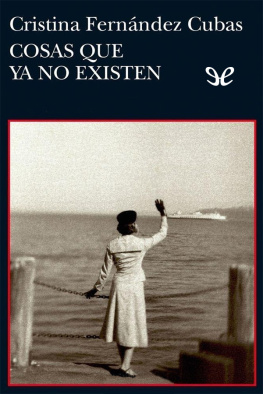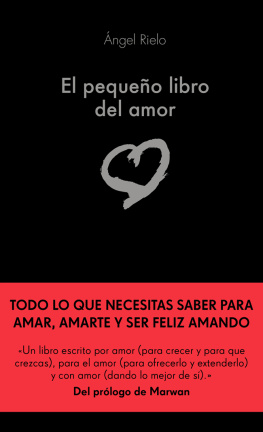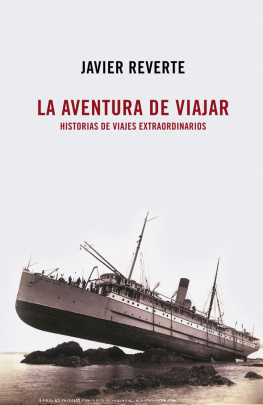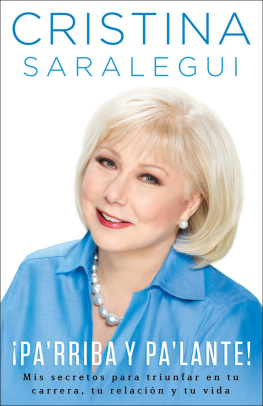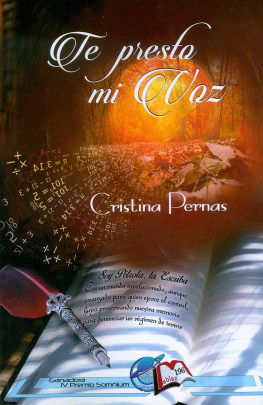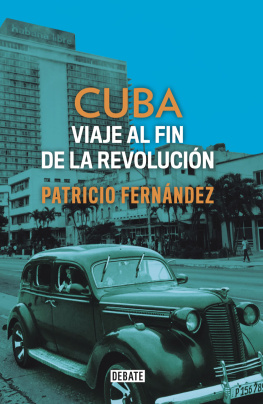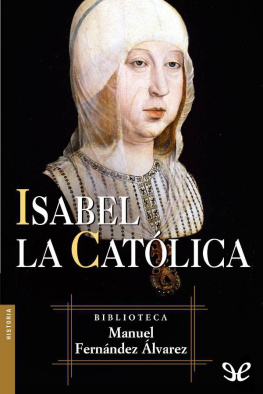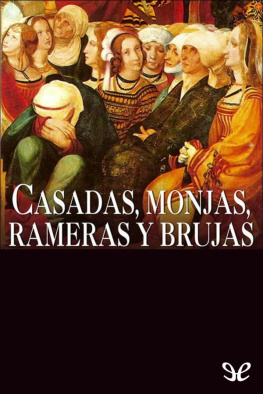Segundo de Bachillerato
P ONGAMOS que se llamase Luisa. Sor Luisa. Y que ella, Sor Luisa, me hubiera cogido tirria desde los primeros días. O quizás ojeriza, manía, odio… O tal vez otra palabra que todavía no se ha inventado. Sor Luisa estaba en permanente pie de guerra. Contra algunas monjas, contra el caos que decía haberse encontrado al llegar al colegio, contra sí misma. Parecía como si no se sintiera del todo a gusto en su piel, dentro de aquel hábito y aquella corneta que le quedaban anchos o estrechos, según se mire. Porque muy a menudo nos hablaba con misterio de su pasado, interrumpiendo las frases a la mitad, sin sacarnos de dudas, dejando únicamente bien sentado un claro e indiscutible mensaje. Ella era monja, a la vista estaba, pero podía haber sido cualquier otra cosa en la vida.
Su padre, solía explicar, era diplomático, y parte de su adolescencia había transcurrido en Casablanca. (No era del todo exacto. Su padre era agregado político —es decir, de falange—, pero sí era cierto que había vivido en Marruecos mucho tiempo.) De aquellos largos años recordaba con satisfacción algunos pasajes. El pasaporte especial al que, como hija de su padre, tenía derecho, y que gustaba exhibir en trenes, autobuses, barcos y aviones. Era como una varita mágica destinada a provocar nuestra envidia. Sor Luisa, antes de ser Sor Luisa, se subía a un tren, a un barco, a un autobús o a un avión, enseguida sucedía algo —un percance, una confusión—, ella mostraba sus papeles, e invariablemente todos le daban la razón, se deshacían en excusas, y hasta se cuadraban o inclinaban ceremoniosamente. También, aunque no lo formulara de una forma explícita, daba a entender que había sido guapa. O, quizás, que lo seguía siendo. No teníamos la menor idea de cuál podía ser su edad. ¿Treinta, cuarenta, cincuenta…? Los hábitos y las cometas, hoy congeladas en las películas de Hitchcock, poseían la virtud de uniformar, de borrar diferencias entre las usuarias, de convertir su edad —la edad de una monja— en una de las cosas más difíciles de adivinar. Todo un enigma. Incluso las novicias, cuando dejaban de ser novicias, pasaban a integrar en muy poco tiempo ese mundo de edades y rasgos indefinidos, del que únicamente llegarían a destacar —otra vez— con el paso de los años. Manos apergaminadas, estaturas reducidas, caras surcadas de arrugas… Pero estaba hablando de Sor Luisa, instalada en esa edad sin nombre; de sus antiguos viajes por tierra, mar y aire; de que era o había sido guapa (ella decía únicamente: «Yo era muy joven, claro…»); de su especial habilidad para dejar las frases a medias, para sugerir, insinuar; para rodearse, en fin, de un estudiado halo de superioridad y misterio.
Una vez, con ocasión de una excursión en autocar ya no recuerdo adonde, Sor Luisa se hizo con el micrófono y nos leyó algunos párrafos de un libro acerca de los monumentos que íbamos a visitar. No sé si fue el efecto distorsionante de la megafonía, si se trataba de la pelota de turno, o si era una interna que hacía mucho que no escuchaba la radio, pero alguien exclamó con admiración: «¡Habla como una locutora!». Los ojos de Sor Luisa brillaron de satisfacción. «Antes de entrar en un convento», dijo sin soltar el micro, «se puede haber sido muchas cosas en la vida…» Ya estábamos otra vez. ¿Qué cosas eran éstas? ¿Y qué pensaría el conductor, que miraba impasible, sin pestañear, siempre hacia el frente? De nada servía preguntarle si había sido realmente locutora —algo que nos parecía mucho más razonable que monja—, porque ni desmentía ni afirmaba. Se limitaba, como siempre, a encogerse de hombros. A sonreír. A rodearse de nuevo de la consabida aura de misterio. Pero para mí, que no era interna y que, cada día, ya caída la noche, al regresar a casa, lo primero que hacía era poner la radio, aquello tenía toda la apariencia de un farol. ¿Abandonar la posibilidad de un Taxi Key o de un Teatro Invisible para vestir un hábito? ¡Anda ya! Aunque ya muchas lo sospechábamos. Sor Luisa era una «pavera», una «chula». O el hábito le venía demasiado grande. O demasiado estrecho… En cualquier caso no debía de encontrarse muy cómoda allí dentro. Porque, amén de todo lo dicho —que no pasaría de ser una simple anécdota si no hubiera más—, a la, digamos, llamada Sor Luisa, más allá de sus momentos estelares, le gustaba humillar, asustar, hablarnos del fin del milenio, leernos terribles profecías, añadir escogidos y escalofriantes datos de su cosecha —que no dejan de sorprenderme todavía hoy, cuando quizás he alcanzado esa edad imprecisa que ella tenía entonces—; pero sobre todo humillar, poner en evidencia, asustar. Parecía claro que había equivocado su camino, y más le hubiera valido optar por cualquiera de las envidiables salidas que le ofrecía la vida. Pero no había sido así. Y entre sus muchos enemigos figurábamos nosotras. Niñas de once años.
Nótese que he dicho niñas de once años. No de sólo once años. Cuando alguien tiene once años, los tiene en su totalidad, en bloque, con todo su peso. Se trata, sencillamente, de su equipaje; su maletín de vida, su mochila. Y a nadie —a nadie normal, por lo menos, que no esté contaminado por la ideología de los adultos— se le ocurrirá decir: «Sólo tengo once años». Pues bien, allí estaba yo, con mis once años a cuestas, sentada en el pupitre que compartía con Lali Pons, mi gran amiga de entonces. Era la hora de estudio y no se podía hablar. Pero Lali y yo, aquel día, hablábamos. Disimuladamente, por supuesto. En voz muy baja. Sor Luisa nos llamó la atención un par de veces (¡qué oído tenía Sor Luisa!). A la tercera se levantó, ordenó a mi amiga que recogiera sus cosas —«Las imprescindibles», dijo—, y, como se solía hacer en estos casos, la obligó a trasladarse a uno de los dos lugares de castigo. Al fondo de la clase, en una mesa vacía; o delante de todas, en un pupitre individual, junto a la tarima. Yo, resignada, esperaba mi turno. Pero no llegaba. Como si nada hubiera ocurrido, como si con Lali confinada en el lugar de las apestadas la clase hubiera recuperado su normalidad, ahora Sor Luisa se concentraba en la lectura de un devocionario. Me puse en pie. «Yo también hablaba», dije. No debiera haberlo hecho. Algo, dentro de mí, me advirtió enseguida de que acababa de cometer un error. Pero ya era tarde. Sor Luisa me miró regocijada, extrañamente tranquila y a la vez regocijada. «Vaya», dijo sonriendo, «así que tú también quieres castigo.» No era una pregunta. Tampoco una afirmación. Era simplemente: «Así que tú también quieres castigo…». Más que sorprendida esperé aún algunos segundos en pie. Pero la misma Sor Luisa que por las mañanas, a la hora de la instrucción, nos leía pasajes de un libro que se llamaba Instrucción —y acto seguido, por si no los hubiésemos entendido, nos los explicaba—, pasajes que hablaban de honor, de valentía, del triunfo de la verdad o la cobardía de la mentira, parecía haberse olvidado por completo de mi existencia. Me volví a sentar y no tardé en olvidarme de la suya. Era injusto que Lali hubiera cargado con todas las culpas. Pero así era. Y yo no podía hacer nada para remediarlo. Aunque por lo menos —y eso me tranquilizaba en parte— lo había intentado.
No recuerdo nada de lo que pudo suceder durante el resto de la tarde, lo que me lleva a pensar que no sucedió nada en absoluto. Una vez más la frase de Sor Luisa quedó ahí, inacabada como tantas otras, una ocurrencia súbita, sin ningún fundamento, a la que, la propia autora, terminaba por no conceder la menor importancia. Supongo que al volver a casa escucharía como siempre la radio en el planchador, jugaría con mis hermanas, o me encerraría en mi cuarto a tocar la armónica y a leer libros de aventuras. Pero es sólo una suposición. Lo que sí recuerdo es el día siguiente. El mismo sueño de todas las mañanas al levantarme, la subida desencantada al colegio, y la agradable sorpresa de que, al entrar en clase, en el segundo piso, Sor Luisa todavía no se hubiera presentado. Aquello, que ocurría en contadas ocasiones, era siempre muy festejado. Pero esta vez la alegría duró poco. Sor Luisa apareció a los cinco minutos, en el momento en que todas reíamos o celebrábamos algo. Nos callamos de golpe. Ella se dirigió únicamente a mí. «Venga conmigo… Con todas sus cosas.» Cogí la cartera. «No», dijo negando con la cabeza. «He dicho que con todas sus cosas.»