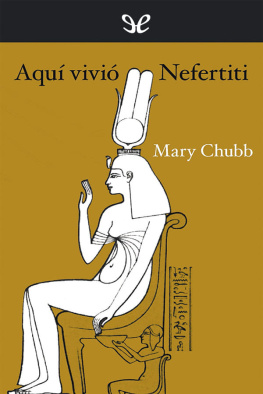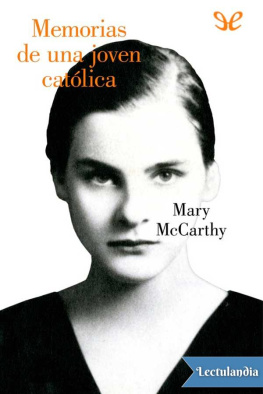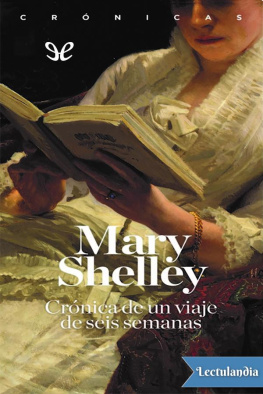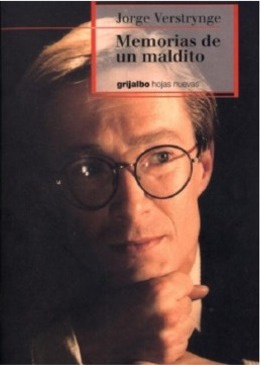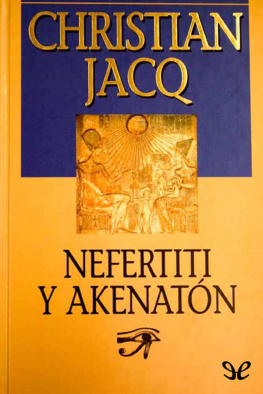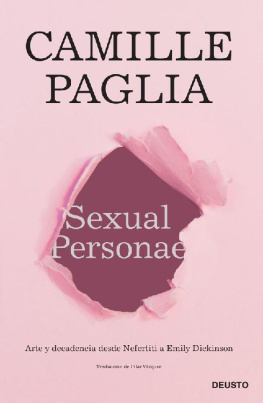La autora está profundamente en deuda con el profesor H. W. Fairman de la Universidad de Liverpool: se deja aquí constancia, con sincero agradecimiento, de sus críticas cordiales y comentarios especializados a muchos de los aspectos egiptológicos del texto.
CANCIÓN DE TRABAJO.
Capítulo I

L a tapa de la caja de embalaje resbaló y cayó ruidosamente al suelo, y, con ella, mi ánimo. Si alguien fuera capaz de decirme que hay un lugar más triste para estar triste que el sótano de una cochambrosa mansión de Bloomsbury en una mañana lluviosa de febrero, no me lo creería.
Dejando de lado el incómodo borde de la caja en la que me había sentado, aparté la mirada de los rollos de papel polvoriento que me habían dicho que tenía que revisar, y me puse a mirar a la calle por el pequeño y mugriento ventanuco.
Fuera, la lluvia se derramaba desde una bruma blanquecina, salpicando en las aceras los pies apresurados de personas anónimas que cruzaban por delante de mis ojos; la lluvia empapaba las barandillas; la lluvia, ya lo sabía, conseguiría que la hora del almuerzo me resultara menos liberadora de lo habitual; porque el ambiente normal del restaurantito barato y empañado al que solía ir, con su olor a repollo, queso y pescado, se habría aderezado ese día con una especie de constante aroma a impermeable empapado.
Ese sótano de Bloomsbury era el cuarto trastero de una docta Sociedad que enviaba expediciones a Egipto para realizar excavaciones, y después publicaba el resultado de esas excavaciones en una serie de publicaciones aburridísimas y solemnes. Las oficinas de la Sociedad y la sala de juntas del comité ejecutivo ocupaban toda la primera planta del edificio, que había sido en su momento un majestuoso caserón victoriano. La oficina daba a la calle, y desde allí se veían los techos de los autobuses, serpenteando entre los árboles, hasta el césped de una plaza londinense y la línea continua de unas casas magníficas del lado oeste. En la parte de atrás estaba la sala de reuniones, muy grande y elegante, a la que se accedía por una puerta doble; en un extremo de la sala había un gran ventanal, y las otras dos paredes estaban cubiertas por las estanterías de una enorme biblioteca y por unos ficheros altos donde se guardaban cientos de fotografías y diapositivas.
Pero ahí abajo, donde estaba yo, lamentando mi suerte, las sombras de las botas victorianas de los estudiantes y de las criadas que se proyectaban en la vieja y tenebrosa cocina a mis espaldas parecían estar correteando por el fregadero. Allí donde antaño había crepitado el fuego y donde las cocineras se habían afanado para alcanzar la perfección en una comida que posteriormente se iba a subir por una escalera empinada y tortuosa, ahora no había más que hollín, polvo y un melancólico silencio. En los viejos fogones se apilaban cajas de madera llenas de anuarios y publicaciones antiguas de la Sociedad. En la alacena de enfrente, desde donde las bandejas, las salseras y los platos lustrosos habían reflejado la luz de los fogones, ahora no había más que filas y filas de paquetes amontonados, envueltos en papel de estraza, con un dedo de polvo, y con las etiquetas, antaño blancas, casi tan negras como el polvo. Si uno se esforzaba, podía entrever en la parte superior de la estantería: «Oxyrhynchus papyri» (Papiros de Oxirrinco). Y los «Nuevos testimonios de Jesús y fragmentos de un Evangelio perdido» ocupaban ahora el lugar de honor que antaño ocupó una sopera gigante. Los cajones de la alacena, que ya no acogían en su seno paños de té ni abrillantadores de cuberterías —o quizá una nota del lechero, escondida a toda prisa, dirigida a la aprendiz de cocinera, con la propuesta de un encuentro en el Holborn Empire el sábado por la noche—, estaban ahora a reventar de fragmentos de cerámica egipcia, abalorios y fotografías descartadas, piezas sueltas de cámaras fotográficas e instrumentos topográficos, cuadernos y mapas, y todos los cachivaches olvidados de muchas expediciones anteriores.
Yo había entrado a trabajar en la Sociedad un año antes, con la cabeza llena de garabatos taquigráficos y asombrada por la suerte que había tenido al conseguir un puesto como adjunta a la secretaría. Hasta ese momento, todo el trabajo había recaído en una secretaria, un alma cándida que había accedido al puesto en la época en la que una visita femenina de diez a cuatro era más que suficiente para mantener en orden todo el trabajo de la Sociedad. En aquel momento, los miembros eran pocos; el comité, ceremonioso y de avanzada edad; de vez en cuando se enviaba una expedición formal a Egipto para la campaña invernal; esta regresaba en primavera con muy poca cosa y presentaba los resultados ante la secretaria y el comité. Pero en el período de entreguerras las cosas ya eran muy diferentes. En 1923 se había descubierto la tumba de Tutankamón y nada volvió a ser como antes. Las excavaciones en Egipto, de repente, empezaron a copar las portadas de los periódicos y el número de afiliados a la Sociedad se disparó con nuevas inscripciones de cientos de personas: algunas de ellas, desde luego, se interesaban de verdad por la egiptología por primera vez y su interés seguiría vivo siempre; pero muchos solo eran curiosos, superficialmente fascinados por la emoción pasajera de aquel gran descubrimiento, y sus fantasías solo se alimentaban con la espectacularidad de los objetos relacionados con aquel joven que había muerto hacía más de tres mil años. Todo el mundo estaba familiarizado con las reliquias —ciertamente emocionantes— que aparecían en las revistas ilustradas: los guanteletes, los bastones, los instrumentos de caza.
Este incremento en el número de socios no duró mucho: poco a poco comenzó a decrecer, a medida que decrecía también la emoción, y los más ingenuos, a los que los ojos les habían hecho chiribitas con las fotografías en color de tanto oro y tantas joyas, empezaron a preguntarse si realmente les valía la pena gastarse las dos guineas que costaba la suscripción anual a una sociedad de eruditos. Con todo, aunque las suscripciones empezaron a menguar, el auge de la egiptología tuvo un efecto colateral en la cantidad de trabajo que se acumuló en la Sociedad, y en una sensación general de desarrollo institucional. El comité aumentó el número de representantes, se rejuveneció y, tal vez, en la sala de juntas se sentaron hombres más enérgicos que instaron a la Sociedad a atreverse con excavaciones de más importancia. A principios de la década de 1930 las suscripciones seguían cayendo, aunque más despacio, pero las expediciones aumentaron y cada vez se necesitaba más dinero. ¿De dónde sacarlo? La secretaria se iba haciendo mayor y, por otro lado, las labores administrativas requerían algo más que un horario de diez a cuatro si se quería dar abasto a todo el trabajo nuevo que se presentaba. Los jóvenes arqueólogos la ponían nerviosa; volvían a Inglaterra y dejaban en la oficina los resultados, los informes y las fotografías, y luego se iban a escribir sus artículos especializados: esperaban que ella, mientras tanto, pusiera en orden todo el trabajo no especializado sin molestarlos con preguntas burocráticas. Poco a poco se hizo evidente que la mujer necesitaba ayuda. Se acordó que, a pesar de la precaria situación financiera de la institución, se contratara a una secretaria adjunta. Y yo conseguí el puesto.
Cuando me presenté, el primer día de trabajo, creo que ostentaba el récord de desconocimiento de egiptología, por encima de cualquier persona que hubiera cruzado jamás el quicio de aquella ilustrada puerta, con la posible excepción, quizá, de la señora Wilk, con quien me topé aquel mismo día de repente y, en adelante —aunque no tan inesperadamente—, todos los días. Entonces, como siempre, estaba en el suelo a cuatro patas, moviéndose lentamente hacia atrás, tirando del cubo y arrastrando la bayeta de fregar, y acababa de llegar a la puerta de entrada cuando aparecí yo. Y entonces, como siempre, la esquivé con dificultad y le dije: «Siento mucho pisar el suelo que acaba de fregar…»; ella siempre me contestaba: «No pasa nada, bonita». Sin inmutarse.