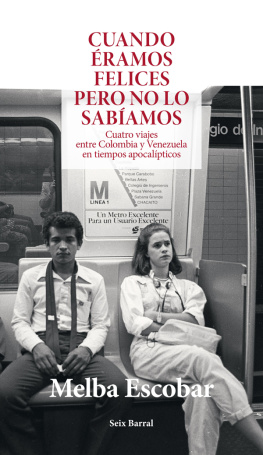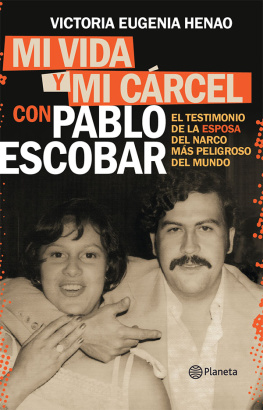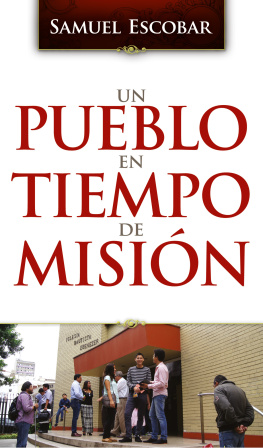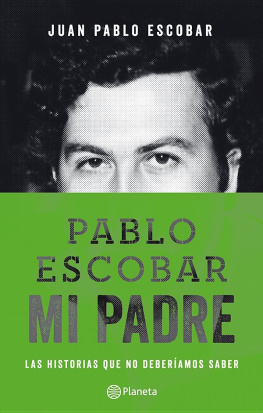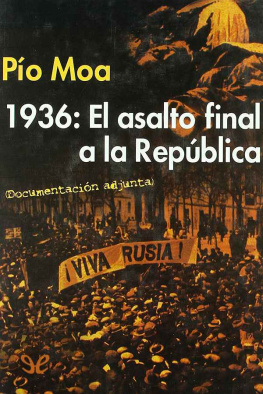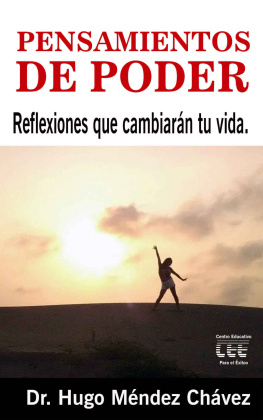BOGOTÁ
25 de abril de 2020, 3:13 am
Estoy aquí, frente a la hoja en blanco, en vez de estar durmiendo por lo que les voy a contar. Llevamos ya cinco semanas de confinamiento por causa de la pandemia ocasionada por el covid-19. A lo largo de estos días me he preguntado muchas veces qué habrá sucedido con todos esos venezolanos sin techo que vivían en las calles bogotanas. También muchos colombianos, claro. Pero sobre todo venezolanos. Migrantes del hambre y la desesperación.
Ellos, con sus morrales con la bandera tricolor y las gorras también con la bandera de su país. Con niños de brazos, con una maleta donde llevan lo que les queda de su vida pasada. Ahora no están. Nadie debe estar afuera. Nadie. Eso dice la ley. Suena un disparo. Luego otro. Me despierto sobresaltada. Escucho un grito como una desgarradura «¡Ayuuuuuuda!». Fue hace casi una hora y aún sigo escuchando la voz de esa mujer. Venía de muy hondo, de lejos. ¿Sería una de las tantas caminantes que andan a pie cientos de kilómetros para llegar a este país lleno de traumas y de injusticias a buscar asilo? Hay que estar aterrado para huir hacia acá, me digo.
Hace unos meses los vecinos decidieron pagar por seguridad privada. Un grupo adicional a los porteros que hay en cada edificio. Lo decidieron porque hubo robos, porque la tensión social entre los que tenemos un techo y los que no tienen nada es un estallido sin freno que ha venido a recrudecerse justo en épocas de confinamiento. Quienes viven de limosnas, de escarbar la basura, de limpiar un parabrisas en un semáforo, de pedir un paquete de pañales a la salida del supermercado, o una bolsa de arroz, o una botella de agua, o un yogur para el niño, todos ellos, todas ellas, ¿dónde están? ¿Adónde han ido? Escribo esto mientras escucho una moto patrullando las calles.
Lo que van a leer es una historia del presente contada con urgencia. La de alguien que, como muchos de ustedes, lo vive y lo sufre. La mía, como narradora testigo, como una ciudadana más, inquieta, preocupada, quien, al sentirse inútil frente a la desigualdad y la injusticia, sale a la calle para al menos ver lo que sucede y contarlo a modo de catarsis.
IR DONDE NO QUIERO
Vivo en Bogotá. Aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Nunca estuve en Venezuela cuando era nuestro vecino rico. Ese país al que mirábamos con una mezcla de envidia y cariño. La gente que iba de visita volvía contando prodigios de las playas de la isla de Margarita, conocida como «la perla del Caribe». Dicen que Colón la llamó La Asunción. Los indígenas waikeríes llamaron a la isla Paraguachoa, que significa «abundancia de peces», o bien «gente de mar». En cualquiera de sus acepciones, la abundancia era desde la Conquista un término que afloraba para calificar a Venezuela.
En los años cincuenta, la inmensa mayoría de inmigrantes llegaban a esta parte del mundo del otro lado del Atlántico. Es por eso que es frecuente encontrar venezolanos de origen húngaro, germano, italiano, portugués o español. También hay una población judía importante. Valga decir que, en cambio, de las grandes oleadas europeas a América Latina, un destino casi nunca elegido fue Colombia. Entre otras razones porque el gobierno colombiano ha puesto desde siempre trabas a los inmigrantes. El delirio de grandeza, sumado a las guerras, nos convirtieron en el país excluyente y excluido que somos.
En el caso de los inmigrantes de la región, el país de donde más gente llegaba a Venezuela era de Colombia. Con la pobreza y el conflicto armado más antiguo de América Latina, cientos de miles de mis compatriotas se fueron al otro lado de la frontera. Si aquí había conflicto y desigualdad, allá había estabilidad y riqueza. En palabras de Andrea, que trabaja en unos comedores comunitarios de Caracas: «En los años setenta, esto parecía Arabia Saudita». No en vano se hablaba de una «Venezuela Saudita». Fue a ese país a donde cientos de miles de colombianos migraron a finales del siglo XX y comienzos del XXI. La cifra alcanzó su techo en 2011 con 721.791, de acuerdo con un trabajo académico. Sin embargo, a partir de entonces, la cifra no ha hecho otra cosa que decrecer mientras la de venezolanos en Colombia aumentaba hasta hace unas semanas, cuando la pandemia llegó para revertir el orden del mundo.
Mientras escribo, reviso la cifra más reciente de migrantes venezolanos en Colombia. Ahora se habla de un millón y medio. Difícil saber con exactitud, pues la frontera son 2.219 kilómetros de selva, monte y desierto, por donde día a día cruzan miles de personas. Personas que se van de su país porque necesitan medicinas, porque están por parir en un lugar sin servicios hospitalarios, porque lo han perdido todo, porque tienen hambre.
Hace un par de años, en 2018, pude verlo con mis propios ojos por primera vez. Para un reportaje que hice entonces, crucé el puente que divide San Antonio del Táchira en Venezuela y Villa del Rosario en Norte de Santander, Colombia. Las multitudes semejaban esa procesión parsimoniosa de las masas al entrar a un estadio de fútbol un día de clásico.
Tras ver el equipaje de hordas de personas, daba la impresión de que no eran viajeros ocasionales, sino que estaban de trasteo, o bien se dedicaban al contrabando. Solo una de esas dos razones podría explicar la procesión de maletas, cajas, neveras, gallinas, carne fresca. Familias con niños, bebés, hombres, en su mayoría menores de treinta años, hacían pensar que todo aquel con fuerza suficiente en las piernas se estaba dando a la fuga. A este lado los esperaba un letrero de «Bienvenido a Colombia», que no siempre se cumple en la práctica, pues muchos han sido robados, estafados y violentados.
También han sido acogidos por «un ángel que se me apareció», como me contó entonces una mujer que pudo acomodarse con su familia en un rancho donde les dio posada una colombiana. Las épocas en que podían vivir de su trabajo quedaron atrás. Un día el hambre los empujó a empacar sus cosas y salir. Ahora están en todas partes. Casi cinco millones de venezolanos lo han abandonado todo. A este éxodo se le había bautizado con el estatus de «migrantes económicos». Hace un año empezaron a ser denominados como merecen por su condición de expulsados a la fuerza de su propio país: refugiados. Hoy en día, Venezuela representa el segundo fenómeno migratorio más grande del mundo después del de Siria.
«¿Qué hay que hacer?», le pregunté a un muchacho en la estación de buses de Cúcuta un caluroso día de junio de 2018. «Hay que matar a Maduro», respondió. «Eso todo el mundo lo sabe, pero en realidad no les importa el infierno que estamos padeciendo».
Cuando cae la oscura noche, solemos magnificar las bondades del día. Hace parte de la naturaleza humana. Por eso es frecuente escuchar entre los testimonios de quienes viven en medio de un país devastado, la idealización del pasado. Por eso quise preguntarle a un venezolano que ha estudiado la historia reciente de su país: «¿Cómo era Venezuela antes de Chávez?». Alberto Barrera Tyszka, coautor de Chávez sin uniforme, me respondió con las siguientes palabras:
En 1998 el país llevaba ya años viviendo un ansia de cambio. La antipolítica había tomado el ánimo de los ciudadanos, hartos de la corrupción de las élites políticas y económicas que habían dirigido el país por lo menos en la última década. El contraste entre la situación socioeconómica de las mayorías y los privilegios de los grupos en el poder era inmenso, pornográfico. Y entonces apareció un outsider perfecto para la tradición venezolana: un militar, un hombre de uniforme, que despreciaba a los civiles, que sospechaba de los ricos, que prometía devolverle al pueblo toda la riqueza saqueada. Chávez no llegó solo. No se coló furtivamente en el poder. Después de fracasar en su golpe de Estado, entendió que podía lograr lo mismo cabalgando sobre la antipolítica, sobre la propia crisis del sistema.
Página siguiente