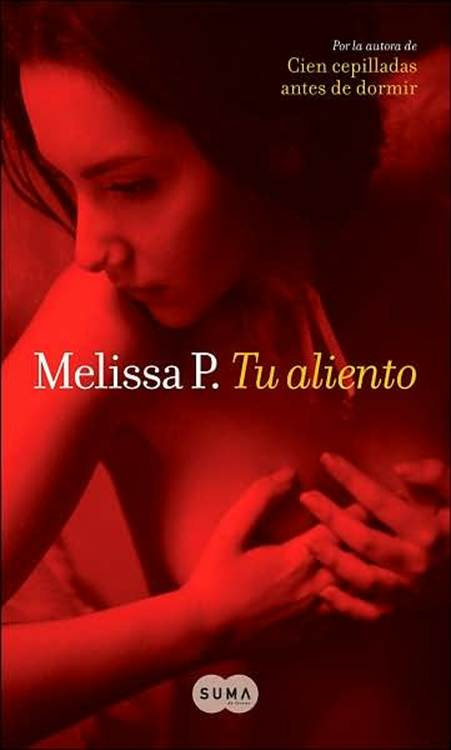
Traducción de Guillermo Piro
Título original: L’odore del tuo respiro
© Melissa P., 2005
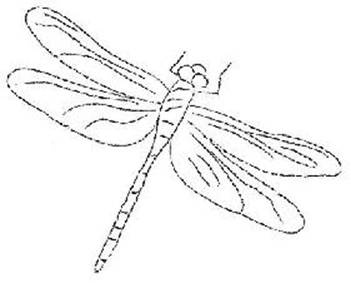
A Thomas, que sabe cómo olfatear mi falda,
a mi madre bosque,
a mi hermana tormenta,
a mi abuela virgen.
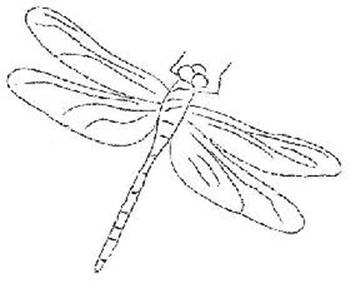
Entonces ve, toma el tren, ve,
que aunque no te vayas te irás igual.
VIRGINIANA MILLER, En otra parte
Con una abeja en los cabellos me fui por las calles del mundo. Una abeja que zumbaba entre mis cabellos, batía convulsivamente las alas y zumbaba, zumbaba. Y yo la dejaba construir su panal en mi cabeza y todo el que me veía me decía: “Tienes los cabellos que parecen de miel”, sin saber que en mi cabeza había una abeja dando vueltas con su cuerpo tierno y bicolor, jugando. Y me hacía compañía, una compañía que se volvió irrenunciable, aunque no podía confiarme demasiado: a veces me picaba en la nuca para provocarme dolor. Pero mi abeja era demasiado pequeña para eso, en mí depositaba su miel, no su veneno.
Un día la abeja me susurró algo al oído, pero era un susurro demasiado débil para que pudiese oírlo. Nunca le pregunté qué había querido decirme y ya es demasiado tarde; de improviso mi abeja se fue de mis cabellos y alguien la mató. La aplastó. Y en el mármol blanco puedo ver cómo brilla un líquido, una sustancia: lo tomo con una espátula y lo llevo a un laboratorio para que lo analicen.
– Veneno -me dice el biólogo.
– Veneno -repito yo.
Mi abeja murió envenenada, no aplastada. Unas horas antes me había picado.
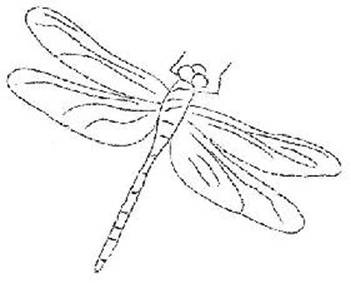
***
Cómo te sentiste ayer? Cuando llegaste a casa y prendiste un cigarrillo en la cocina, con la estufa encendida, cuando nuestro gato se refregó contra tu cuello haciendo que se agitara tu respiración, cuando cerraste los ojos y te acomodaste como un feto, ¿en qué estabas pensando? ¿Estabas bien?
Mi tormento comenzó cuando te saludé en el aeropuerto, cuando me acerqué a ti y te dije:
– ¿Entonces has entendido? Haces el check-in, subes por esa escalera mecánica y después pasas a través del detector de metales -te lo señalé con el dedo-, después de lo cual vas a la puerta que está indicada en la tarjeta de embarque y listo. Cuando hayas llegado, llámame.
Te dije estas palabras y, después de haberme alejado, me acerqué otra vez y volví a decirte todo con pelos y señales. Incluso repetí el gesto señalando el detector de metales.
Al final te abracé suavemente, sin que nuestros cuerpos entraran en contacto, y te susurré al oído:
– Gracias.
Tú, con un tono menos duro que el mío, respondiste:
– Gracias a ti, tesoro, gracias a ti.
Esa misma noche hice el amor con Thomas.
– Hagámoslo como si ésta fuese la última vez -le dije mirándolo fijo a los ojos.
Él dudó y me dijo:
– ¿Qué quieres decir?
– Estúpido… nada apocalíptico. Es sólo exceso de amor, nada más.
– ¿Por qué? -me preguntó.
Alcé los hombros y respondí:
– Porque estoy cansada de entregarme de a pedazos. Necesito extenderme hasta el infinito.
– Pero eso lo haces siempre -dijo.
Alcé de nuevo los hombres y bufé.
No, nunca me extendí hasta el infinito. No conozco el infinito. Conozco los límites, la parálisis, la sumisión. Pero no, no diría que conozco el infinito.
– Hagamos así. Piensa en qué pasaría si uno de nosotros muriese mañana; piensa en qué pasaría si uno de nosotros tuviese que hacer un viaje que durara años y años y estuviéramos obligados a volver a vernos después de tanto tiempo… o a lo mejor a no volver a vernos nunca más. ¿Cómo me amarías entonces?
Él era muy bello, yo era muy bella. Calentados por la luz de la lámpara que estaba sobre la mesa de luz, que bañaba nuestros rostros con partículas de colores.
Y cuando hicimos el amor él ya no estaba, estaba él y también estabas tú. Estaba yo, sólo una figurante. É y tú me amaron, me besaron y me rasgaron. Veía tu nariz, tu boca, tus orejas y sus ojos. Sentía latir dos corazones en vez de uno, y cuando mi cuerpo sufrió un sobresalto grité:
– Te amo tanto, tanto, tanto -pero también te lo estaba diciendo a ti.
Él y tú, custodios de mi alma y de mi cuerpo. Presuntuosamente asomados a la terraza de mi vida, la observan y la protegen como yo no se los pedí, como yo no lo pretendo.
Su sudor tenía el sabor de tu cuello, y su cuello tenía tu sabor. Después nada. Los párpados cayeron como un telón después del espectáculo y las respiraciones leves y satisfechas se entrecruzaron con los olores de la habitación. Y tú te quedaste.
Tú nunca atentaste contra mi vida y mi libertad. Tú eres demasiado liviana y yo demasiado pesada. De ahora en adelante deberé hacer que callen todas mis teorías sobre la vida para darle más espacio al sentimiento que experimento hacia ti.
Tal vez te lo merezcas.
– Un pasaje a Roma, de ida -dije.
El señor de la agencia de viajes mi miró y sonrió:
– ¿A dónde vas esta vez?
Lo miré un rato, dibujando en mi cabeza cada una de las facciones de su rostro.
– A casa -respondí.
Él bajó la cabeza a modo de reverencia y mirándome con los ojos entrecerrados dijo:
– Un momento.
Mientras él tecleaba en la computadora yo observaba los folletos que estaban a mi espalda. Entre el Congo y Laos hubiera podido ir a cualquier parte. De París a Hokkaido. De Valparaíso a Atenas.
Incluso hubiera podido comenzar mi fuga de inmediato, ya que estaba. Pero la falta de responsabilidad me asustaba, siempre me asustó.
– ¿Entonces te has decidido por Roma? -preguntó el señor.
Giré y asentí, sonriendo.
– ¿Quieres que haga un pasaje electrónico?
– No, no, por favor. Quiero tenerlo en mano.
Fue como acertar de improviso esa calle que tantas veces vi mirando el horizonte, estando en mi propia calle, esa que recorro desde hace tan poco tiempo, pero donde me parece haber vivido cien años, la mitad de los cuales fueron bien utilizados y la otra mitad, siendo optimistas, no tanto.
Siempre me pareció tan improbable llegar al punto en que las dos calles se cruzaban que recorrí con indolencia todo el trecho sin preguntarme cuándo habría llegado y qué habría hecho cuando eso hubiese ocurrido.
De improviso volví a encontrarme en la entrada de la calle desconocida, que un cartel dorado señalaba como “Calle probable. Puedes avanzar o elegir doblar a la izquierda”.
Entonces miré hacia atrás y vi mis huellas que llegaban hasta donde el tejido de las calles paralelas confluían para formar una perspectiva perfecta; el asfalto estaba semidestruido; granizo, lluvia y viento lo habían maltratado, agujereado y después aplanado. Vi la estela de sangre dejada por las heridas causadas por las caídas; aquí y allá vi algún que otro cadáver extendido, desnudo y con los ojos aún abiertos. De ti, ninguna huella. Sólo un olor a mamífero que se expande a lo largo de la calle desierta de vida. Volví a mirar el cartel dorado: parecía el acceso al Paraíso. Pero alguien una vez me dijo que no hay mejor paraíso que el propio infierno (¿o tal vez lo dijo mi conciencia, otorgándome una coartada?). En cualquier caso decidí tentar a la suerte y en vez de avanzar por esa calle gris, a la que llegué pasando por un agujero negro gritando fuerte “¡La luz! ¡La luz!”, olfateé un poco el aire y doblé a la izquierda, manteniendo las manos cruzadas a la altura del corazón.
Página siguiente

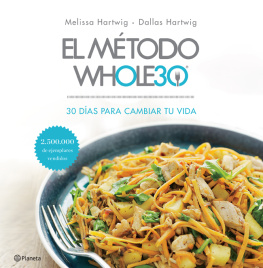

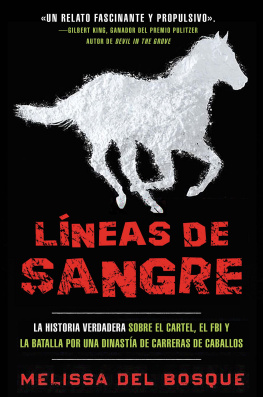

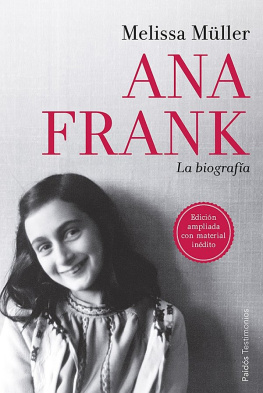

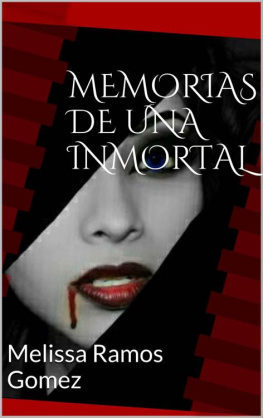
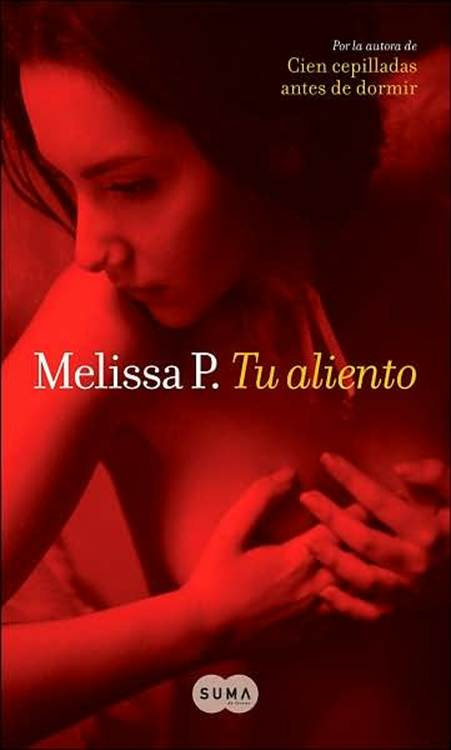
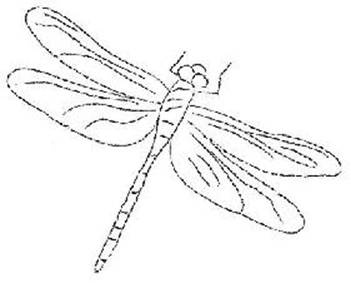
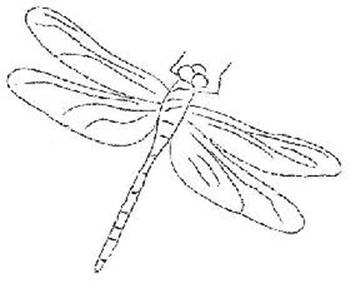
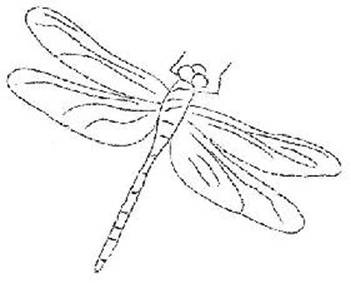 ***
***