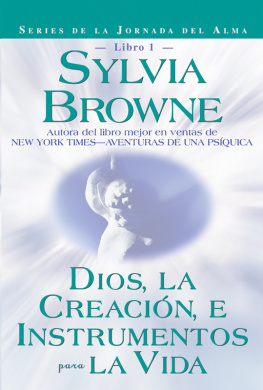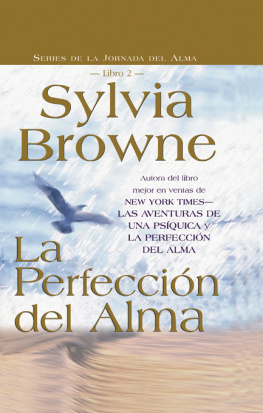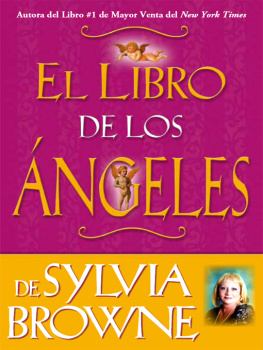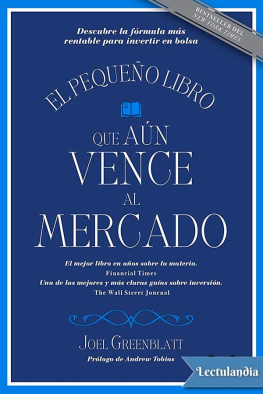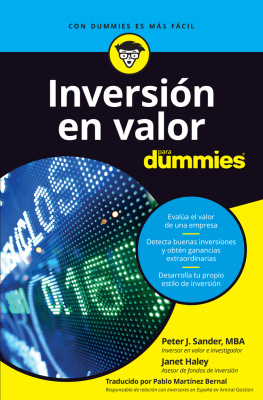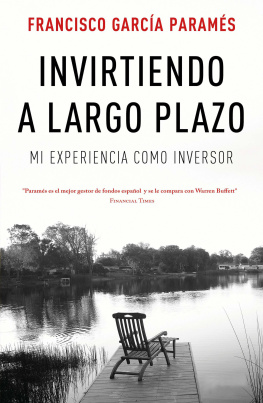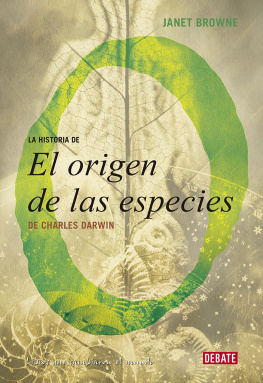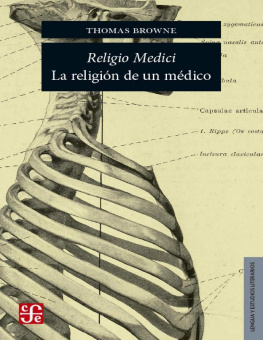«Un libro pequeño que esconde mucha sabiduría. Una lectura esencial para cualquier inversor, sea cual sea su tamaño. Expone los conceptos básicos de la inversión en valor en forma de un manual claro y lúcido. ¡Lo impongo como deberes a todos nuestros accionistas!»
Charles M. Royce,
«Los inversores en valor aspiran a sacar mucho partido de su dinero. Chris Browne explica por qué y cómo conseguirlo. Este breve y agradable libro ofrece a los inversores una cantidad enorme de valor para el tiempo que invertirán en él.»
Charles D. Ellis,
«Chris Browne ofrece una atractiva exposición de los principios y los procesos que lo han convertido en una leyenda del sector. De lectura obligatoria para todos aquellos inversores con dotes de persuasión y experiencia.»
Prólogo
L A PRIMERA INVERSIÓN EN BOLSA de mi vida fue una auténtica porquería. A principios de los años sesenta, mi padre me compró cuatrocientas acciones de Poloron Products. Nunca averigüé por qué decidió hacerlo ni con qué fin. Pero adopté la costumbre de mirar el precio cada mañana. (Lo creas o no, en los remotos tiempos de mi juventud, la tecnología era tan primitiva que la gente confiaba todavía en los periódicos para descubrir lo que había hecho el mercado el día anterior.) Y siempre me sorprendía que un simple avance de un octavo pudiera enriquecerme con la prodigiosa suma de 50 dólares. La acción bajaba con la misma frecuencia con la que subía, aunque yo solía ignorar las caídas —al fin y al cabo, aquello era única y exclusivamente sobre el papel, ¿no?— y experimentaba una emoción momentánea cuando la acción se disparaba. Recuerdo que le pregunté a mi padre qué era lo que provocaba la subida de la acción. Y la respuesta que me dio tenía sentido, aunque sólo hasta cierto punto. Poloron hacía negocios; hasta ahí lo entendía. Y cuanto más rentables eran sus negocios, más pagaba la gente por sus acciones. Pero —y aquí era donde toda mi lógica se iba a pique— los beneficios no iban a parar a las acciones, sino a la empresa. Las cotizaciones que leía con detenimiento cada mañana en el Times no tenían ningún tipo de relación directa —de eso estaba seguro— con los ingresos que se materializaban en las arcas de la compañía. ¿Por qué, entonces, subía la acción? Sé que mi padre me explicó algo de que los beneficios otorgaban a la empresa capacidad para pagar dividendos a sus accionistas. Pero, una vez más, el criterio que seguía Poloron era aparentemente arbitrario. Poloron no tenía por qué pagarnos nada de nada a nosotros, los accionistas, a los que visualizaba como chicos jóvenes similares a mí. Estábamos a su merced. Y yo atribuía a la peculiar naturaleza del mercado bursátil el hecho de que el precio de la acción respondiera fielmente a la evolución del negocio (o eso al menos decía mi padre). Entendía ese mercado, si acaso entendía alguna cosa, como una especie de grupo de animadoras unido gracias a un ritual de normas financieras. La gente misteriosa que determinaba el precio de mis cuatrocientas acciones estaba obligada por honor a establecerlo según fuera la perspectiva de beneficios de Poloron, independientemente del hecho de que ni yo ni los demás accionistas llegáramos a verlos nunca.
No recuerdo que mi padre me comentara nunca que había vendido aquellas acciones, pero debió de hacerlo algún día. De un modo u otro me enteré de que las cuatrocientas acciones ya no eran mis cuatrocientas acciones y dejé de preocuparme por Poloron. Pero aquella mentalidad permaneció conmigo. No obtuve beneficios, pero sí adquirí una costumbre que, cuando empecé a vender acciones, y también a comprarlas, descubrí que tenía profundamente enraizada.
Wall Street nos enseña, entre otras cosas, que las acciones fluctúan por multitud de factores: por la guerra y por la paz, por la política, por la economía, por las tendencias del mercado, etc. Pero mi herencia se convirtió en un credo: las acciones fluctúan por las ganancias subyacentes en ellas.
Y esto se me ocurrió mientras leía la muy estimable sinopsis sobre la inversión en valor escrita por Christopher Browne. Eso de que animar a un determinado equipo deportivo es una pasión que heredamos de nuestros padres es un cliché. Y lo mismo sucede cuando se dice que los prejuicios económicos de nuestros padres conforman los nuestros. Nuestras primeras instrucciones financieras son aquellas que escuchamos de boca de nuestros mayores, normalmente del cabeza de familia (que en mi generación solía ser el padre). Las escuchamos con oídos jóvenes e impresionables y el tiempo que dura toda una vida suele ser insuficiente para deshacernos de ellas.
En el caso de Browne, todo fue para bien. Lo que Browne nos ofrece aquí es tan sólo una pista modesta de su linaje financiero. Su padre, Howard Browne, fue un corredor de bolsa que en 1945 colaboró en la fundación de Tweedy, Browne and Reilly, la empresa que dirigió durante mucho tiempo el autor. Pero calificar de «corredores» a la generación fundadora sería una generalización absurda. Eran unos especialistas de Wall Street muy peculiares que unieron a compradores y vendedores en la negociación de títulos pequeños para los que no existía un mercado amplio. Por definición, por lo tanto, sus clientes eran aquellos que se sentían atraídos por el valor subyacente de una acción que se diferenciaba de la tendencia general del mercado; y con respecto a esas acciones hay que recordar que no existía un mercado activo. Uno de los primeros clientes de la firma, y también uno de los más activos, fue Benjamin Graham, profesor pionero, autor especializado en temas económicos y gestor financiero.
Graham fue, de hecho, el creador de la disciplina de la inversión en valor, y sus discípulos se convirtieron en los primeros adeptos a la misma. Entre esta pequeña, aunque devota, tribu, Tweedy, Browne quedó establecida de inmediato como territorio sagrado. La firma abrió oficina en el 52 de Wall Street, al lado de donde tenía su despacho Graham (para poder captar su negocio y, seguramente, sus consejos). Posteriormente amplió horizontes y pasó de la simple correduría a la gestión de fondos —es decir, a la inversión—, donde la estrategia de Graham tiene su aplicación natural.
Describir el concepto de la inversión en valor es fácil, aunque ejecutarlo en la práctica no siempre es tan sencillo. Consiste en comprar títulos por un precio inferior a su valor intrínseco, es decir, en comprarlos basándose en su valor subyacente de negocio , y no en lo que sucede en el nivel más superficial del mercado bursátil. (¿Te acuerdas de aquellos tipos misteriosos que pujaban por la acción de Poloron según sus beneficios? Alguna cosa se llevarían entre manos.)
Teniendo en cuenta que se trata de un juego que gira en torno al precio y el valor —es decir, que consiste en pagar menos de lo que se obtiene—, no debería sorprender a nadie que los inversores en valor tiendan hacia títulos que han sufrido mucho y cuyo precio ha estado cayendo. Son la imagen especular de los inversores de momentum, que se emocionan cuando los precios van al alza. Tal y como Christopher Browne explica: «Compra acciones igual que comprarías la comida: aprovecha las ofertas».
Pero no he terminado aún de hablar sobre el padre. Browne padre gestionó los títulos de un perjudicado fabricante textil de Nueva Inglaterra, Berkshire Hathaway Inc. Graham estuvo a punto de adquirir la empresa a finales de los cincuenta, pero al final decidió no hacerlo. Sin embargo, uno de sus jóvenes socios y antiguo alumno en la Columbia Business School, Warren Buffett, se mostró interesado en Berkshire. Y como que el sector textil tenía muchos problemas, las acciones siguieron bajando.