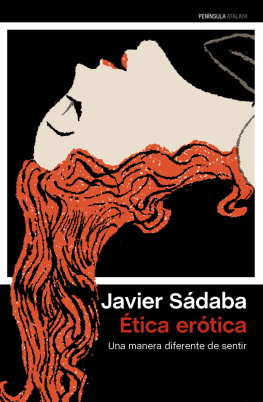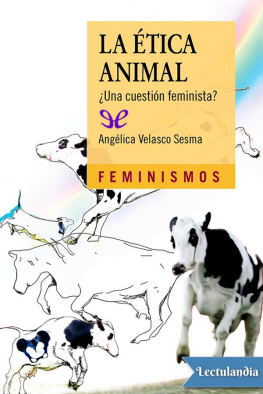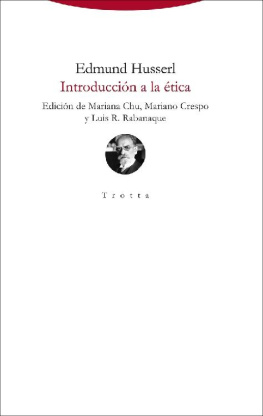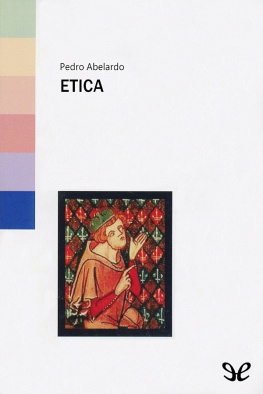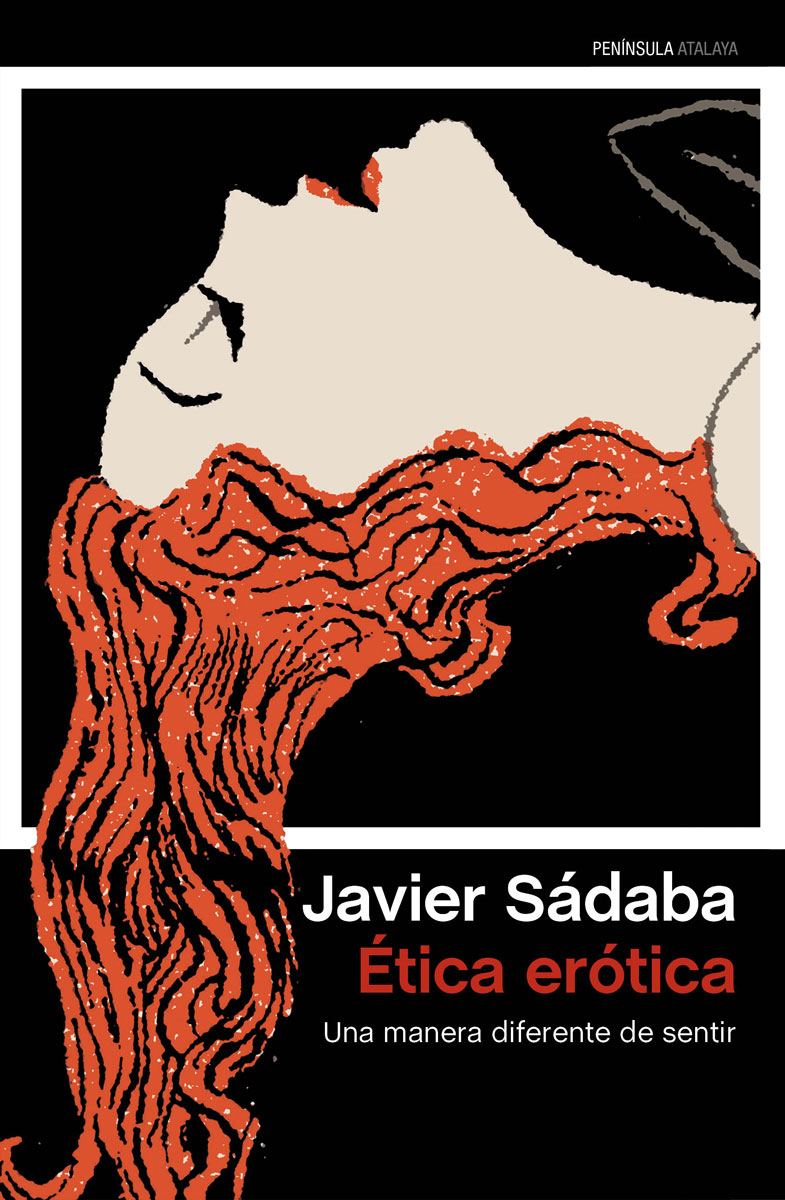INTRODUCCIÓN
Da cierta pereza hablar de Ética. Puede acabar cansando. Suena con excesiva frecuencia a mera palabrería, un término comodín muy usado y manoseado por aquellos a los que les queda aún algo de vergüenza, pero a los que tampoco les sobra mucha. También suele ser útil para comenzar un discurso al que se le añade el consabido adorno moral; o, en términos mágicos, se trata de algo taumatúrgico, de los prodigios con los que puede operar una palabra. En el ruido circundante, que llega a ser ensordecedor, la ética o moral se hace un hueco, pide calma, una calma ficticia que, como el falso silencio, prepara un ruido mayor. Digo todo esto para avisar, desde el principio, que la ética de la que voy a hablar no sonará aceptable para muchos oídos. A mí, por otro lado, me servirá como desahogo y, eso espero, es posible que conecte con aquellos que están hartos de tanta mentira y de una farsa que no hace sino crecer. Y es que, como enseguida diré, lo inusual podría sernos útil, una ayuda para descansar de tanta palabra vana y, al igual que en el caso de los cínicos, una ocasión para no dejarnos llevar por la ola de tonterías que nos inundan más que un tsunami.
De la gente cuajada de experiencia y, sobre todo, de aquellos que desde la vejez miran hacia el abismo de la desaparición es habitual escuchar que «todo es mentira». La frase tiene no poco de exclamación, queja o expresión del desánimo que el paso de los años trae consigo. Contiene, sin embargo, y valga la paradoja, una gran verdad. No hace falta romperse la cabeza con atinadas reflexiones porque la mentira de los que mienten y la mentira de los que la admiten saltan a la vista. Cada uno se hace un traje, más o menos a medida, más o menos ridículo, y con él se lanza a la calle. A todos nos ocurre porque hijos del hado somos, pero en algunas ocasiones el traje tapa tanto el cuerpo que no se sabe si se está frente a un humano o ante un maniquí. No me refiero solo a esa saga que va de los banqueros a los políticos, pasando por esa especie que recibe el nombre de «intelectuales» (los que van detrás de un canapé son, por su sinceridad, los más respetables). La nómina es muy amplia. Porque somos muchos los que, a codazo limpio, nos empeñamos en vender un producto, el que sea, con tal de que algún alma cándida esté dispuesta a comprarlo. Con un poco de distancia, el espectáculo genera vergüenza ajena. Y si a un marciano se le pidiera, al pobre, un juicio sobre lo que está viendo, se le pondría en tal aprieto que huiría velozmente en su nave o se sentaría en primera fila para contemplar una película de «terráqueos». No se libraría de su risa, en el caso de que opte por esta en vez de por la nave, casi nadie. Incluso aquellos que consideramos sencillos, personas sin cuento y que viven con un aparentemente admirable respeto hacia ellos mismos, guardan en sus bolsillos el cuaderno invisible de la impostura. Tal vez, si somos indulgentes, podríamos conceder que se le escape, quién sabe, y ante el discurrir sin sentido de un lado para otro con tal de sacar la cabeza por encima de los demás de tantos, tantísimos, individuos, una leve sonrisa. Y la sonrisa, seamos benévolos por una vez, iría emparejada a la ternura.
La mentira tiene muchas cabezas. Existe la mentira necesaria, que es, por ejemplo, la que se usa para salvar a alguien de un malhechor que persigue a un pobre inocente, como existe la defensiva, en donde no tenemos más remedio que decir lo contrario de lo que pensamos para salir, legítimamente, al paso de un gran mal que se nos viniera encima. Y existe también todo ese cúmulo de ocultamientos, semiverdades o engaños light en los que nos enredamos cotidianamente. Cuando no hay forma de quitarte a un pesado de encima recurrimos a la mejor excusa que tenemos a mano. No nos referimos a estas mentiras que forman parte de nosotros como los virus o las bacterias. Nos referimos a la mentira estructural, a la que todo lo corroe desde la raíz. Se trata de una mentira contagiosa, que difumina la diferencia entre lo que es verdad y aquello que no lo es. No es equivalente al mal banal del que no se cansó de hablar Hannah Arendt y en donde se obedece lo que se manda con la misma docilidad que la oveja va al matadero. La mentira sistemática todo lo inunda y sus voceros usan las palabras bien como ladrillos o bien como caramelos para niños, dependiendo de lo que la ocasión requiera. Lo que más sorprende en esta situación, que difícil es negar, consiste no tanto en la cantidad de individuos a pregonar cualquier cosa, contradecirse cuatro o más veces al día o lanzar al viento discursos que no se los creería ni un niño de primaria; lo que llama la atención es la credulidad de los que reciben ese conjunto de mensajes con los más diversos envoltorios. Se dirá que el pueblo protesta, que es raro no escuchar una conversación en la que no se ponga de vuelta y media a los que poseen los medios para mandar, es decir, el dinero, los presupuestos y el Boletín Oficial del Estado. Pero eso no obsta para que la credulidad se imponga. Existe una cierta necesidad de entrar en el círculo cerrado de la mentira que funcionaría como una especie de adicción. Los mismos que dan rienda suelta a su desafección y, es un ejemplo, votan religiosamente a los partidos políticos cuando llega la «sagrada» hora de las urnas. Como diría Étienne de La Boétie, «la servidumbre voluntaria» se ha cumplido una vez más. Claro que, como justificación, bien endeble, de esa manera de actuar se excusan en una vacía idea de responsabilidad, en el miedo a no se sabe qué o en la inercia que, como tradición muerta, mueve, en este caso, más la mano que las neuronas de esos votantes quienes, como en procesión, se aproximan a la cabina electoral «a cumplir con su deber»; expresión socorrida de los que, satisfechos por depositar su voto, se olvidan de todos los males de los que hasta el momento, y como Jeremías, se habían dolido.
Una sociedad como la descrita se enfría, se hiela, se desensibiliza, se frustra en los deseos y ni siquiera le queda el recurso de la fantasía. Luego será el momento de volver sobre ello. Continuemos por ahora con la descripción de la situación que estamos reflejando y que es la nuestra. En los últimos días han surgido movimientos en la sociedad con la intención de hacer que los nombres nombren a las cosas y no sean parodias de sí mismos, juegos insulsos de palabras, verborrea que aturde. Algunos de tales movimientos, piénsese en el 15-M, son chispazos de interés, sacudidas que, al margen de que después se articulen, se desintegren o trasmitan su savia por conductos que el oficialismo desconoce o no quiere reconocer, merecen atención y un mínimo respeto. Junto a ellos surgen los eternos aprovechados. Por eso causa risa contemplar nuevos foros con personas que han estado metidas en las entrañas de todo aquello que ha dado lugar a lo que ahora quieren combatir. Es como si se aprovecharan de una cadena que va desde una parte a otra de la sociedad. Y ellos en medio, con un ojo hacia el poder y el otro hacia la calle. Si no fuera porque su capacidad intelectual es floja habría que temerles; y, en cualquier caso, tomarlos más a broma que como individuos a los que oponer argumento alguno.
Convine continuar la descripción porque tenemos una propensión enfermiza a olvidarnos de lo obvio. Para lograr visualizar lo que vengo diciendo voy a recurrir a una serie de ejemplos que hagan más plástica la situación en la que nos encontramos. Lo haré tal y como lo veo sin ahorrar adjetivos cuando sean necesarios. Uno de los defectos más acentuados suele consistir en hablar con generalidades, desaparecer tácticamente y, en el mejor de los casos, tirar la piedra y esconder la mano; o dar un paso al frente solo cuando hay pista y no existe peligro alguno de soledad. Antes de nada y en relación con lo anterior, no estará de más decir dos palabras sobre la transición. La transición española de la dictadura franquista a la democracia, heredada de Franco, fue jaleada, dentro y fuera, como modélica; incluso se la exportó para que otros países, en circunstancias similares, pudieran copiar tanta sabiduría y, eso se decía, madurez de un pueblo que, contra la mala imagen acumulada en la historia, demostraba ahora una sensatez digna de imitarse. Curiosamente, y en medio de la desdichada crisis actual, han comenzado a oírse voces, a escribirse artículos y hasta sesudos libros que tratan de hacernos ver los males de la transición, de la santa transición. Más aún, muchos de esos males que nos asolan tendrían su principal causa en aquel proceso que, en su momento, si no lo alababas eras arrojado al infierno de la marginalidad, al saco del terrorismo intelectual o, sencillamente, condenado al silencio; una condena muy efectiva en las autotituladas democracias. De estos conversos, como de casi todos los conversos, poco hay que aprender. Son de los que siempre tienen razón, como los empecinados clérigos. Antes tenían razón ellos y ahora la vuelven a tener. Nunca aceptarán, por falta de luces o por exigencias del bolsillo, que algunos se adelanten y tengan la valentía de decir lo que, después, suele acabar sucediendo. Y es que, como ya aseguró el clásico, las blasfemias de hoy serán las verdades del mañana.