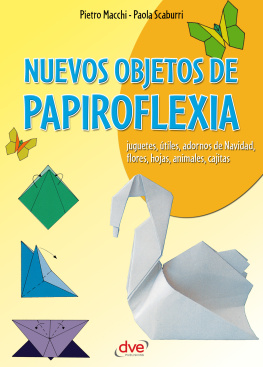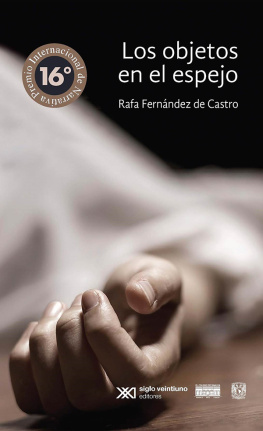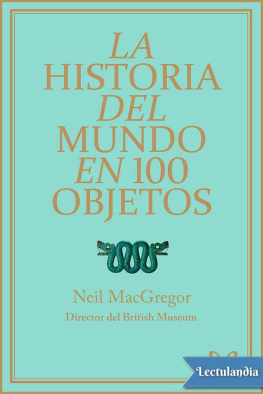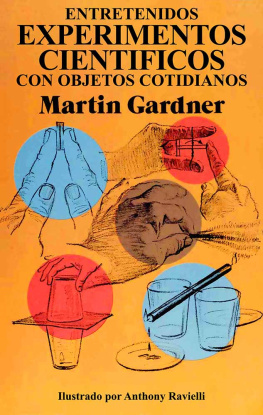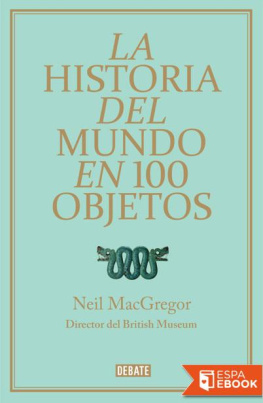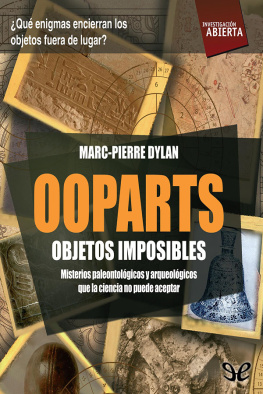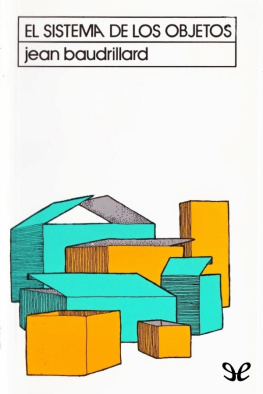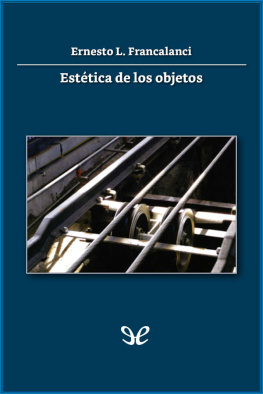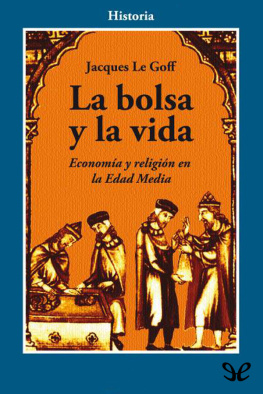Introducción: Hablando de objetos
Cosas mágicas
Una vez, mientras hacía tiempo en el aeropuerto de Dublín, en ese estado de embriagadora alegría filosófica que suele apoderarse de mí en las terminales aéreas, vi a un bebé de unos nueve meses sentado a los pies de sus padres. El pequeño se encontraba del todo absorto en un juego que consistía en tirar del asa del bolso de su madre y en soltarla, al tiempo que levantaba y hacía bajar la hebilla. En un momento dado, su madre se agachó y, sin prestarle atención, le alargó un pedacito de magdalena para que se lo comiera. El bebé empezó entonces a observar los dos objetos alternativamente sopesando, al parecer, si la magdalena podía desempeñar algún papel en su investigación de aquel «tira y afloja». Transcurridos dos o tres segundos de desconcierto, el bebé se deshizo del trozo de magdalena arrojándolo al suelo y retomó sus pesquisas. Yo nunca había visto a nadie tan absorto, tan atento, y la imagen todavía perdura en mi memoria. Aquel bebé estaba, a la vez, concentrado y entregado, absolutamente metido en el mundo y, simultáneamente, fuera del mundo. A mí me pareció que acababa de presenciar algo asombroso: el nacimiento de una criatura capaz de abandonarse al éxtasis del juego.
Y lo que resultaba más asombroso era que ese milagro de la animación tenía lugar a través de algo aparentemente simple e inanimado. Pues así es como tendemos a considerar los bolsos y muchas otras cosas: objetos que, simplemente, están ahí, inertes, sin voluntad ni consciencia. Cuando hablamos de objetos —de ob-, que significa «delante de», «frente a», y -iacere, que significa «arrojar»—, la palabra evoca algo que es arrojado o que se levanta ante nosotros. El término «objeto» parece afirmar la existencia de aquello que se presenta aparte y que no forma parte de nosotros.
Pero este libro trata de una clase distinta de objetos, o de objetos que se experimentan de un modo distinto, un modo que, como en el caso de ese bolso enigmático sometido a una atenta investigación en el aeropuerto, parecen rebasar su propia finitud, su aburrido «estar-ahí» objetivo, para ir más allá, para derramarse por los bordes de lo que meramente es o hace. En adelante, me referiré a estas cosas llamándolas «objetos mágicos». Una manera de definirlos es decir que dichos objetos están investidos de poderes, asociaciones y significados y que, por tanto, no son sólo cosas dóciles, sino que constituyen signos, muestras, epifanías. Las reflexiones sobre objetos que ofrezco en esta obra sugerirán a menudo que, en efecto, éstos pueden ser vistos como lo que en la Europa de los siglos XV y XVI se habría denominado «emblemas», alegorías de la vida humana, es decir, homilías de bolsillo sobre el amor, el tiempo, la esperanza, el error, el anhelo y la muerte. Como tales, además de estar simplemente ahí, disponibles para que los usemos, también nos ponen a trabajar. Y, sin embargo, su poder deriva enteramente de nosotros.
Pero con ello no pretendo afirmar que se trate de objetos fundamentalmente neutros o inertes a los que nosotros hemos dotado de significación simbólica o revestidos de «valor sentimental». Los objetos poseen lo que J. J. Gibson llama affordance, es decir, que parecen proponernos ciertas clases muy específicas de invitaciones físicas, que a menudo incluyen un ángulo de aproximación o abordaje físico. Una taza de té pide ser sostenida por el asa; una copa de coñac nos invita a mecerla desde abajo, tiernamente, como si de una paloma se tratara; un zapato, con su forma puntiaguda, nos sugiere que nos lo calcemos introduciendo primero los dedos, a la manera de cenicienta; una mesa exhibe generosamente su superficie plana para que sobre ella se celebre un banquete o una partida de billar; una silla propone irresistiblemente que nos sentemos en ella con la espalda hacia atrás. Dichos objetos parecen incorporar en ellos nuestra imagen, o la imagen de ciertas partes de nosotros. Esas «disposiciones» de los objetos implican que éstos no están cargados de asociaciones y connotaciones meramente externas, sino que nosotros nos encontramos implicados en ellos, o aprehendidos por ellos. Actuamos de acuerdo con la «disposición» de los objetos. Las cosas muestran un interés, una preocupación por nosotros.
La función de un aparato altamente especializado suele figurar claramente inscrita en su forma: debe ser exactamente como es, y no de ningún otro modo, porque sirve para una cosa en concreto. Es más, cabe la posibilidad de que nos exija adoptar una postura muy específica o ejecutar un movimiento estilizado. Pero, hasta cierto punto, los objetos mágicos parecen no presentarse del mismo modo. No es que sean incómodos, enigmáticos, inaprehensibles, sino que parecen ofrecer «disposiciones» más ricas, menos determinadas, lo que hace que, en diversos aspectos, parezcan exceder sus usos asignados u ordinarios. Las cosas mágicas hacen más y significan más que aquello que tal vez se les supone. Un balón es un objeto mágico porque sus «disposiciones», sus maneras de ofrecerse a sí mismo para su uso son, a la vez, irresistibles, pero también muy abiertas en apariencia. Cuanto más común es un objeto, más variados serán los usos que propondrá o posibilitará. Es por ello por lo que muchos de los objetos mágicos que abordo en el libro se adaptan a usos distintos de aquellos para los que claramente fueron creados. En este sentido, los objetos mágicos son siempre juguetes, cosas que no parecen incorporar instrucciones específicas de uso, como esa etiquetas del País de las Maravillas en las que se lee «cómeme» y «bébeme», sino más bien otras que parecen decir: «Juega conmigo, intenta descubrir para qué podría servir». Las cosas mágicas invitan a practicar una especie de réverie práctica, una suerte de juego o aproximación difusa pero atenta de las posibilidades, un seguimiento de sus posibilidades implícitas. Los objetos mágicos están hechos de la misma materia que los sueños. Permiten reflexionar sobre sus «disposiciones».
Así pues, la esencia de lo que voy a llamar «cosa mágica» es que no se trata sólo de una mera cosa. Podemos hacerle todo lo que queramos a las cosas, pero las cosas mágicas son aquellas a las que permitimos —y de las que esperamos— que nos hagan cosas a nosotros. Las cosas mágicas se exceden a sí mismas al permitirnos incrementarnos o excedernos con ellas. Son cosas, como decimos, con las que obrar conjuros, aunque su magia opere más en nosotros mismos que en los demás. Esos objetos tienen el poder de despertar, absorber, fijar, seducir, alterar, calmar, socorrer y drogar. Si parecen poseer vida propia, es una vida que nosotros les damos y que nos damos a nosotros mismos a través de ellos.
Juguetear y recordar
Muchos de los objetos de los que voy a tratar ampliamente en este libro son también «jugueteables», cosas que permiten que jugueteemos con ellas: botones, gomas elásticas, imperdibles, cinta adhesiva, gafas. Ese «jugueteo» expresa nuestra relación con los objetos, de rara intimidad. Para que se produzca ese jugueteo siempre hace falta que exista un objeto, algo con lo que entretenerse, aunque sólo sea con uno mismo. De hecho, el impulso de juguetear podría reducirse casi exclusivamente a la necesidad de —o a la ausencia de— algún objeto y a la búsqueda de —y a la consecución de— un sustituto de dicho objeto. Sin un objeto con el que juguetear (un cigarrillo, un bolígrafo, un trozo de papel, un mechón de pelo), nos sentimos nerviosos.
Pero, por más que tengamos nuestros «manipulables favoritos», el jugueteo nunca se ve satisfecho mediante ningún objeto en concreto. Ello es así porque ese jugueteo es, en sí mismo, un proceso de búsqueda de lo que podría llamarse «objeto ideal». Con ello me refiero a algo que, de manera inmediata, forma parte del mundo, a algo que puede ser poseído, y conservado, y fijado a un lugar, a algo de lo que cabe confiar que permanecerá en su sitio, de todos los modos habituales que tienen los objetos de hacerlo, pero también —a mi juicio—, con toda mi inaprehensible variabilidad, con todas mis maneras de estar junto a mí mismo y de ausentarme de mí mismo. Gaston Bachelard, filósofo e historiador de la ciencia, ha evocado, a modo de paradigma de esa clase de objeto, lo que él denomina el sueño de una pasta ideal. La pasta ideal (de la que son versiones la nieve, el helado, el puré de patatas, la masilla, la plastilina, la arcilla, todas ellas versiones generalizadas de «masa») es infinitamente maleable y, sin embargo, nunca adopta una textura enteramente líquida, pues llegada a ese punto empezaría a escurrirse. El objeto ideal se me resiste, pero también se me entrega. Se entrega, pero nunca se limita, simplemente, a ceder ante mí. Es posible deformarlo hasta que deja de reconocerse, pero persiste en sí mismo. De hecho, es como yo, o como yo me veo a mí mismo, en el sentido de que es infinitamente variable y, a la vez, milagrosamente, se mantiene como es. Es posible ponerlo a trabajar al máximo, es decir, ponerlo a jugar al máximo. Con esos objetos jugamos como se juega con los juguetes, por una razón enteramente circular, es decir, para averiguar cuánto juego (en el sentido de entrega, alcance o variabilidad) pueden llegar a poseer. En ocasiones, la acción de llevar un objeto hasta sus límites implica probarlo hasta destruirlo. Finalmente, el clip sujetapapeles se parte. Tal vez todo juego tenga como horizonte la muerte del juguete. Cuando ponemos a trabajar algo, lo usamos con una finalidad concreta. Pero con el juego no perseguimos tanto usar las cosas como «agotarlas». El sentido de poner las cosas en funcionamiento podría ser ese agotamiento, ese ver hasta dónde pueden llegar, hasta dónde podemos llegar nosotros con la totalidad abierta de sus «disposiciones». Y al mismo tiempo nos ponemos a jugar nosotros mismos, usamos esos objetos para jugar con nosotros mismos, incluso para jugar con nuestro propio juego, en busca de sus posibilidades y sus límites.