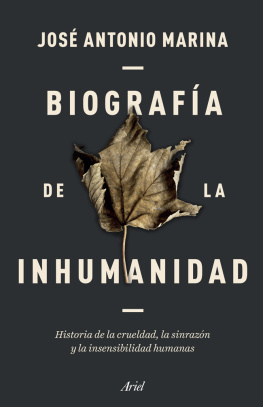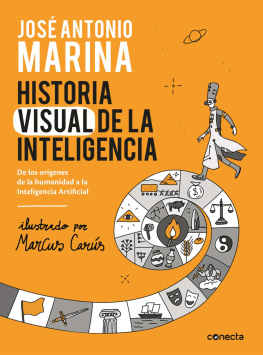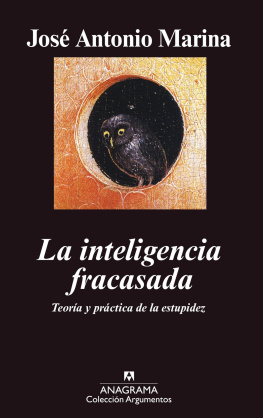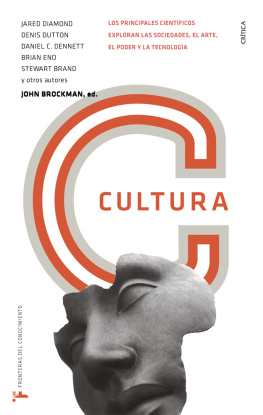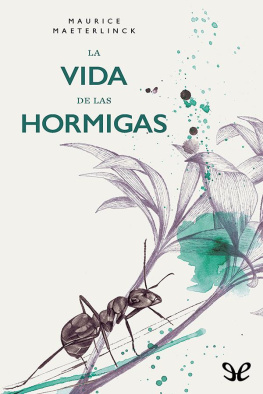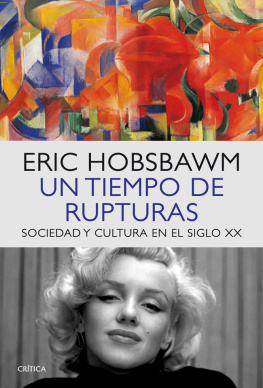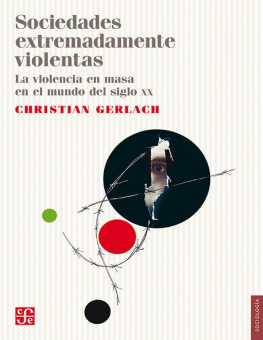¿Quiere usted ser el protagonista de este libro? Por favor, respóndame al final.
PRÓLOGO
El hombre ocasionalmente se tropieza con la verdad, pero en la mayor parte de las ocasiones se levanta y sigue su camino.
W INSTON C HURCHILL
Este libro va a comenzar con una fábula que, como casi todas las fábulas, está protagonizada por animales. En este caso, por hormigas. Los hormigueros son sociedades perfectas, porque cada miembro se sacrifica por el bien común: la perpetuación del hormiguero. Están regidos por una misteriosa inteligencia colectiva que funciona con sorprendente eficacia. Cada hormiga es una estúpida partícula que, sin saber por qué ni para qué, hace lo que tiene que hacer «estupendamente». Esta relación entre estúpido y estupendo me deja estupefacto. El lenguaje no deja de sorprenderme. Pero un día las hormigas se volvieron inteligentes, reflexivas, autónomas y libres. Se volvieron kantianas, y esto, que debería haber elevado la calidad de vida del hormiguero, desbarató su convivencia. Bergson, que también se ocupó de las hormigas, sacó una conclusión desconsolada: «La inteligencia tiene un poder disolvente.» En efecto, provocó un conflicto irremediable. La hormiga capaz de pensar por sí misma no quiso ya diluirse en el hormiguero. Su inteligencia individual se enfrentó a la inteligencia colectiva. Estableció sus propios fines. Cada hormiga descubrió que lo que era bueno para el hormiguero, tal vez no lo fuera para ella. Y viceversa. Se encontró desgarrada entre la lógica del hormiguero –que dice que vivan para él y mueran por ély la lógica individual –que recomienda el «sálvese quien pueda»–. La primera generación de hormigas kantianas todavía oyó resonar en su interior la antigua voz del hormiguero, diciéndole que debía respetar la ley colectiva impresa en su interior, pero poco a poco esa voz se debilitó. La razón autónoma de la hormiga se encerró en su argumento. «Si quiero ser libre, no tengo que escuchar la ley del hormiguero sino mi propia ley. Y ésta me dice que no tengo más que una vida, y que no sería racional cambiar mi bien por el bien ajeno, aunque éste sea la salvación de la comunidad.» El ideal de la inteligencia privada es convertirse en un gorrón con éxito.
Las hormigas de la fábula representan a los seres humanos, y la moraleja es una pregunta. ¿Es posible que individuos inteligentes y libres, orgullosos de su autonomía, puedan convivir armoniosamente? La historia nos da respuestas contradictorias, por eso, la idea del progreso de la humanidad ha entrado en crisis. Avanzamos pero con fracasos terribles. El siglo XX fue el más sangriento, pero también el más benéfico de la humanidad. ¿Cómo es posible esta trágica contradicción? Nos acercamos al corazón enigmático de nuestra especie. ¿Por qué las sociedades toman decisiones que llevan a su destrucción? Ésa es la pregunta que se hace Jared Diamond en su obra Colapso. ¿Por qué ese entusiasmo bélico que acomete periódicamente a las masas?, se pregunta Philip Larkin, quien describe en un poema las eufóricas colas para alistarse al comienzo de la Primera Guerra Mundial:
Las coronas de sombreros y el sol
sobre arcaicos bigotudos rostros
que gesticulan divertidos como si todo
fuera una fiesta nacional (bank holiday) de agosto.
Pierre Goubert, en su Initiation à l’histoire de France, dice acerca del dinamismo de la historia: «Lo esencial puede ser económico (los ferrocarriles), epidémico (la peste negra), puramente político (depender de la fantasía de un monarca). Quizá lo más habitual es la guerra (generalmente mal estudiada). Pero también este gran motor que es la estupidez, o su encarnación, la vanidad: la que empujó a Carlos VIII a jugar con Italia; a Colbert y a su amo, con Holanda; a Luis XVI, adulto apenas, a suprimir las notables y últimas reformas de Luis XV; a la Revolución a atacar Europa; a Napoleón a ahogarse en España y en Rusia, y a los Estados Mayores a no comprender prácticamente nada entre 1870 y 1940. ¿Quién se atreverá a un Ensayo sobre la Estupidez como motor de la Historia?» Estas preguntas están en el origen de este libro. Sólo quiero añadir otra, que me parece la más importante: ¿cómo podríamos liberarnos de la estupidez colectiva y llegar a ser sociedades más inteligentes?
Las preguntas nos lanzan a la piscina, pero lo importante es saber nadar, es decir, intentar sobrevivir a ellas contestándolas.
I. LA INTELIGENCIA COMPARTIDA, UN TEMA URGENTE
La inteligencia humana no es un patrimonio de cada persona, sino que es un bien comunal, en cuanto que su despliegue y enriquecimiento dependen de la capacidad de cada cultura para ofrecer los instrumentos adecuados a tal efecto.
J EROME B RUNER ,
Desarrollo cognitivo y educación
1. ¿ VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD INTELIGENTE ?
Desde que escribí La inteligencia fracasada, he estudiado con perseverancia la inteligencia compartida, la que emerge de la interacción entre las inteligencias individuales, la que, en último término, dirige la historia. Y, como era lógico, me he preguntado si junto a una teoría de la estupidez individual habría que elaborar una teoría de la estupidez colectiva. Es asunto importante, porque vivimos en sociedad, pensamos a partir de una cultura, y el desarrollo de nuestra inteligencia depende de la riqueza del entorno. Permítanme una metáfora. Un punto es el lugar de intersección de infinitas líneas. No depende de ninguna y es formado por todas. Algo así es un individuo humano: el nodo de una red. Yo soy yo y mis relaciones. Formo parte de muchos grupos, asociaciones, comunidades, y, por lo tanto, la inteligencia de esos grupos que forman parte de mi entramado personal me afecta vitalmente. Estudiar esta interacción va más allá –o mejor dicho, más acá– de un mero tópico académico. No me lanza al mundo platónico, sino al barullo biográfico. Necesito esa urdimbre social para tejer sobre ella mi tapiz personal. Y la calidad de esos hilos influye profundamente en mí. Mi suerte va unida a la de mi circunstancia social. Por eso, tenía razón Antonio Machado al decir: «¡Qué difícil es no caer cuando todo cae!» ¡Qué difícil es actuar inteligentemente si la sociedad se vuelve estúpida! Estamos movidos, presionados, determinados por modas, estructuras políticas, medios de opinión, sistemas de propaganda, ideologías, y entre esas fuerzas determinantes aspiramos a que florezca la libertad individual como un milagro.
Pensamos a partir de una cultura. Las creencias culturales se nos presentan como poderosas evidencias. Mencionaré el ejemplo religioso porque es el más patente. El cristiano considera que las verdades en las que cree son absolutas. Y el musulmán cree lo mismo de las suyas. Nosotros estamos seguros de que los judíos, o los gitanos, o los enfermos, o los homosexuales son iguales en dignidad al resto de los humanos. Los nazis estaban seguros de lo contrario. Freud, en una carta decepcionada, escribe: «Durante toda mi vida he intentado ser honrado, no sé por qué lo he hecho.» Hayek explicó brillantemente que desconocemos el origen de las normas que respetamos, y David G. Myers, en su tratado de Psicología social, titula uno de sus capítulos: «Con frecuencia no sabemos por qué hacemos lo que hacemos». Todo esto me produce una enorme inquietud. Utilizamos como criterio de evaluación de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, unas creencias culturales cuya fiabilidad no hemos comprobado.
La actitud más sencilla es resignarse a un relativismo inevitable y dejarlo rodar. Pero mantener esa postura es más complicado de lo que parece, porque para convivir necesitamos algunos marcos comunes de entendimiento. En un chiste de