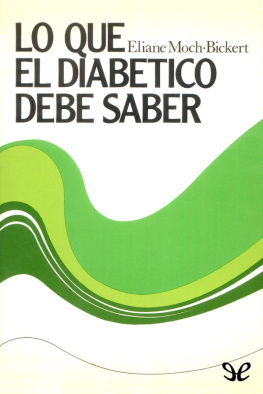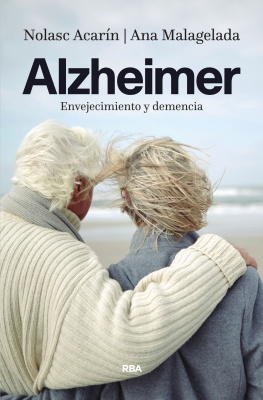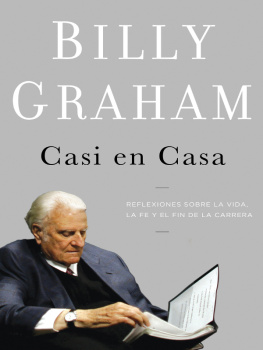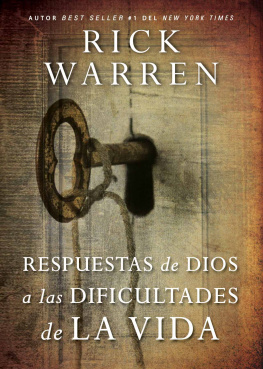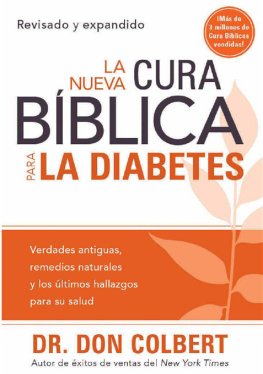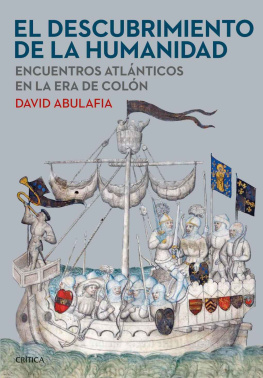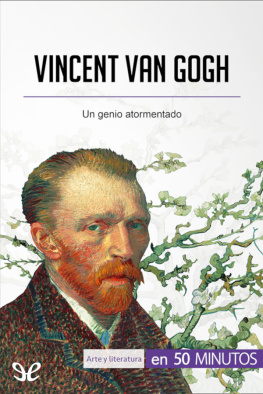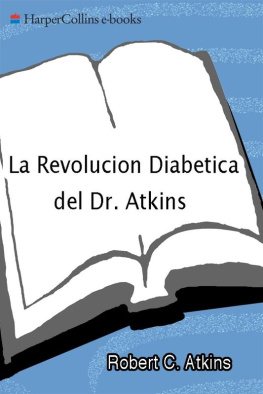1. El «porqué» de esta obra
Todo el mundo ha oído hablar de la diabetes: «La diabetes es una enfermedad terrible», «La diabetes no es una enfermedad», «La diabetes no es obstáculo para vivir mucho tiempo», etc. Son expresiones que se dicen en un tono más o menos tajante…
Todos nos hemos encontrado en nuestro caminar por la vida con diabéticos. Y cada uno con el «suyo»: un diabético que lleva una vida normal, un diabético que se escucha, un diabético casi centenario, un diabético ciego, un diabético que sufre amputación de una pierna o de un dedo del pie, etc.
España cuenta con más de medio millón de diabéticos «registrados», y quizá haya otros tantos de los que no se tiene conocimiento, ya que todo depende de los criterios del diagnóstico.
Yo formo parte de ellos.
Mi historia carece de importancia.
La diabetes se ha abatido sobre mí hace seis años. Entonces tenía cincuenta y tres. Desde hacía varios meses, yo luchaba contra un cansancio insuperable, y mi cuerpo iba adelgazando. Pero ello no me inquietaba, ya que estaba acostumbrada a sentirme fatigada y a realizar esfuerzos para no demostrarlo.
Pero la brusca muerte de mi madre, y un poco después, un accidente que sufrió mi esposo, me traumatizaron y me dejaron en un estado de menor resistencia nerviosa. Finalmente, vino la aparición de los síntomas clásicos: una sed inextinguible y unas picazones me situaron en la pista (yo tenía una abuela diabética). Un análisis de orina y después una glucemia de 2,40 g. confirmaron mis temores y el presunto diagnóstico del médico que me asistía ocasionalmente: era diabética.
El anuncio de mi diabetes no me conmovió. Desde la infancia, había contraído las más graves enfermedades y las más variadas. Intérprete militar al final de la guerra, había sido declarada inútil por unas afecciones pulmonares y oculares. «Un verdadero museo patológico», había manifestado un médico, al hablar de mí.
Pero había escapado de todo. «Siempre salvada en el último minuto», decía un sacerdote amigo. Yo había acabado por curar de todo. A veces, dedicando a ello tiempo: necesité cuatro años para restablecerme de una pleuresía bilateral; un año, de una hepatitis viral (la segunda); seis meses, de una mastoiditis.
Excepto algunos períodos de inmovilidad absoluta y de reposo total e indispensable, ni el sufrimiento físico ni la fatiga me habían impedido jamás el poder trabajar intelectualmente. Había terminado una tesis doctoral (letras) con la mano izquierda, ya que la derecha la tenía inútil después de espasmo cerebral.
En contra de la opinión de mis vecinos, yo estaba persuadida de que tenía, no una salud frágil, sino una resistencia excepcional.
Así que el saber que era diabética no me conmovió de forma especial. Más bien me sentía aliviada porque se hubiera encontrado la causa de mis enfermedades y de mi fatiga.
Por eso, llena de optimismo y de confianza, una tarde lluviosa del mes de marzo de 1974 me dirigí a la consulta de un médico especialista en diabetes, recomendado por unos amigos.
Primera experiencia. Primer encuentro cara a cara, cuyas consecuencias habían de ser inmensas.
Estaba entonces lejos de sospechar que esa visita decidiría mi suerte.
En la sala de consulta de un apartamento amueblado con lujo, pero anticuado, me encontré súbitamente delante de un hombre, en apariencia contento de sí mismo y consciente de su poder, quien, después de dirigir una mirada distraída sobre mí, y dar una ojeada indiferente al análisis que le presentaba, tomó una ficha y, tras haber anotado mis datos personales, me preguntó:
—¿Ha habido algún diabético en su familia?
—Sí, mi abuela materna, que murió ciega.
Levantó la ceja; primera —y última— señal de interés.
—¿Se inyectaba insulina?
—Sí.
—¿Usted sabe poner inyecciones?
—Sí.
Y aquí finalizó el diálogo.
El médico me dio una hoja impresa, en la que se indicaba la composición de mis futuras comidas, y una receta en la que prescribía una inyección diaria de insulina (sin intentar siquiera tratarme por medio del régimen y unos antidiabéticos orales).
La consulta había durado un cuarto de hora.
Mi esposo y yo nos volvimos a encontrar en la calle, bajo la lluvia, y en busca de un taxi que me devolvió, vacilante y desmoralizada, a nuestro hogar.
Ya estaba: yo había entrado «en diabetes». Lo que todavía no sabía era que la puerta, o más bien la escotilla, se cerraría detrás de mí, y que jamás volvería a salir de ella; que iba a ser una conmoción total; que en lo sucesivo mi vida iba a estar partida en dos: antes y después de la diabetes.
A lo largo de todos estos años, que se han visto jalonados de obstáculos, he intentado no «sufrir» la diabetes, sino reaccionar contra ella. No he cesado de preguntarme qué era lo que me ocurría. Y he reflexionado; he tomado notas, sin perder jamás de vista que no estaba sola; que millones de diabéticos vivían las mismas dificultades que yo, hacían las mismas experiencias y planteaban los mismos problemas a su médico.
He tenido ganas de conocer las respuestas que algunos de ellos aportarían a las cuestiones que me preocupaban, y he preguntado por escrito, por una parte a unos cincuenta médicos especialistas, y por otra a otros tantos enfermos, escogidos de entre las diversas capas sociales y entre profesiones variadas.
Las respuestas han afluido, significativas, a menudo apasionantes, y siempre conmovedoras por la sinceridad.
He intentado sacar de todas ellas algunas consideraciones generales, algunas conclusiones aparentes, que he confrontado con mis propias impresiones.
El fruto de esas reflexiones es lo que ofrezco hoy en las páginas que siguen. Con la esperanza de que tal vez puedan servir de ayuda a algunos diabéticos para que adquieran conciencia de que no se encuentran aislados en su prueba, y hagan que el entorno que les rodea —familia, médicos, amigos— se sienta más cercano a ellos.
2. Una enfermedad que no prescinde de la sal
¿Qué es la diabetes?
He aquí algunas definiciones:
«Una enfermedad universal, con predisposición hereditaria, preferentemente femenina, y con variaciones debidas quizá a la raza, pero sobre todo a la forma de vida, a la alimentación, al clima y a la vivienda» (Maurice Paz).
«Una enfermedad crónica que se traduce por un exceso de azúcar en la sangre» (Nouveau Manuel des diabétiques) .
«La falta de utilización de la glucosa, que provoca su acumulación en la sangre y su eliminación por la orina» (profesor Jean Vague).
«Un estado en el que el páncreas es incapaz de asegurar normalmente y en un tiempo útil las necesidades de insulina para el organismo» (profesor Malaisse).
Se puede decir que la diabetes es una insuficiencia total o parcial, absoluta o relativa, de insulina (hormona segregada por el páncreas, que es una glándula digestiva situada detrás del estómago).
La causa anatómica de la diabetes es la alteración de esa función de secreción del páncreas, y más exactamente de las células beta de los islotes de Langerhans (descritos por este sabio en 1869), centro de la secreción (y de ahí el nombre de insulina, del latín insula, que significa isla o islote).
La diabetes fue descubierta hace unos tres mil años. Algunos antiguos textos hindúes mencionan la enfermedad de los «orines-miel» o de los «orines-jugo de caña de azúcar».
Su diagnóstico se basaba en que los orines que contenían azúcar atraían a las hormigas. Se refiere que en Madagascar, por ejemplo, los hechiceros rogaban a los enfermos que orinaran cerca de un hormiguero; las hormigas se alimentaban de la orina azucarada, mientras que se alejaban de la orina normal.
Entre los años 90 antes de Jesucristo y 50 de nuestra era, dos célebres médicos griegos, Areteo de Capadocia, y Celsus, describen los síntomas de esta enfermedad, caracterizada entonces sobre todo por una gran poliuria.