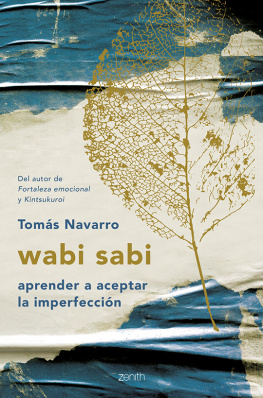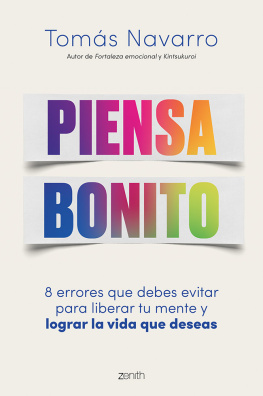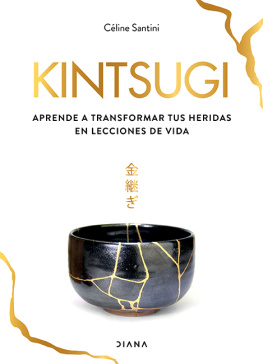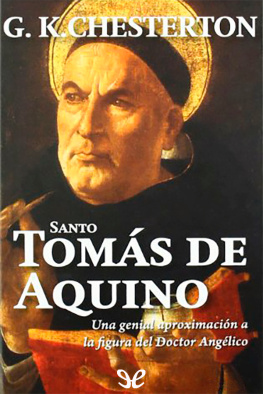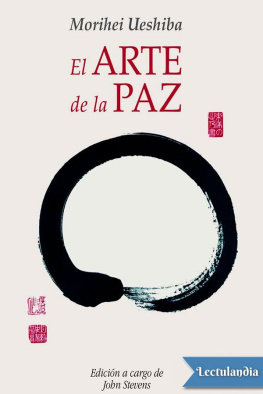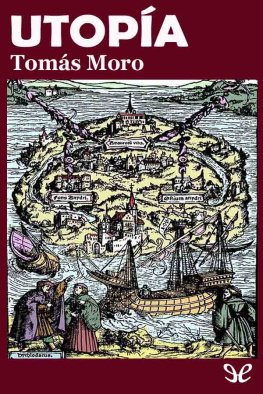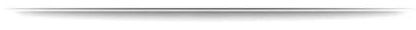Kintsukuroi es el arte japonés de recomponer lo que se ha roto. Cuando una pieza de cerámica se rompe, los maestros kintsukuroi la reparan rellenado las grietas con oro o plata, resaltando de este modo la reconstrucción, porque una pieza reconstruida es símbolo de fragilidad, pero también de fortaleza y de belleza.
En este libro, Tomás Navarro nos enseña a aplicar este arte a nuestras vidas proporcionándonos las herramientas necesarias poder superar la adversidad como un auténtico maestro kintsukuroi.
Tomás Navarro
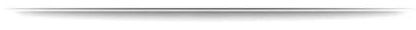
Kintsukuroi
El arte de curar heridas emocionales

Título original: Kintsukuroi
Tomás Navarro, 2017
Revisión: 1.0
25/02/2019
Autor

TOMÁS NAVARRO es un psicólogo enamorado de las personas y de lo que estas sienten, piensan y hacen. Es el fundador de una consultoría y de un centro de bienestar emocional. En la actualidad reparte su tiempo entre la escritura técnica, la formación, la consultoría, las conferencias y los procesos de asesoramiento y coaching personal y profesional. El autor se mueve entre Gerona y Barcelona.
INTRODUCCIÓN

EL SUEÑO DE SOKEI

Una puerta entreabierta dejaba verla silueta de Sokei sentado sobre sus pies. Ante la atenta mirada del pupilo de Chojiro, uno de los mejores ceramistas de Kioto, se disponían unas treinta bolas de barro. Llevaba así toda la mañana. Sin moverse. Calmado. Analizándolas. Cogiéndolas y volviendo a dejarlas sobre la mesa. Una a una. Todas y cada una. De repente, Sokei esbozó una leve sonrisa. ¡Por fin había encontrado la pieza adecuada!
Sokei era una persona inteligentemente perseverante. Escogerla pieza de barro más adecuada era muy importante para él, ya que cada una tiene un tacto diferente e inspira algo único al maestro. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es la minuciosidad en el trato del detalle, y Sokei estaba decidido a crear una pieza única y extraordinaria.
Hizo una reverencia con las manos en el pecho a una de las piezas y se dispuso a cogerla con delicadeza, disfrutando de todas las sensaciones asociadas a ese momento tan especial. Notó el tacto húmedo y ligeramente frío de la arcilla. Su alma conectó con el alma de la pieza, con su historia y con el viaje que había realizado hasta llegar a sus manos.
Sokei llevaba días buscando el barro más adecuado. Sus pasos le habían llevado a bosques, a riberas e incluso a la orilla del lago Biwa. Allí cerraba los ojos mientras hundía las manos en el barro para poder conectar mejor con su esencia. En aquel momento, en el taller, al cerrar los ojos, pudo recordarlas ilusiones y los sueños depositados en su elección y se sintió afortunado y agradecido.
Se sentó en un rincón del taller, junto a la ventana, el lugar en que tantas horas había pasado aprendiendo. Los jóvenes de hoy en día tienen prisa por aprender. Si no aprenden rápido, se desencantan, se desmotivan y dejan de aprender. No son conscientes de que para aprender y consolidar lo aprendido hace falta tiempo y una actitud receptiva y curiosa. Pero Sokei no era un joven al uso, Sokei tenía la paciencia de un anciano y las ganas de aprender de un niño. La mente de Sokei estaba repleta de pensamientos, sus ojos estaban iluminados por la ilusión y su corazón cabalgaba al ritmo frenético de la impaciencia. Sabía que era un momento muy especial, pero que tenía que serenar su cuerpo, su mente y su alma.
Chojiro le miraba atentamente desde un rincón del taller. «Los jóvenes son tan vitales», pensó. Sin embargo, Sokei era diferente. Tenía una sensibilidad especial y una fortaleza emocional extraordinaria. Chojiro sabía que ante sus ojos tenía a su sucesor, a un joven con la serenidad de quien ha vivido toda su vida y la energía de quien tiene toda una vida por vivir.
Sokei tocaba la pieza de arcilla con los ojos cerrados. Centraba toda su atención en amasar la pieza, en sentir cómo sus dedos se fundían con la arcilla, la tierra, la naturaleza y el arte. Con la pieza en sus manos sentía que todo era posible, que cualquiera de los millones de formas que habitaban en ella estaban esperando a conectar con las manos del ceramista. Sokei conectaba con todas y cada una de esas posibles formas, imaginándolas y sintiéndolas. Poco a poco iba levantando las paredes del cuenco sin pensar en nada, focalizando su mente en el aquí y el ahora, pues no pueden hacerse dos cosas bien a la vez. Era consciente de que, si quería hacer algo extraordinario, necesitaba poner toda su atención en ello. Tal era su nivel de concentración que perdió la noción del tiempo y del espacio. Todo su universo se concentraba en sus manos. En ese preciso instante, no había nada más que él y su cuenco.
Sabía que en la sencillez está la belleza, que lo extraordinario no requiere de adornos ni de florituras, que es sencillamente bello y armónico, y con esa idea en mente esmaltó delicada y pausadamente la pieza. El resultado fue un cuenco austero. Lo esencial es bello. Lo rústico es inspirador. Lo auténtico es fuerte. Para Sokei, el cuenco era una proyección de su alma, de su vida, de su creatividad y de su mente liberada. La textura del cuenco era un recorrido por la historia de sus manos, por la espiritualidad de su vida y por su amor por la naturaleza.
Chojiro le preparó el horno para el momento clave del proceso; el más complejo, pero también el más bello. Sokei introdujo el cuenco en el horno. Poco a poco, la pieza fue cambiando de color por el efecto de la temperatura. Cuando la pieza se tornó de color blanco, la sujetó firmemente con unas pinzas de hierro y la depositó en un recipiente lleno de viruta de madera. El humo y las llamas de la combustión abrazaban el cuenco de Sokei, fundiéndose ambos en uno, construyendo y creando una nueva entidad. El esmalte de la pieza también quería formar parte de esa danza esencial y transformadora, ofreciéndole una delicada gama de colores con formas y tornasoles caprichosos. Sokei contemplaba todo el proceso con la ilusión contenida de quien es testigo directo del nacimiento de algo bello y único. Apenas podía contenerla emoción.
Llegó el momento de sacar la pieza. Fuego, tierra y aire habían dibujado aleatorias y caprichosas formas, proporcionando luces y sombras a su cuenco. Después de tanto tiempo, de tanta dedicación, de tanta paciencia, Sokei podía, por fin, ver el resultado de todo su trabajo y amor. Lo cierto es que era tan precioso que Sokei no pudo evitar estremecerse. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió el frío aliento de Buruburu, el fantasma del miedo, que hizo que se estremeciera todo su cuerpo, y al llegar a sus manos, provocó que la bella pieza cayera al suelo y se rompiera en seis pedazos. Sokei dejó caer a un lado las tenazas de hierro colado, se arrodilló junto a la pieza y se quedó quieto con un gesto de incomprensión en su cara. Le temblaban las manos, le lloraban los ojos. Qué efímera había sido la vida de su creación. Notó una mano que se posaba suavemente en su hombro.