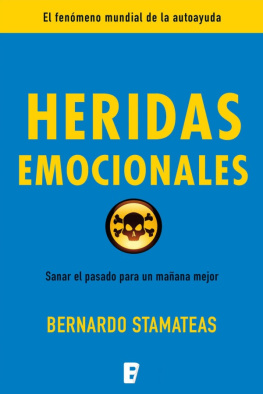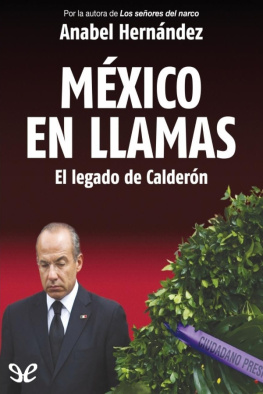LAS CICATRICES NO DUELEN
En medicina sabemos que tapar una herida sin limpiarla no es buena idea y que, aun después de hacerlo, lo mejor es dejarla secar al aire. Así el organismo hará lo que sabe hacer desde su sabiduría natural: la herida se irá cerrando, dejará de doler y se convertirá en una cicatriz. Al mirarla tiempo después, recordaremos lo que pasó, pero ya no sentiremos aquello que sentimos cuando nos hicimos esa herida. En cambio, si preferimos no mirar, tapamos la herida y decimos que no existe, que no nos molesta, que no es para tanto, el organismo seguirá su proceso independientemente de nuestras afirmaciones. Cuando una herida está contaminada, se infecta y puede formarse un problema de más envergadura. Para afrontar esa infección, nuestro organismo necesitará recursos y energía que no podremos dedicar a otras cosas. Algunas infecciones pueden, además, expandirse, minando nuestra salud gravemente.
Las heridas emocionales no son muy distintas. Cuando algo nos daña, es importante que observemos qué nos está generando, cómo nos afecta, qué emociones nos hace sentir. Las emociones también han de ventilarse, salir a través de la conciencia, mostrarse en nuestra expresión y tomar la forma de palabras o gestos que nos comunican con los demás. Las emociones nos dicen el significado de lo que ocurre y también lo que necesitamos, y si las dejamos fluir nos irán llevando hacia ello.
Los procesos de curación emocional tienen, por tanto, un curso natural que hemos de respetar. La tristeza, por ejemplo, ha de derramarse en lágrimas, dejando así salir la presión. Como la tristeza se genera habitualmente por una pérdida, lo que produce aún más alivio es la conexión con otro ser humano que resuene con nosotros, el abrazo de alguien que nos comprende. Si hacemos esto, la tristeza durará un tiempo y, poco a poco, se irá. Quedará una cicatriz emocional que nos dirá: «Aquello fue importante para mí, me dolió perderlo», pero ya no nos detendrá. Entonces será cuando realmente podremos seguir adelante.
Hay otro motivo por el cual conviene que tomemos conciencia de cuándo tenemos heridas mal curadas. Muchas veces, cuando se produjeron, realmente no había buenas opciones. Quizá no pudimos ocuparnos de ellas porque teníamos temas urgentes que atender y estábamos en modo «resolver y sobrevivir». O creímos que era mejor ocultarlas a los demás para que nadie se aprovechase de nuestra debilidad en ese momento. A lo mejor no eran heridas sangrantes y terribles, sino pequeños golpes que acabaron dañándonos porque se repitieron una y otra vez. Puede incluso que fuesen únicamente posturas antinaturales que tuvimos que adoptar para ajustarnos al lugar y las personas con las que estábamos. Pero, recordemos, ninguno de esos condicionantes sigue vigente hoy. Aunque viviéramos con la misma gente o pasásemos por la misma situación, el paso del tiempo ha hecho que ya no seamos la misma persona. Hemos evolucionado, conocido a otra gente, tenido otras experiencias, adquirido otros recursos. Ahora podemos pararnos a reparar lo que quedó a medias.
Cuando cambiamos de etapa (dejamos la infancia para hacernos adultos, comenzamos a vivir con una pareja, tenemos hijos, empezamos a trabajar, nos vamos de una relación que no nos satisfacía...) y dejamos de vivir una situación que nos impedía sentirnos libres y felices, queremos disfrutar de los nuevos tiempos. Es como si mirar atrás fuera para nosotros equivalente a volver atrás. Creemos que, al mirar nuestra historia, esta volverá a atraparnos. Con el tiempo, a fuerza de no pensar nunca en ella, creemos que nuestro pasado ya no nos afecta..., pero no es así.
- Sí nos afecta. Si nos paramos con detenimiento a recordar situaciones concretas y, mientras lo hacemos, observamos nuestras sensaciones, lo que notamos por dentro, veremos que la sensación no es tan neutra como nos parecía. Quizá no nos haga sentir tan mal como en aquel momento, pero si comparamos nuestra sensación con la que nos produce pensar en algo neutro (por ejemplo, un geranio), el recuerdo posiblemente tenga un tono más desagradable.
- Sí nos importa. Ese recuerdo que todavía tiene carga emocional puede estar conectado con redes de memoria que alimentan, por rutas subterráneas, situaciones de la vida cotidiana que podrían no tener ninguna relación obvia con todo aquello. Cualquier recuerdo que aún esté asociado a emociones, especialmente si son negativas, puede seguir lastrando nuestra vida, llevándonos a reaccionar en el aquí y ahora con patrones antiguos que ya no encajan en nuestra realidad presente.
- Hay otra opción. Estos recuerdos que siguen teniendo emociones pegadas a ellos pueden volverse neutros. No importa lo mucho que todavía sigan doliendo las heridas: si las destapamos, quitamos lo que las contamina y dejamos que el organismo vuelva a poner en marcha su capacidad para curarse, se convertirán en cicatrices. Y las cicatrices no duelen.
Begoña tiene cincuenta y cinco años y no le va mal. Se separó hace unos años, pero no echa de menos tener pareja. Su trabajo le gusta, tanto que reconoce que la absorbe demasiado. Tiene dos hijos que ya no están en casa, uno de los cuales aún está estudiando. Aunque todo parece en orden, Begoña no puede dormir. No le gusta mucho tomar pastillas, pero estaba tan desesperada que le pidió un medicamento a su médico. Como ese remedio no resolvió gran cosa, decidió probar con psicoterapia y eligió a una terapeuta que hacía EMDR. Por lo que había leído, Begoña sabía que ese tratamiento incluía trabajar con recuerdos del pasado, pero le insistió a la psicóloga en que solo quería que hablasen del tema del sueño y cómo mejorarlo. Acordaron dedicar unas sesiones a entender este problema, cuándo había empezado y qué factores influían en él. El insomnio se había iniciado con el nacimiento de su primer hijo. Parecía lógico, había que despertarse para dar el pecho al niño, que lloraba bastante por la noche. «Si tienes hijos, nunca vuelves a dormir igual», comentaba con sus amigas, y todas asentían. El tema fue más o menos asumible durante años, aunque nunca tenía la sensación de dormir en condiciones, y en ocasiones se notaba cansada durante el día. Cuando su segundo hijo cumplió diez años, la relación de Begoña con su marido se deterioró mucho. No sabía ni por qué discutían, probablemente él tampoco. La situación se hizo insostenible y ambos decidieron separarse. Ella se quedó con una sensación agridulce y, aunque estuvo de acuerdo con la decisión, no pudo volver a dormir de un modo mínimamente aceptable. Con el tiempo, el problema había ido a peor y ahora estaba francamente agotada.
Tras entender las circunstancias que habían generado y empeorado gradualmente su insomnio, Begoña estuvo de acuerdo en trabajar con esas memorias antiguas, pero frenó los intentos de su terapeuta de remontarse más atrás; le parecía ya demasiado. Sin embargo, en la sesión en la que trabajaron un recuerdo de la etapa en que nació su hijo, la mente de Begoña empezó a relacionar espontáneamente aquellas sensaciones con muchas otras cosas. Su propia infancia venía una y otra vez a su cabeza, incluidas las frecuentes discusiones de sus padres y su separación cuando ella era adolescente. Begoña se decía que no eran problemas graves, que pasan en todas las familias, pero lo cierto es que aún le generaban malestar. También recordó muchas noches de niña preocupándose por si sus padres se separaban. Cuando finalmente lo hicieron, incluso sintió cierto alivio..., y esto la hizo sentir culpable.