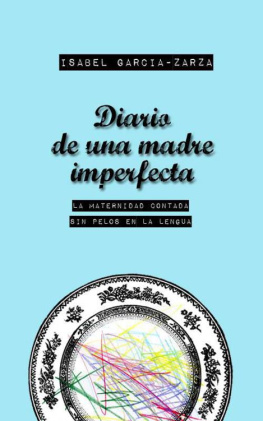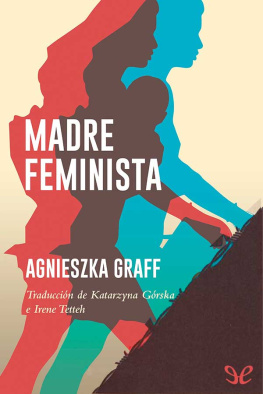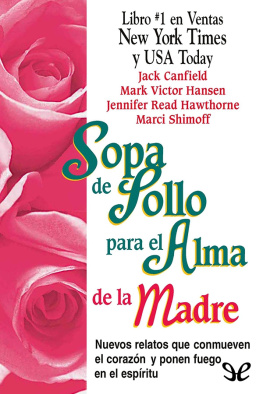Diario de una madre imperfecta
Isabel García-Zarza
© Isabel García-Zarza, 2010, 2012
Primera edición en papel: Editorial Viceversa, S. L., 2010
Primera edición en formato electrónico: julio 2012
Basado en el blog Mi vida con hijos
Ilustración y diseño de portada: Sara Ortiz Lull
Todos los derechos reservados, incluidos los de reproducción o transmisión en todo o en parte por ningún medio sin el previo permiso escrito de la autora.
A mis padres. Y a mis hijos,
fuente inagotable de inspiración,
y de alegrías.
Introducción
«¿Por qué tengo que querer yo a este niño al que no conozco de nada y que no para de llorar?» Una amiga mía me confesó, avergonzada, que ésa fue la primera pregunta que le vino a la mente después de tener a su primer hijo. Cuando yo tuve al mío, esas mismas palabras, que en su momento me habían parecido escandalosas, resonaron en mi cabeza. Y, como ella, me sentí casi un monstruo por pensarlo. Ya durante el embarazo me había dado cuenta, con cierta consternación, de que no sentía esa dicha ilimitada que supuestamente debía embargarme en cuanto el test de embarazo dio positivo. ¿Acaso era yo un bicho raro? De hecho, mi actitud fue tan fría durante los nueve meses que el padre de la criatura llegó a temer que repudiara a nuestro hijo cuando naciera. No lo hice, pero tampoco me avergüenza reconocer que tardé más de un mes en sentir algo parecido a eso que llaman «instinto maternal». Que el bebé llorara día y noche durante sus primeras semanas ciertamente no me ayudó. Además, durante ese tiempo descubrí que existe un periodo llamado posparto del que nadie, absolutamente nadie, me había hablado. ¿Por educación? ¿Por no quedar mal? ¿Por temor de no haber estado a la altura?
Entonces fue cuando empecé a sospechar que a lo mejor nos habían vendido una película almibarada con la que no todas nos identificamos, un molde en el que no siempre encajamos. Quizá no te sientes radiante por estar embarazada, incluso odias la barriga y hubieras preferido no pasar por este trance, o puede que hasta hubieras cedido gustosamente el privilegio del embarazo. Disfrutas muchísimo con tus hijos, juntos lo pasáis como los indios y, sin embargo, hay momentos en que darías cualquier cosa por perderlos de vista, los subastarías o los venderías a peso en el mercado. Pero no por eso eres peor madre. Quieres a tus hijos como la que más, harías y, de hecho, haces cualquier cosa por ellos, y no rebobinarías nunca aunque eres consciente de que te has metido en un lío muy pero que muy grande. Puede que la maternidad esté sobrevalorada o, cuando menos, sobredimensionada. Te la venden como una ruta sin desvíos, directa a la felicidad; y, una vez que te has lanzado a ello, piensas que tú te has debido de perder en el camino. Sobre todo, cuando llevas varios días (o varios meses, y ya ni te cuento si son años) sin dormir bien, sin tiempo de nada, y tus hijos tienen un día malo —que todos lo tienen de vez en cuando— y no quieren cenar, ni recoger, ni hacer los deberes, y sólo saben llorar, porque están tan cansados que no pueden hacer otra cosa que llorar. Tú tratas de ser comprensiva o comprensivo; al fin y al cabo son pequeños, están cansados y madrugan mucho para ir al cole, y el pequeño está celoso de su hermana; pero, nadie te comprende a ti y ganas te dan de ponerte a llorar tú también —y a lo mejor así hasta te hacían más caso— y decir que tú tampoco recoges, ni cenas, ni te bañas.
Todos hemos crecido rodeados de mitos, convencionalismos y prejuicios. Por eso cuesta darse cuenta de que cada experiencia de la maternidad —y de la paternidad, claro está— es completamente diferente. No hay dos iguales. Ni siquiera para la misma persona. Con cada uno de mis tres hijos, yo lo he vivido de manera distinta. Y en ningún caso como me lo habían vendido. Unas veces ha sido peor, y muchas otras infinitamente más maravilloso de lo que nunca me habían contado ni había podido imaginar. Pero lo más sorprendente de todo, para bien y para mal, ha sido el descubrimiento de esa faceta mamífera que tenemos latente.
La mayoría de nosotros se ha lanzado a esto de la crianza sin previo aviso y sin preparación. Como si un día te levantas y te regalan un coche, en tu vida has conducido uno, no tienes ni idea de cómo se arranca ni del código de circulación, ni siquiera sabes si estás en un país donde se conduce por la izquierda o por la derecha, y aun así nada te arredra y son tales tus ganas de conducir que te lanzas a las calles con él. Curiosamente, nadie lo evita. Pues, para la mayoría de los mortales, tener un hijo viene a ser casi lo mismo; aunque, ahora que lo pienso, en nada se parece un bebé a un coche y quizá no sea ésta la comparación más acertada. Nos lanzamos a ello sin pensarlo mucho, a ver qué pasa. Lo peor es que, hasta que no te ves metido en faena, no sabes qué tal se te da esto. A los que quieren adoptar un niño les hacen pasar unas pruebas de idoneidad en las que deben demostrar su aptitud para hacerse cargo de un menor. En cambio, los que tenemos hijos naturales nos lanzamos a esto muchas veces sin saber si estaremos a la altura. El único consuelo es pensar que los demás también lo hacen (como cuando te pones a conducir por primera vez).
A menudo no sabrás muy bien qué hacer con tu hijo. Porque, además, los padres estamos sometidos a mensajes contradictorios sobre cómo criar y educar a nuestros retoños. Nos dicen que hay que cogerlos en brazos cuando lloran, pero también que no se nos ocurra hacerlo. La mayoría de nosotros, sin saber muy bien qué hacer, unas veces los cogemos, y otras no, según el humor que tengamos. Y no sabemos si dejar que se duerman llorando o besuquearlos en nuestra misma cama hasta que se queden dormidos; si ser muy estrictos e inflexibles, o acabar cediendo. Según el día, hacemos una cosa u otra. Hay muchos momentos en que nos encontramos completamente perdidos, tanto como nuestros hijos, porque al fin y al cabo, como un día Mafalda, ese gran pozo de sabiduría, respondió a su madre: «Si es por antigüedad, que quede claro que yo me saqué el título de hija el mismo día que tú el de madre», o algo parecido. Y así vamos encontrando el camino prácticamente a ciegas, con mucha improvisación y, sobre todo, muy buena voluntad.
Tengo un amigo, fantástico padre de una fantástica familia numerosa, que asegura que tener hijos te hace mejor persona, y que por eso, cuantos más tienes, mejor persona eres. Yo debo de estar hecha de una pasta diferente y por desgracia la maternidad no me ha hecho mejor, pero sí más fuerte e infinitamente más poderosa, que para algo he desarrollado superpoderes (pensamiento múltiple, visión lateral y periférica, brazos de cefalópodo, resistencia al insomnio y al agotamiento extremo…). Y, por encima de todas las cosas, me ha hecho sentir la persona más afortunada del planeta. Puede que parezca absurdo, pero he considerado un ser especial y único a cada uno de mis hijos desde el día en que nacieron, y con cada uno de ellos me siento una auténtica privilegiada por haber sido elegida, entre todos los millones de personas que pueblan la Tierra, para hacerme cargo de él.
Y es que, una vez superado el parto, el posparto y encarrilada la lactancia, tuve que dar la razón a alguien que me había advertido que, cuando tienes un hijo, te enamoras perdidamente de él. Eso me ocurrió con el primero y, cuando pensaba que nada podría volver a ser igual y que algo tan mágico nunca podría repetirse, me enamoré de nuevo perdidamente del segundo. Es más, cuando aún no había superado esa fase, llegó la niña para demostrarnos una vez más que se puede querer muchísimo y locamente a más de una persona. Y así pasé de primípara añosa a multípara, términos ambos de una crueldad sonora sin igual y que parecen más destinados a aves rapaces en extinción que a seres humanos. Aprovecho para lanzar desde aquí una campaña para que se dejen de usar estos términos. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia debería reemplazarlos por otros menos crueles y más acordes con nuestro tiempo, en deferencia con esta multitud de mujeres (la mayoría, hoy en día) que hemos decidido tener un hijo bien entrados los treinta, y después otro y otro.
Página siguiente