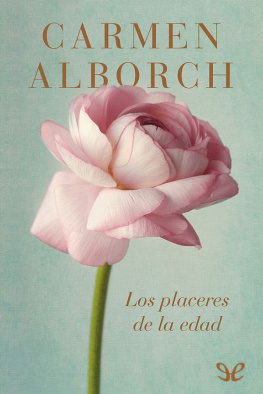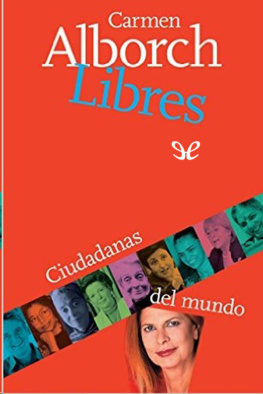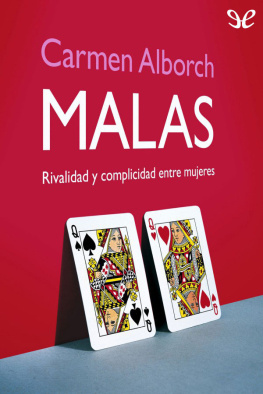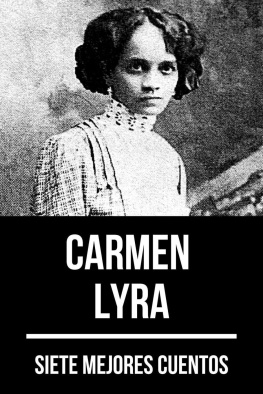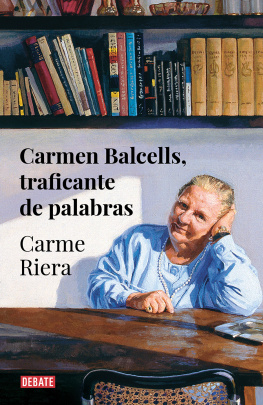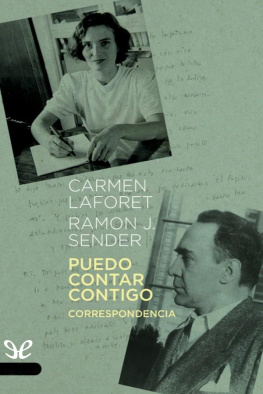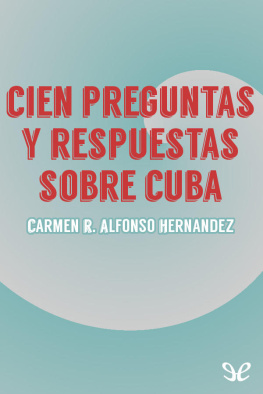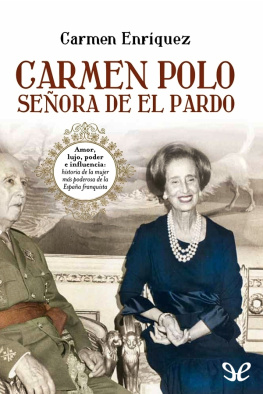A las personas amables.
A mi querida familia creciente.
En memoria de mis padres.
Y, como siempre, a mis amigas y amigos, la sal de la vida.
0
¿POR QUÉ EL PLACER?
S i, como a Fausto, te preguntaran qué estarías dispuesto o dispuesta a ofrecer a cambio de volver a ser joven, ¿qué contestarías? Desde luego, yo no estaría dispuesta a vender mi alma. ¿Qué significa volver a ser joven? La humanidad ha persistido en la búsqueda del elixir de la eterna juventud, el manantial cuya agua nos garantiza liberarnos de la vejez y la muerte.
Desde hace algunos años quería escribir un libro sobre la vejez y el proceso de envejecimiento, sobre el paso del tiempo. Después de varios intentos y aproximaciones, de recopilar documentación y darle vueltas y más vueltas, me decidí a enfocar el tema pensando sobre todo en los aspectos gozosos de esta etapa de la vida —sin límites precisos— tantas veces minusvalorada e incluso despreciada.
No hay una vejez, sino diversas vejeces. Envejecemos en buena medida como hemos vivido, con multitud de matices y sin determinismos, porque hay márgenes para el cambio, en función de distintos condicionantes y circunstancias, como son la genética, la salud, el lugar del mundo en el que hayamos nacido o vivido, la formación, las circunstancias vitales y sociales, la situación económica, la profesión, el entorno y, por supuesto, la suerte. Pero no hay duda de que la actitud y la voluntad son fundamentales. Heráclito decía que la actitud es el futuro, es decir, es importante la manera en que afrontamos esta etapa de nuestra vida, una etapa que tiene sus propias claves que podemos descubrir si utilizamos los recursos vitales que están a nuestro alcance: si escuchamos, aprendemos, observamos y reflexionamos sobre nuestra vida. Si nos implicamos, podemos darle un nuevo significado y una perspectiva diferente a esta etapa fundamental, sabiendo que cualquier proceso de cambio trae consigo dudas e incertidumbres.
A sus ochenta y tres años Emilio Lledó decía que estaba en la «edad de la esperanza de vida, a mí la edad me da la felicidad total». Creo que esta es la mejor actitud. Ni mucho menos esto significa que no nos encontremos con dificultades para tener una buena vejez y continuar haciéndonos mayores con vitalidad, dignidad y plenitud. La ley de la vida es el cambio, escribió Simone de Beauvoir, y esto es así en cualquier etapa de la vida.
Uno de los primeros obstáculos que nos encontramos es la misma denominación: vejez, ancianidad, tercera edad, viejo, vieja, anciano, anciana… Son palabras que nos asustan, pues transportan una carga peyorativa. Basta con acudir a los diccionarios de sinónimos para comprobarlo. En la Historia de la vejez, Georges Minois afirma que la vejez es una realidad rechazada por los que aún no han llegado a ella y mal vivida a menudo por los ancianos. Despreciada, devaluada y considerada por muchos como un mal incurable, la vejez es un proceso negado por aquellos y aquellas que no quieren reconocer sus propias transformaciones. Recordemos que las sociedades antiguas no dividían la vida en etapas como lo hacemos nosotros, y, de hecho, como afirma Minois, el concepto de tercera edad es relativamente reciente. El interés por la vejez es contemporáneo y abarca todos los campos del ser, pasando de ser considerado esencialmente un asunto privado y familiar a entenderse como un fenómeno social de enorme trascendencia. En cualquier caso, y teniendo en cuenta las diferencias en las expectativas de vida, como señala Margarita Ortega, «la vejez ha suscitado a lo largo de la historia unas reacciones ambivalentes. Por una parte, planteamientos de respeto y consideración hacia la experiencia acumulada por las personas de edad; por otra, actitudes de rechazo al deterioro físico-intelectual que trae aparejado el paso del tiempo». En las sociedades tradicionales las personas de edad gozan de privilegios, se valora la experiencia y la sabiduría, vinculada esta última a la transmisión oral del conocimiento. La valoración social y la cultura son determinantes y están en relación con lo que soñamos, con lo que sentimos y, en definitiva, con lo que queremos ser.
Parece difícil sentirse orgullosa de ser mayor. ¿Quién quiere ser viejo o vieja? En primer lugar convendría preguntarnos a qué clase de vejez aspiramos y distinguir entre envejecer —los cambios biológicos que se producen con el paso del tiempo— y la vejez como concepto social. Y también convendría recordar que, como dice Germaine Greer, «la mejor época de la vida es siempre el presente. Porque es lo único que en verdad existe». Si seguimos percibiendo nuestra edad mediante la comparación con personas mucho más jóvenes, nunca llegaremos a comprender las satisfacciones que produce ser una mujer o un hombre mayor.
Nos encontramos en un cambio de época, en un momento histórico problemático en el que la crisis —y no solo económica, sino también de valores— ha adquirido una gran complejidad. Se habla de crisis sistémica y de cambio de ciclo, y los efectos colaterales que se están produciendo son numerosos y profundos. Parece que hayamos desistido a aspirar al progreso compartido; crecen las desigualdades, no sabemos dónde están las salidas del túnel, aunque deseamos fervientemente vislumbrar la luz. Estas crisis encadenadas deberían servirnos para replantear los viejos modelos caducos que nos alejan de la justicia social y la felicidad. Decía Amin Maalouf que «vivir juntos es algo muy complicado y necesita ser gestionado con sutileza, lucidez y perseverancia». En la compleja coyuntura en la que nos encontramos coinciden fenómenos como el envejecimiento de la población y la prolongación de la vida con una supravaloración o idealización de la juventud (juvenilismo o edadismo), asociada esta a unos valores o cualidades más positivos de la vida pero que ni mucho menos son patrimonio exclusivo de la juventud. Son muchos los jóvenes que han conseguido tener una buena preparación, incluso una sobretitulación, pero que desafortunadamente, al menos en nuestro país, no tienen las oportunidades que se merecen. Como veremos a lo largo del libro, el intercambio intergeneracional es fundamental en cualquier sociedad, y disfrutar, convivir y trabajar con jóvenes en cualquier ámbito son experiencias enriquecedoras. Compartimos la realidad con distinta intensidad, entusiasmo, energía, creatividad, imaginación, inteligencia…, una inteligencia viva que interroga, como decía Antonio Fernández Alba, para quien estar en contacto con los jóvenes es un «anhelo vital».
Cada edad tiene su afán. Por eso me parece estéril e inadecuada la confrontación generacional. Es mucho mejor y más productiva la empatía, exponer los problemas y las ideas, hablar con sinceridad, respetando y mostrando sensibilidad y comprensión. Ser conscientes y consecuentes con la idea de que para salir de esta situación crítica son necesarios todos los talentos y esfuerzos. Jóvenes y mayores coincidimos a la hora de defender causas que nos unen, caminos e instrumentos, y aunque los lenguajes sean diferentes, a menudo comprobamos que podemos tener más afinidades con personas más jóvenes que con algunas de nuestra misma edad. Todos tenemos un futuro, y conocer el pasado debería permitirnos comprender mejor el presente. El vínculo intergeneracional es necesario para un auténtico cambio social.
La socióloga María Ángeles Durán afirma que viviremos más años como viejos que como jóvenes y que la «sociedad todavía no está mentalizada. No podemos olvidar que vamos a vivir treinta años más que nuestros bisabuelos; sin embargo, parece que nuestra cultura no ha asumido lo que esto significa. La prolongación de la esperanza de vida, concepto clave de esta época, no ha supuesto, al menos de momento, una mejor valoración de la vejez a pesar de que es una conquista de la humanidad». En efecto, vivimos un momento sin precedentes; las estadísticas y estudios constatan que en nuestras sociedades el porcentaje de personas mayores no solo es elevado, sino que va en aumento, a la vez que se reduce la tasa de natalidad. Este logro es percibido en la práctica como un problema, como una carga para la sociedad, porque se relaciona con los costes de las pensiones, olvidando, por ejemplo, el papel tan importante que están desempeñando los abuelos, y especialmente las abuelas, en el cuidado de la infancia como recurso imprescindible para la conciliación. En muchas ocasiones son las propias personas mayores quienes rechazan la vejez propia y ajena, atribuyendo todo lo malo que nos pasa a la edad. Interiorizamos la minusvaloración; tenemos miedo a envejecer porque se asocia a la pérdida —de salud, de poder adquisitivo, de belleza, etc.—, al aislamiento o a la enfermedad.