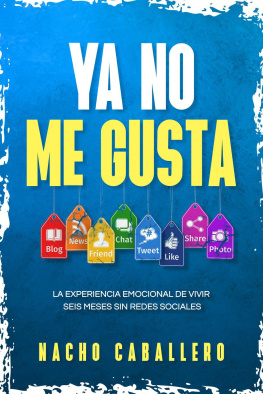Prefacio a la edición española
Pronto me di cuenta de que yo no había nacido para trabajar. Salvo los trabajos manuales y la gimnasia, las tareas escolares no se me hacían muy exigentes, y resultaba relativamente fácil mantener contentos a progenitores y educadores. Varios profesores me insistieron que, si trabajaba más, podría hacerlo mucho mejor. Pero la televisión y las novelas de Julio Verne eran demasiado divertidas como para abandonarlas por los libros y apuntes de la ikastola. Dormir profundamente tampoco era algo que requiriese mucho esfuerzo.
Así que, poco a poco, me fui convenciendo de que era vago. Al menos algo perezoso. Seguramente fue eso lo que despertó mi vocación por la filosofía. Después de todo, siempre se me había dado bien pensar en las musarañas, o dedicarme a eso que los filósofos clásicos llamaban «contemplación» (o como quiera que lo dijeran en su lengua). Sin embargo, los profesores de filosofía del instituto no parecían llevar una vida del todo contemplativa y feliz, así que opté por la universidad (o, quizá debería decir, la universidad optó por mí, pero explicar esto requeriría mucho trabajo). En todo caso, acabé siendo funcionario del Estado. El ideal de un perezoso, pensará usted. Pero no crea. Si hubiera sabido antes la cantidad de trabajo que exigía, me lo habría pensado mejor. Futbolista, banquero o político me parecen ahora mejores opciones, aunque desconozco si, más allá de mi pereza natural, estoy dotado de las cualidades necesarias para esas nobles ocupaciones.
El caso es que, no sé cómo, pero saqué la oposición a profesor de universidad. Eso me había obligado a participar antes en sesudos seminarios, conferencias y congresos en Europa y América. En uno de esos viajes me topé con John Perry y, al poco tiempo, con su ensayo sobre la procrastinación («La procrastinación estructurada», capítulo 1 de este libro). Ambos me impresionaron mucho. Al primero lo conocía sólo de oídas (o más bien de leídas ). Su nombre había aparecido años antes, junto al de Jon Barwise, en el programa de la asignatura «Filosofía del Lenguaje» de 5.º de carrera, como autor de la teoría llamada «Semántica de Situaciones», o algo así. Su aspecto respondía al del filósofo sabio e ilustre. Su ensayo sobre la procrastinación no. Fue una auténtica sorpresa. Ni siquiera había oído la palabra. Y el ensayo me cautivó tanto como su autor.
John Perry es agudo y brillante, uno de los filósofos más conocidos y respetados del panorama filosófico contemporáneo internacional; y, a la vez, es muy amable, tremendamente divertido, y excepcionalmente humilde. Mantiene un trato cordial tanto con sus colegas filósofos como con sus estudiantes y discípulos (que se cuentan por docenas). Todos lo admiran. Lo admiramos. Y lo queremos. Casi tanto como sus hijos y nietos, que involuntariamente protagonizan muchos de los ejemplos más conocidos de sus influyentes escritos. Creo que no exagero si afirmo que, si hicieran una de esas encuestas preguntando «¿con qué filósofo vivo importante se iría usted de cañas?» entre los miembros de la comunidad filosófica internacional, John Perry aparecería el primero de la lista, o al menos en el Top Five . (También es verdad que no hay que insistir mucho a los filósofos para ir de cañas y que, sinceramente, se van con cualquiera; pero estoy hablando de una hipotética respuesta unánime a una hipotética pregunta de una hipotética encuesta y, repito, creo que no exagero). Además Perry es muy gracioso. Hasta los chistes malos parecen buenos cuando los cuenta él. Tengo entendido que tenía vocación de stand-up comedian, es decir, de cómico monologuista, de esos que tanto abundan en los Estados Unidos de América. Así empezó Woody Allen y mire dónde ha llegado. Probablemente, Allen no sea un procrastinador. John sí. Y nunca ejerció de cómico. Pero mire, no obstante, dónde ha llegado. Obtuvo en 2011 el Premio Ig Nobel de Literatura . Su obra más famosa no es ninguno de sus libros y artículos de filosofía del lenguaje, de la mente, de la identidad personal, ni de semántica o pragmática. Su trabajo más conocido es este mismo: La procrastinación eficiente.
No sé usted, pero yo nunca había oído antes la palabra «procrastinador». Eso sí, cuando la escuché por primera vez, me pareció que «procrastinator» en inglés sonaba mucho mejor que «perezoso» en español. Naturalmente, no miré en el diccionario y, sin reparar en su evidente origen latino, decidí que no existía en español. Error. Por fin consulté hace poco el diccionario de la Real Academia Española, y en su versión on-line dice
procrastinar. (Del lat. procrastinare)
1. tr. Diferir, aplazar.
Esta escueta definición, la verdad, no aclara mucho. Pero créame. «Procrastinador» es algo parecido a «perezoso». Y procrastinar no es una virtud. En el ensayo, John reconoce que es procrastinador, y aunque no se enorgullece de ello, viene a decir que no es tan terrible. La lectura del ensayo resulta realmente tranquilizadora para todos los procrastinadores que somos conscientes de serlo. Hay cosas peores; incluso mucho peores. Este nuevo tratado viene a abundar en esa idea. Nos dice algo así como: «Procrastinador, conócete a ti mismo». Yo, gracias a este libro, lo he hecho: me he conocido algo más. Y no es que esté encantado de conocerme. No se trata de eso. Digamos que he dejado de lamentarme y castigarme por mi falta de apego al trabajo y mi prácticamente nulo sentido del deber.
Para empezar, ahora sé que no soy ni perezoso ni procrastinador, sino procrastinador estructurado. Y la diferencia, como se verá, es crucial. Si había algún rastro de culpa y autoflagelo por mi pereza, ya ha desaparecido completamente. Los procrastinadores estructurados somos capaces de hacer muchas cosas útiles. Basta leer este tratado para darse cuenta. No hace falta tratar de superar la procrastinación; la mayoría de las veces resulta inútil y genera aún más culpabilidad y procrastinación. De lo que se trata es de convertirse en procrastinador estructurado . O, aún más fácil, de tomar conciencia de que uno ya lo es. Y, en el improbable caso que uno ya lo supiera (por haber leído el ensayo original, por ejemplo), este tratado está lleno de pistas para llegar a la cuasi-perfección, que no a la perfección, en procrastinación estructurada (cuidado con ser perfeccionista, que es una de las causas ocultas de la procrastinación (capítulo 2, «Procrastinación y perfeccionismo»)).
Le digo la verdad, yo creo que siempre he sido un procrastinador estructurado. Si no, no me explico cómo pude escribir una tesis de licenciatura y una tesis doctoral, publicar un número considerable de libros y artículos, dar clases a un buen número de generaciones poco numerosas de filósofos y filósofas, dirigir varios proyectos de investigación, participar en innumerables reuniones importantísimas y, en general, cumplir medianamente bien con la infinidad de tareas indispensables para el buen funcionamiento de nuestro sistema burocrático-académico de I+D+i+... (no recuerdo si ahora se le suma alguna otra letra más). No, no es que mi extraordinaria fuerza de voluntad o mi estricto sentido del deber se impusieran a mi natural tendencia a la pereza. Nada más lejos de la realidad. La única explicación verosímil es que toda mi vida adulta he sido, aunque no lo supiera, un procrastinador estructurado y no un vago; del mismo modo que siempre he tenido un sentido de la organización horizontal y nunca he sido simple y llanamente un desordenado (véase el capítulo 6, «Alegato a favor de los organizados horizontalmente»).




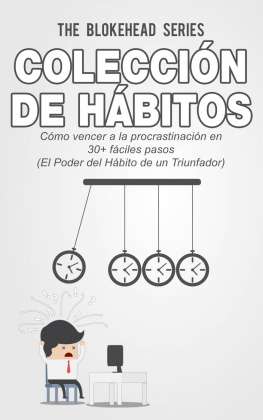

![Richard Hawkins - Autodisciplina y habilidades sociales [Self-Discipline & Social Skills]: Domina la fortaleza mental, y la comunicación asertiva para desarrollar hábitos cotidianos para leer, influir y ganar gente](/uploads/posts/book/27020/thumbs/richard-hawkins-autodisciplina-y-habilidades.jpg)