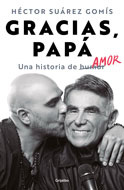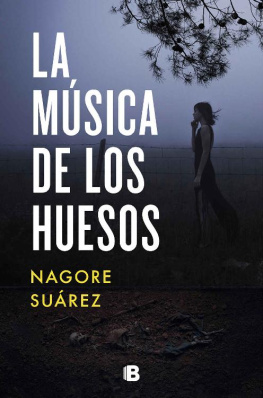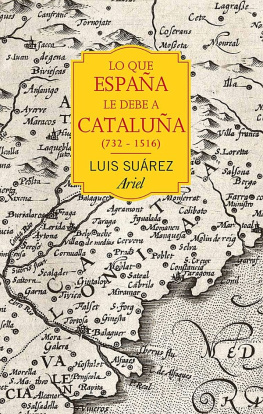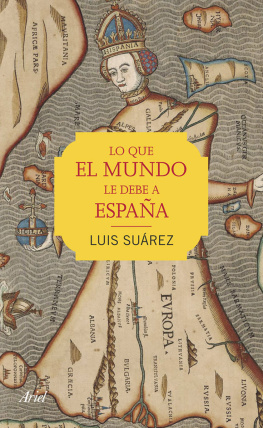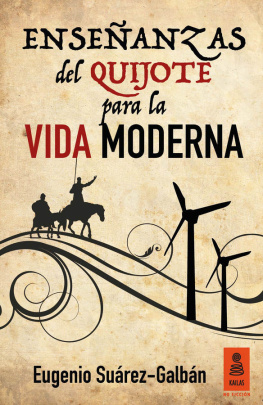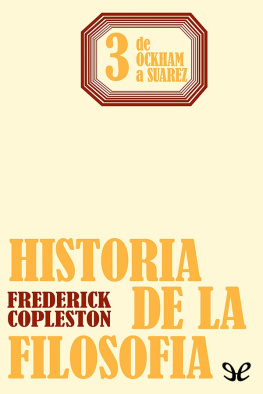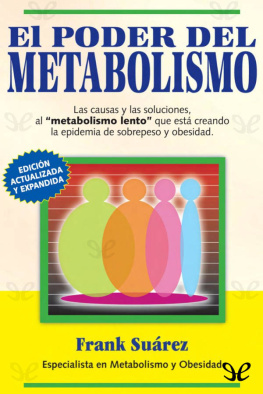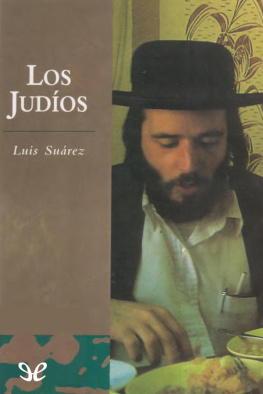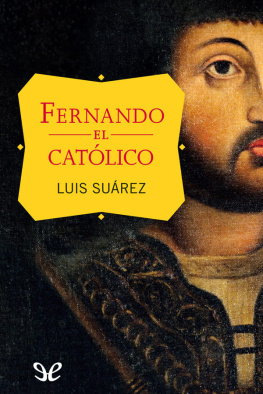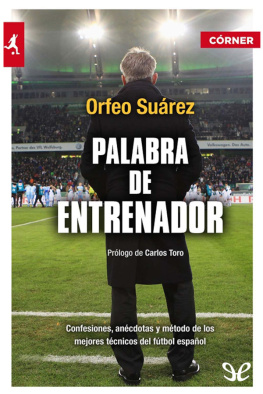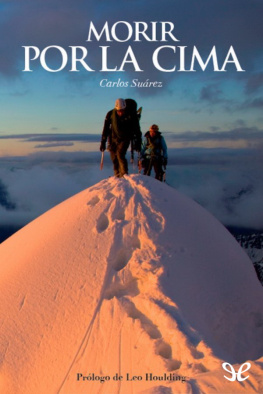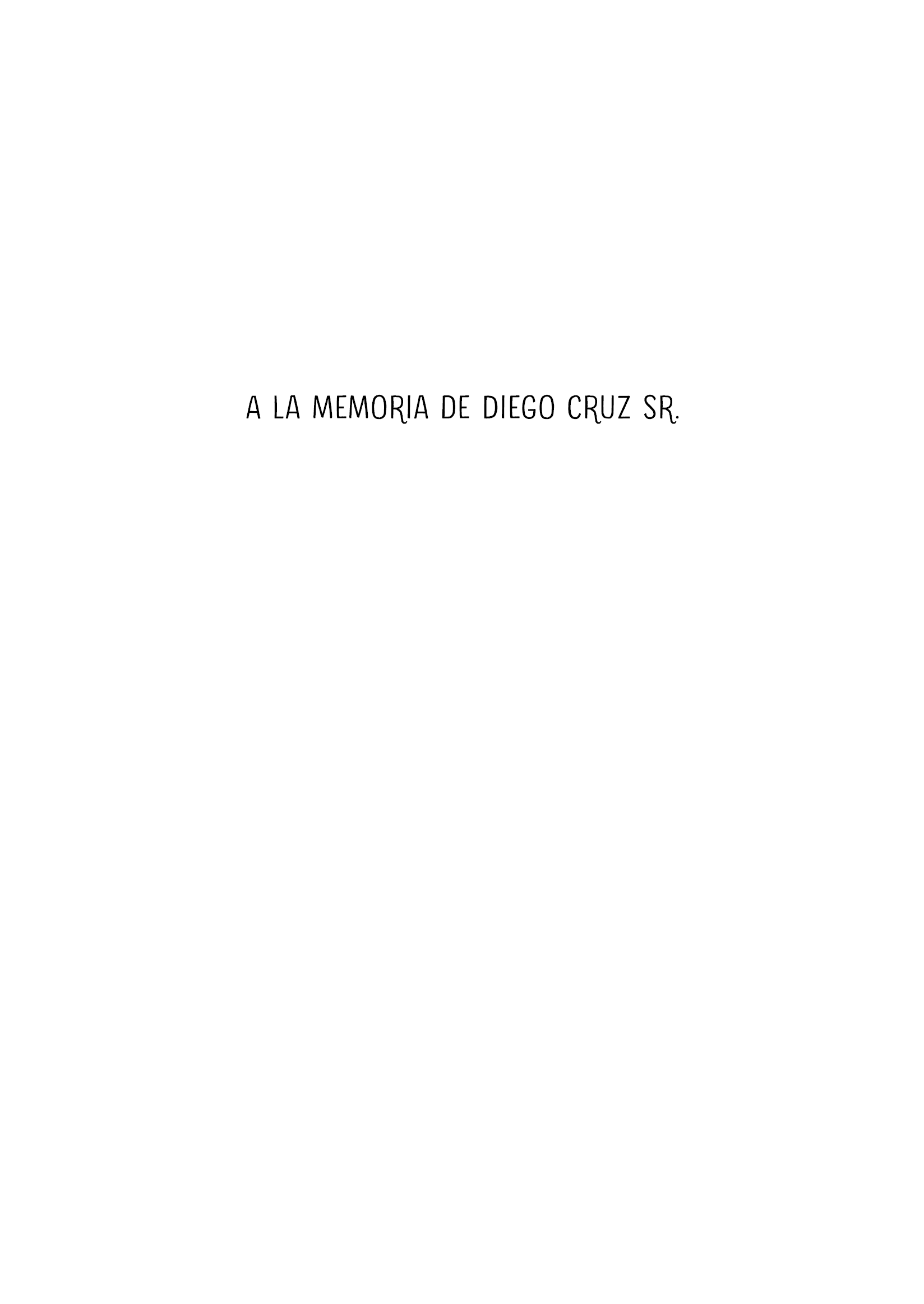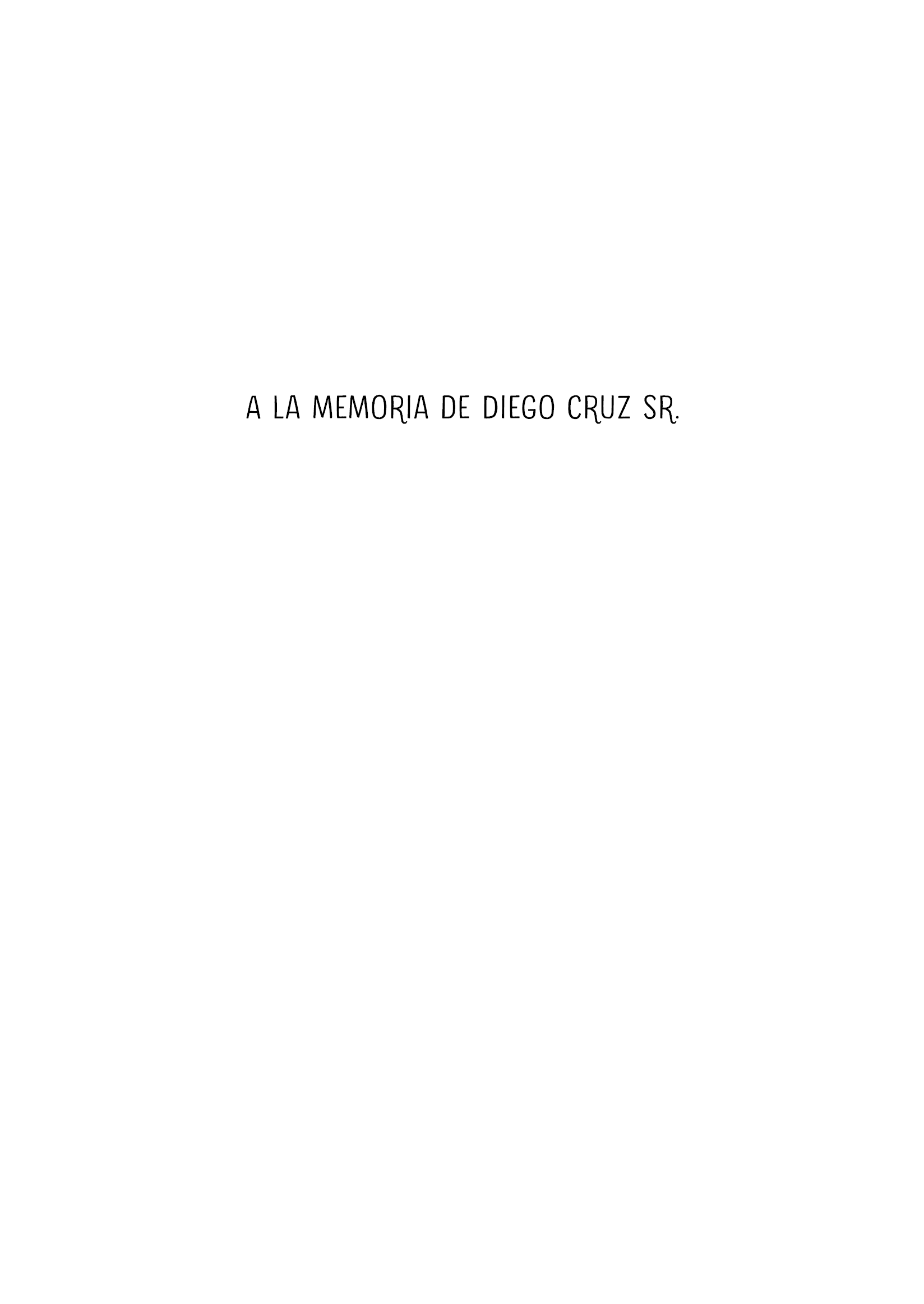
Y PENSAR QUE TAN SOLO AYER yo andaba en chancletas, bebiendo limonada y mirando a mis primos, los mellizos, atravesar a la carrera la lluvia artificial de las mangueras del patio. Y ahora estoy aquí, en la clase del señor Patchett, sudando a mares en mi blazer escolar de poliéster y esperando a que termine esta tortura.
Solo estamos a la mitad de salud y educación física cuando se ajusta el apretado cuello de su camisa y dice: «Hora de irse».
Me levanto y pongo mi silla en su sitio, como se supone que hagamos siempre, agradecida de que el día de la foto signifique que la clase termine un poco más temprano. Al menos así no tendremos que comenzar a leer el primer capítulo en el libro de texto: «Yo soy normal. Tú eres normal: sobre las diferencias en nuestro desarrollo».
Qué asco.
—¿Viene, señorita Suárez? — me pregunta mientras apaga las luces.
Ahí es cuando me doy cuenta de que soy la única que todavía está esperando a que nos diga que nos pongamos en fila. Todos los demás ya van rumbo a la puerta.
Ya estamos en sexto grado, así que no habrá ninguna madre de la Asociación de Padres y Maestros que nos lleve a la fotógrafa. El año pasado, nuestra escolta nos animó con un torrente de cumplidos acerca de lo bellos y hermosos que lucíamos todos en nuestro primer día de escuela, lo que es una exageración ya que varios de nosotros teníamos las bocas llenas de aparatos o grandes brechas entre nuestros dientes delanteros.
Pero eso ya pasó. Aquí en Seaward Pines Academy, los estudiantes de sexto grado no tienen al mismo maestro todo el día, como a la señorita Miller en quinto grado. Ahora tenemos un salón principal y taquilleros. Cambiamos de clases. Por fin podemos hacer una prueba para entrar en equipos deportivos.
Y sabemos muy bien qué hacer y adónde ir el día de la foto... o al menos el resto de mi clase lo sabe. Yo agarro mi nueva mochila y apuro el paso para unirme a los demás.
Afuera hay un muro de calor. No será una caminata larga, pero agosto en la Florida es brutal, así que no hace falta mucho para que se me empañen los espejuelos y para que los rizos de mis patillas se pongan más acaracolados. Hago lo posible por caminar a la sombra del edificio, pero ni modo. El sendero de losas que serpentea al frente del gimnasio atraviesa el patio interior, en donde no hay ni una palma flacucha que nos pueda escudar. Me hace suspirar por uno de esos pasillos con techos de guano que mi abuelo Lolo construye con las pencas de las palmas.
—¿Cómo luzco? — pregunta alguien.
Me seco los lentes con el borde de la blusa y echo un vistazo. Todos tenemos puesto el mismo uniforme, pero noto que algunas de las niñas se hicieron peinados especiales para la ocasión. Algunas incluso se plancharon el pelo; lo puedes notar por las pequeñas quemaduras que tienen en el cuello. Qué pena que no tengan mis rizos. Eso no quiere decir que a todos les gusten, por supuesto. El año pasado, un niño llamado Dillon dijo que me parecía a un león, lo que me viene muy bien, porque a mí me encantan esos gatos grandes. Mami siempre me da la lata con que me quite los mechones de enfrente de los ojos, pero ella no sabe que esconderme detrás de mi pelo es la mejor parte. Esta mañana me encasquetó un cintillo aprobado por la escuela. Hasta ahora, lo único que ha hecho ha sido darme un dolor de cabeza y hacer que mis espejuelos luzcan torcidos.
—Oye — digo —. Esto es un horno. Yo me conozco un atajo.
Las niñas se paran en un pegote y me miran. El camino que señalo está claramente marcado con un letrero que dice:
SOLO PERSONAL DE MANTENIMIENTO.
NINGÚN ESTUDIANTE MÁS ALLÁ DE ESTE PUNTO.
A nadie en este grupo le hace mucha gracia violar las reglas, pero el sudor ya se está acumulando por encima de sus labios pintados, así que a lo mejor se animan. Se miran las unas a las otras, pero sobre todo miran a Edna Santos.
—Anda, Edna — digo, decidiendo ir directo a la que manda —. Es más rápido y nos estamos derritiendo aquí afuera.
Me frunce el ceño mientras considera las opciones. Ella será la consentida de los maestros, pero he visto a Edna saltarse las normas una que otra vez. Nos hace muecas desde afuera de la clase cuando le dan permiso para ir al baño. Le cambia la respuesta a una amiga cuando tenemos que autoevaluar nuestras pruebas. ¿Cuánto peor podría ser esto?
Me le acerco un paso. ¿Ahora es más alta que yo? Echo los hombros hacia atrás, por si acaso. De algún modo, luce mayor que en junio, cuando estábamos en la misma clase. ¿A lo mejor es el colorete en sus mejillas o el rímel que le hace esos pequeños círculos de mapache bajo los ojos? Trato de no mirarla fijamente y me lanzo con la artillería pesada:
—¿Quieres lucir toda sudada en la foto? — le digo.
Abracadabra.
En un santiamén, guío a nuestro grupo a través del sendero de gravilla. Atravesamos el parqueo del personal de mantenimiento, esquivando escombros. Aquí es donde Seaward esconde las podadoras mecánicas y el resto de las descuidadas herramientas necesarias para hacer que el campus luzca como en los folletos. Papi y yo parqueamos aquí el verano pasado cuando tuvimos que trabajar como pintores a cambio del precio de nuestros libros. Eso no se lo digo a nadie, por supuesto, porque mami dice que es «un asunto privado». Pero más que nada, no lo menciono porque quiero borrármelo de la memoria. El gimnasio de Seaward es una enormidad, así que nos tomó tres días completos para pintarlo. Además, los colores de nuestra escuela son rojo-bombero y gris. ¿Tienes idea de lo que pasa cuando miras fijamente al rojo brillante por mucho tiempo? Empiezas a ver bolas verdes frente a tus ojos siempre que miras a otra parte. Pfffff. Vete a ver si puedes dar los retoques finales en esas condiciones enceguecedoras. Por eso nada más, la escuela debería darnos a mí y a mi hermano Roli toda una biblioteca, no tan solo unos cuantos míseros libros de texto. Papi tenía otras cosas en mente, por supuesto. «Hagamos un buen trabajo aquí», insistió, «para que sepan que somos gente seria». Detesto cuando dice eso. ¿Acaso la gente piensa que somos payasos? Es como si siempre tuviéramos algo que demostrar.
En cualquier caso, llegamos al gimnasio en la mitad del tiempo. La puerta trasera está entreabierta, como yo lo suponía. El jefe de los custodios deja puesto un cajón de la leche en el umbral para poder leer su periódico en paz cuando nadie lo está mirando.
—Por aquí — digo con mi voz de mandamás. He intentado perfeccionarla ya que nunca es demasiado temprano para comenzar a practicar las habilidades de liderazgo corporativo, según dice el manual que le envió por correo la cámara de comercio a papi, acompañado de unas instrucciones de qué hacer en caso de huracán.
Por el momento, funciona. Las conduzco a través de habitaciones traseras e incluso pasamos por al lado del vestuario de los muchachos, que huele a blanqueador y a medias sucias. Cuando llegamos a un par de puertas dobles, las abro orgullosamente. He salvado a todas de la ardua y horrible caminata bajo ese calor.
—Ta-rá — digo.
Por desgracia, tan pronto como entramos, es obvio que hemos llegado a territorio hostil.