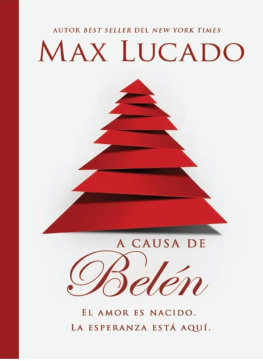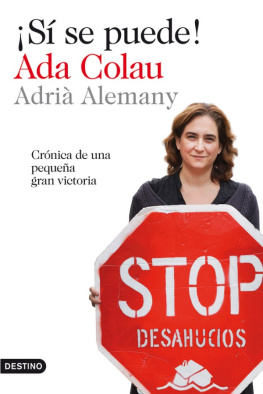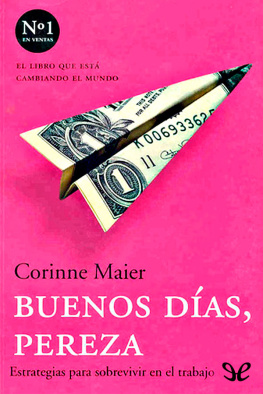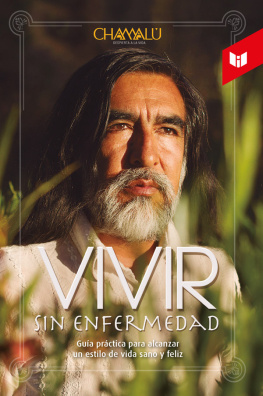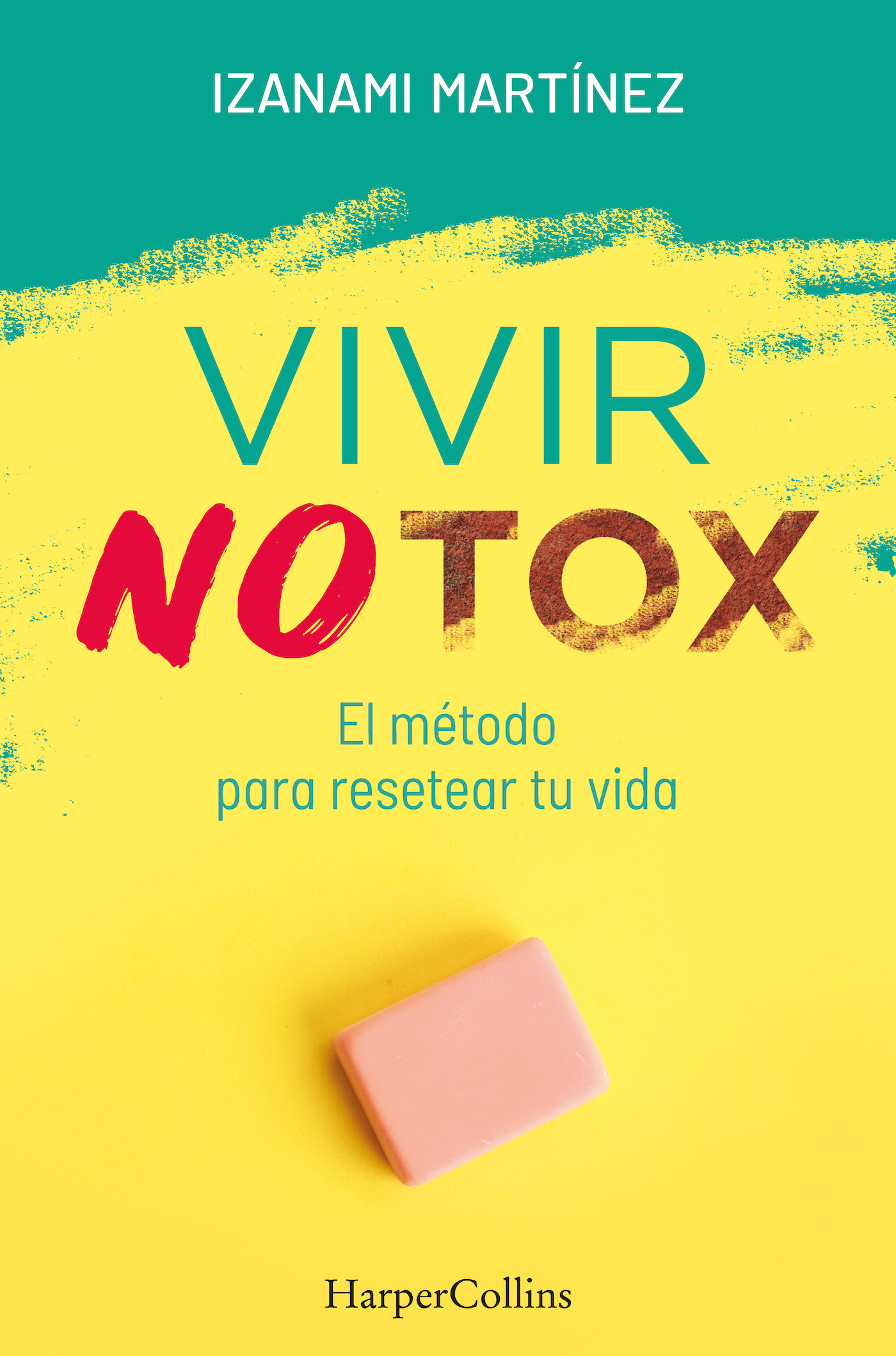OBERTURA
Después de un largo verano de amor y libertad en la isla de Formentera a finales de los años cuarenta, mi padre y un grupo de amigos decidieron cruzarse Europa en furgoneta buscando otra realidad, otra perspectiva. Vista y vivida, fueron uno a uno volviendo para cumplir con el servicio militar, pero mi padre había encontrado su sitio en un monasterio budista en la India. Y allí se quedó varios años. Cuando volvió, en el verano de 1951, lo hizo transformado y con el objetivo cumplido de haber cambiado por completo, y para siempre, su forma de ver la vida.
Y así fue, junto con Ramiro Calle, uno de los introductores y primeros maestros de la práctica del yoga en una España que no tenía nada que ver con lo que es ahora.
Conoció a mi madre en el año 1978, en uno de sus retiros de fin de semana. El domingo le metió la mano en el bolsillo, se miraron y una semana después estaban viviendo juntos. Ella, hija de un coronel del ejército de Franco, transgredió todas las normas para vivir en pecado con un hombre aún casado, pero había encontrado en la voz de mi padre muchas de las respuestas que llevaba años buscando.
Yo nací en 1984. Y mi hermana Yakami nació el mismo día del mismo mes justo dos años más tarde.
Entre mis primeros recuerdos está el amanecer. Aún medio dormida, desde la cama, jugaba a deshacer con los dedos las líneas de luz que arrojaban las persianas sobre el humo de incienso. A contraluz, mis padres hacían yoga junto a la ventana. Por las tardes, el salón se llenaba de silencio y cada hora llegaban desde el pasillo el murmullo sordo de los alumnos quitándose y poniéndose las zapatillas.
Si la pasión de mi padre era el yoga, la de mi madre era la educación, y en 1989 montó Ikami, un colegio diferente en el que aprender jugando. Durante cinco años, casi quinientos niños tuvimos el increíble regalo de la libertad. De la libertad de explorar nuestro potencial sin límites ni etiquetas. La libertad de desarrollar nuestros talentos a nuestro ritmo y en su máxima expresión posible.
Cuando el método demostró ser muy innovador y quizá demasiado efectivo, el miedo a lo diferente se armó de burocracia para cerrar el colegio y nos arrojó embargados y aún m ás raros a un largo y frío exilio.
El aterrizaje en la educación convencional fue duro. El ritmo de aprendizaje, unilateral y estandarizado, pronto se volvió asfixiante y el aburrimiento se instaló, degradando la creatividad en apatía y el entusiasmo en frustración. Pero mi madre había visto demasiado aburrimiento convertido en fracaso escolar durante toda su carrera profesional como para quedarse de brazos cruzados y no paró hasta conseguir que me permitieran estudiar cuatro cursos en dos años.
Y me quedé fuera. Así, de un plumazo, se me expulsó de la adolescencia y me convertí en la espectadora encogida de mi propio aislamiento. Era la empollona, la superdotada que salía en los periódicos porque se creía más lista que nadie; la gafotas cuatro ojos, capitán de los piojos, que llevaba ropa heredada de los ochenta en plena locura Destiny’s Child y no tenía edad, ni ética ni legal, para ir a ninguna fiesta.
Terminé el instituto con quince años y con la necesidad punzante de ser, de existir, de pertenecer a algo: porque la soledad dolía y manchaba, como una regla inoportuna con pantalones blancos. Y así, con un «se van a enterar» como mantra diario, me arrojé a convertirme en todo lo contrario a lo que había sido. Cambié la dieta vegetariana con la que me había criado por el abrazo pasional de la comida basura y el tabaco. Me quité las gafas, me depilé las cejas y, sin aparato y con una recién estrenada capacidad de decisión sobre lo que entraba en mi armario, me arrojé a la fría sordidez del mundo de la noche. A ver quién se iba a reír ahora. Pero no se reía nadie, porque no estaban mirando. Aunque yo los arrastraba a todos con cada decisión, convirtiendo el miedo a su rechazo y la venganza por sus risas en el motor silencioso de todo lo que hacía.
De ser la lista pasé a estar buena, y pronto descubrí en otros cuerpos el sucedáneo corrosivo de la aceptación que tanto necesitaba. Aún hoy escuecen los agujeros que dejó la entrega. Aún hoy, hay partes de mi cuerpo que al mínimo roce, se cierran.
Buscando la redención volví a casa y estudié Humanidades, Ciencias Políticas, Psicología y Criminología hasta que encontré en la Antropología, la ciencia que analiza lo biológico del Homo sapiens en su intersección con la cultura que le rodea, la respuesta a todo lo que me intrigaba sobre lo humano.
Y mientras estudiaba, perseguí la aceptación continuando la saga familiar del yoga y empezando a dar, una detrás de otra, miles de horas de clase. Pero la enseñanza , en vez de acercarme, me alejó y cambié el portazo de mi padre por la primera de una de esas relaciones intensas y abusivas que hacen que te sientas viva.
Pero estaba muerta.
Y volví a huir para buscar la vida en tarimas de discoteca, consejos de administración y ruedas de prensa. La busqué en el tabaco, en las copas y en la purga sorda de atracones trasnochados. La busqué, y de tanto buscarla, me olvidé de lo que era y de lo único que fui capaz ya fue de esconderme de mí misma. En la huida, pasé de coreografiar bailarines semidesnudos a presidir asociaciones y compañías. Pasé de la seguridad de un baño cerrado en los recreos a la exposición brutal y efímera de los escenarios.
Y me aferré a exprimir el tiempo, frenética, porque si paraba de correr, si conectaba, sabía que el dolor del que estaba huyendo me estaría esperando impaciente para impedir que volviera a apartarle la mirada. Hasta que mi cuerpo cedió y se empezó a resistir, violento.
Entonces, de pronto, me di cuenta de que lo que tenía delante me daba más miedo que lo que me perseguía y, aterrorizada, paré. ¿Sabes cómo los tornados arrastran en espiral pedazos de vida a su paso? Cuando dejé de correr, frené la fuerza centrípeta y los trozos de mi existencia se fueron derrumbando.
He observado cómo caían, uno a uno, durante algo más de tres años. Y, desde el centro del colapso, los he esperado; a veces sobrepasada, pero determinada siempre a irme recomponiendo paso a paso.
Porque al romperme entendí que la única relación tóxica que había tenido en mi vida había sido conmigo misma. Todas las demás habían sido solo un reflejo.
Mira a tu alrededor e imagina, por un momento, cómo sería tu vida sin absolutamente nada de lo que te rodea: sin calefacción en invierno y sin aire acondicionado en verano. Sin sistema sanitario, ni seguridad, ni tiendas. Sin electricidad, agua potable o desarrollo urbano.