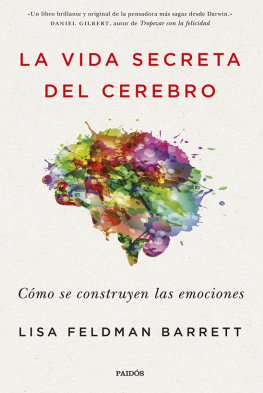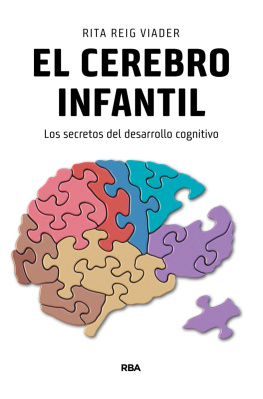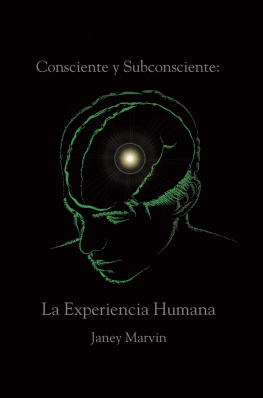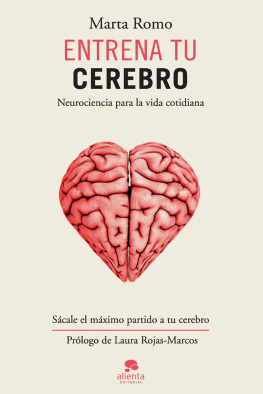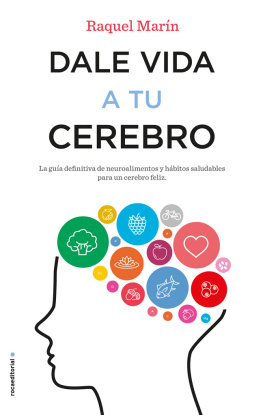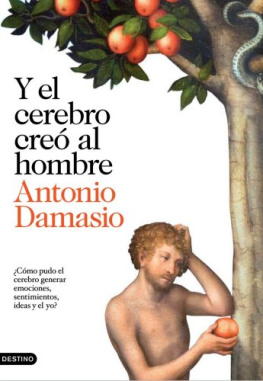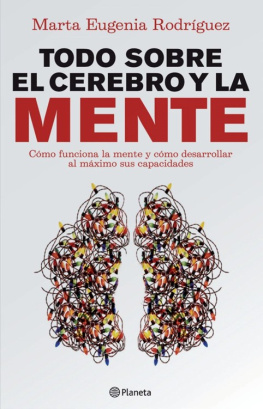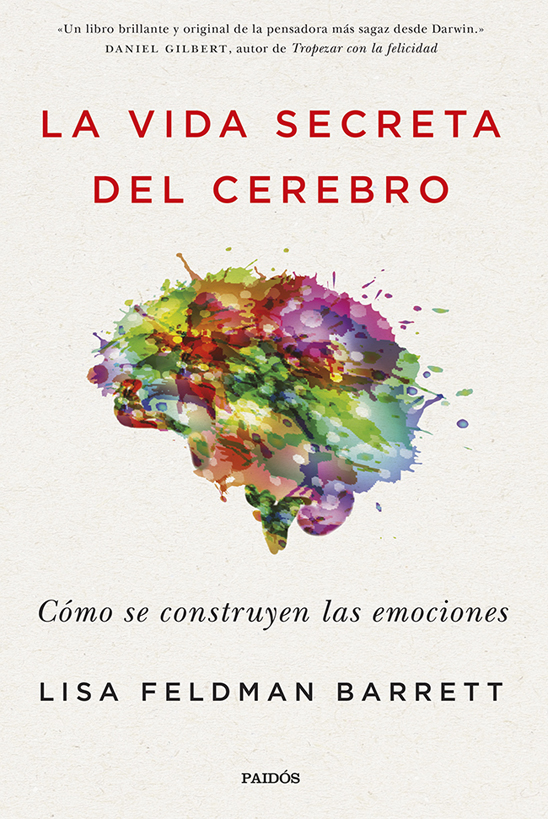La ciencia de las emociones está en plena revolución y este cambio de paradigma tiene implicaciones de gran alcance para todos nosotros. La psicóloga y neurocientífica Lisa Feldman Barrett, cuya teoría de las emociones está impulsando una comprensión más profunda de la mente y el cerebro, revierte la creencia generalizada de que las emociones se alojan en diferentes partes del cerebro y se expresan y reconocen universalmente. Muy al contrario, ha demostrado que las emociones se construye en el momento, mediante sistemas centrales que interactúan en todo el cerebro gracias a toda una vida de aprendizaje.
Introducción
Un supuesto de dos mil años de antigüedad
El 14 de diciembre de 2012, en el centro de primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, tuvo lugar la mayor matanza escolar de la historia de Estados Unidos. Dentro de la escuela, un tirador solitario asesinó a veintiséis personas, entre ellas veinte niños. Varias semanas después de aquel horror, vi por televisión al gobernador de Connecticut, Dannel Malloy, dando su discurso anual sobre el «Estado del Estado». Habló con voz viva y enérgica los primeros tres minutos, agradeciendo a varias personas los servicios prestados. Y después empezó a hablar de la tragedia de Newtown:
Todos hemos hecho juntos un camino muy largo y oscuro. Lo que ha sucedido en Newtown no es algo que creyéramos que pudiera pasar en ninguna de las bellas poblaciones de Connecticut. Y aun así, en uno de los peores días de nuestra historia, también vimos lo mejor de nuestro estado. Vimos a varios profesores y a un terapeuta sacrificando su vida para proteger a los alumnos.
Cuando el gobernador dijo las últimas palabras, «proteger a los alumnos», su voz se quebró levemente, algo que debió de pasar desapercibido a quien no prestara mucha atención, pero aquella leve vacilación me afectó muchísimo. Se me hizo un nudo en la garganta al instante. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La cámara de televisión recorrió la multitud donde otras personas también habían empezado a sollozar. En cuanto al gobernador Malloy, dejó de hablar y clavó la mirada en el suelo.
Emociones como las del gobernador Malloy y las mías parecen primarias, parecen estar «cableadas» y desplegarse como reflejos que compartimos todos los seres humanos. Cuando se activan, parecen desencadenarse en cada uno de nosotros básicamente de la misma manera. Mi tristeza era igual que la tristeza del gobernador Malloy, igual que la tristeza de la multitud.
La humanidad lleva más de dos mil años interpretando la tristeza y otras emociones de esta manera. Pero, si la humanidad ha aprendido algo después de siglos de descubrimientos científicos, es que las cosas no siempre son lo que parecen.
La historia tradicional de la emoción vendría a decir: todos llevamos emociones incorporadas desde el nacimiento. Son fenómenos definidos y reconocibles dentro de nosotros. Cuando ocurre algo en el mundo, ya sea un disparo o una mirada insinuante, nuestras emociones se desencadenan con rapidez y de manera automática, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Manifestamos emociones en el rostro mediante sonrisas, frunciendo el ceño y con otras expresiones típicas que cualquiera puede reconocer. La voz revela emociones con risas y gritos. La postura corporal revela sentimientos con cada gesto.
La ciencia moderna tiene una explicación que concuerda con este relato y a la que llamo «visión clásica de la emoción». Según esta, la voz temblorosa del gobernador Malloy inició una reacción en cadena que empezó en mi cerebro. Un conjunto de neuronas —llamémoslo «circuito de la tristeza»— entró en acción e hizo que mi rostro y mi cuerpo respondieran de una manera determinada. Mi frente se arrugó, mis hombros se hundieron y lloré. Este circuito propuesto también provocó cambios físicos en mi cuerpo: el corazón y la respiración se aceleraron, las glándulas sudoríparas se activaron y los vasos sanguíneos se constriñeron. Se dice que esta serie de movimientos en el interior y el exterior del cuerpo es como una «huella dactilar» que identifica exclusivamente la tristeza de manera muy parecida a como las huellas dactilares de una persona la identifican exclusivamente a ella.
Según la visión clásica de la emoción, tenemos muchos circuitos emocionales en el cerebro y cada uno da lugar a un conjunto característico de cambios, es decir, a una huella dactilar. Puede que un compañero de trabajo irritante active las «neuronas de la ira» y que nuestra presión sanguínea aumente, frunzamos el ceño, gritemos y sintamos un arranque de ira. O que una noticia alarmante active nuestras «neuronas del miedo» y el corazón se acelere, nos quedemos paralizados y sintamos un instante de terror. Puesto que experimentamos ira, alegría, sorpresa y otras emociones como estados claros e identificables, parece razonable suponer que a cada emoción le corresponda una pauta subyacente concreta en el cerebro y en el cuerpo.
Desde una visión clásica, las emociones son productos de la evolución que fueron positivos para la supervivencia hace mucho tiempo y que ahora son un componente fijo de nuestra naturaleza biológica. Como tales, son universales: personas de todas las edades y culturas, y de cualquier parte del mundo, deberían experimentar la tristeza más o menos como nosotros, igual que hicieron nuestros antepasados homininos que deambulaban por la sabana africana hace un millón de años. Digo «más o menos» porque nadie cree que el rostro, el cuerpo y la actividad cerebral sean exactamente iguales cada vez que alguien esté triste. El ritmo cardíaco, la respiración y el flujo sanguíneo no siempre cambian en la misma medida. Y puede que una persona frunza el ceño un poco menos por casualidad o por costumbre.
Así pues, se cree que las emociones son una especie de reflejo bruto que con mucha frecuencia se opone a nuestra racionalidad. La parte primitiva de nuestro cerebro quiere que digamos al jefe que es un idiota, pero nuestra parte deliberativa sabe que si lo hiciéramos nos despediría y por eso nos contenemos. Esta especie de batalla interior entre la emoción y la razón es una de las grandes narraciones que conforman la civilización occidental. Contribuye a definirnos como seres humanos: sin racionalidad no somos más que animales guiados por emociones.