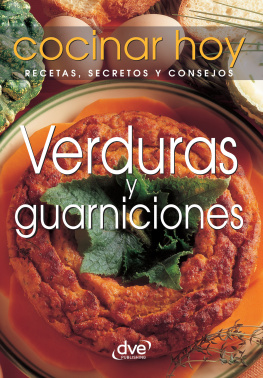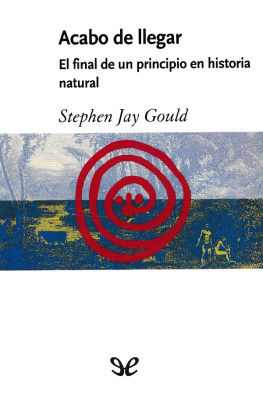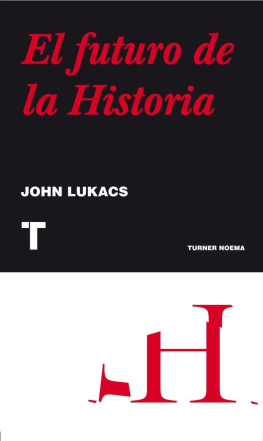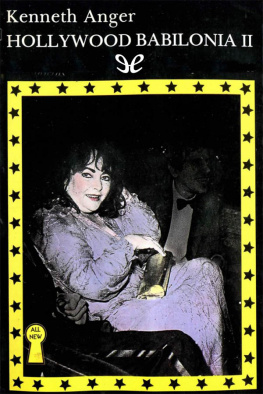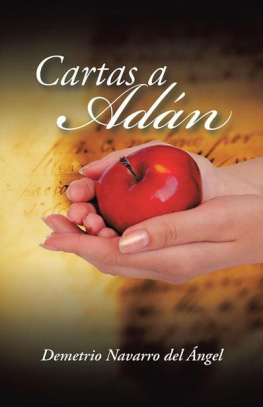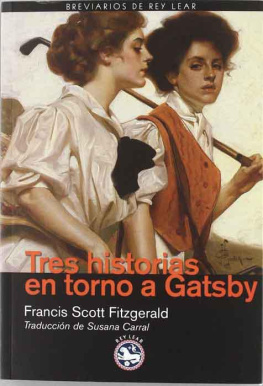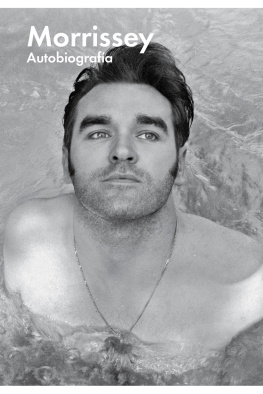cuando la vida es dulce, da gracias y celebra.
cuando sea agria, da gracias y crece.
prólogo
agridulce
La idea de lo agridulce está cambiando mi forma de vivir, desentrañando y volviendo a tejer la manera en que entiendo la vida. Agridulce es la idea de que en todas las cosas existe algo quebrantado y algo hermoso, que hay un fragmento de claridad aun en las noches más oscuras, una sombra de esperanza en todo corazón roto, y que el regocijo no es menos enriquecedor si contiene un ápice de tristeza.
Agridulce es la práctica de creer que realmente necesitamos tanto la acidez como la dulzura, y que una vida solo de dulces estropearía nuestros dientes tanto como nuestra alma. Lo agrio es lo que nos hace fuertes, lo que nos obliga a abrirnos camino, lo que nos ayuda a ganarnos los surcos de nuestro rostro y los callos de nuestras manos. Lo dulce es bonito, pero lo agridulce es hermoso, matizado, lleno de profundidad y complejidad. Lo agridulce es valeroso, audaz, realista.
Hace casi diez años, mi amigo Doug me dijo que el punto central de la fe cristiana es morir y renacer, que la esencia de todo, una y otra vez, es morir y renacer. Estoy segura de que yo ya había escuchado eso antes, pero cuando él me lo dijo fue la primera vez en que realmente reparé en ello. Y en ese tiempo, no estuve de acuerdo.
Lo que yo no entendí sino hasta hace poco, es que él no estaba hablándome como teólogo, pastor o experto en la materia, sino más bien como una persona cuyo corazón había sido quebrantado y traído nuevamente a la vida mediante la historia que Dios cuenta en todas nuestras vidas. Cuando nuestro corazón no ha estado realmente quebrantado, el evangelio no tiene que ver con morir y renacer. Se trata de esperanza, de posibilidades y de un futuro más brillante. Y, ciertamente, esto es así.
Pero cuando hemos enfrentado cierta clase de muerte —perder a alguien al que amábamos entrañablemente, despertar de un hermoso sueño, romper una relación— es cuando empezamos a entender esta metáfora central. Cuando nuestra vida es fácil, muchas partes realmente cruciales de la doctrina y de la vida cristiana resultan teorías agradables, pero en realidad no las necesitamos. Sin embargo, cuando la muerte en cualquiera de sus manifestaciones nos mira directamente a la cara, de pronto el hecho de renacer y tener una nueva vida se convierte en algo muy, muy importante.
Ahora, una década después, sé que Doug estaba en lo cierto. He pensado en sus palabras mil veces en estos últimos años, una etapa de mi propia vida en la que por momentos sentía como si la muerte estuviera acechándome en cada esquina. En ese tiempo empecé a entrenar mis ojos para descubrir el renacimiento, como buscar retoños en las ramas después de un invierno largo e interminable. Sé que la muerte es real, y confío en que la resurrección también lo sea.
Por lo general los cristianos no somos buenos para los lamentos y el luto. Los judíos en verdad nos aventajan en ello, tal vez porque han tenido más práctica. Mi parte favorita de una boda judía es cuando se quiebran las copas. Como sucede con la mayoría de las tradiciones judías, existen muchísimas interpretaciones para este acto: algunos dicen que los fragmentos de las copas rotas sugieren grandes cantidades de hijos y felicidad futura. Otros explican que la rotura de las copas hace referencia a la naturaleza irreversible del matrimonio: de la misma manera en que el cristal de las copas una vez roto no se puede volver a unir, dos personas que se han entrelazado en matrimonio, no pueden separarse más. Pero mi interpretación favorita es aquella que considera que el vino en la copa simboliza la vida misma, y que cuando los novios lo beben, aceptan tanto el aspecto dulce de la vida como el amargo. Están dispuestos unas veces a celebrar, y otras a llorar, de la misma manera que en ocasiones beberán vino y en ocasiones las copas se les harán añicos.
Esta colección es un himno a todas las cosas agridulces, a vivir la vida hasta sus límites. Es una carta de amor a lo que el cambio puede producir en nosotros. Esto es lo que he llegado a creer respecto al cambio: es bueno, de la misma manera que un nacimiento es bueno, un corazón quebrantado es bueno, y el fracaso es bueno. A lo que me refiero es a que el cambio resulta increíblemente doloroso, y es exponencialmente más si luchamos contra él, y también que tiene el potencial de abrirle paso a la vida, y de llevarnos a la palma de la mano de Dios, que es el lugar en el que deseábamos estar cuando nos encontrábamos muy ocupados con los vaivenes de la vida, intentando convertirla en lo que creíamos que debería ser.
De modo que esta es la labor que estoy haciendo en este momento, y que invito a otros a realizar: cuando la vida sea dulce, seamos agradecidos y celebremos. Y cuando la vida sea agria, demos gracias y crezcamos.
Yo aprendí a nadar sobre las olas cuando era pequeña y me zambullía en las aguas azul marino del lago Michigan bajo un cielo claro. Lo más importante que me enseñaron fue que si trataba de pararme y enfrentar la ola, me haría pedazos, pero que no había nada más dulce que confiar en el agua y permitirle que me llevara. Un par de décadas después, estoy aprendiendo que esto también se aplica a la vida. Si uno se resiste y lucha contra el cambio que está enfrentando, ciertamente él nos hará trizas. Nos inmovilizará, nos arrastrará por la arena áspera, nos asustará y nos dejará confundidos.
Este último tiempo de mi vida se ha caracterizado, más que nada, por los cambios. Cambios difíciles, arremolinados, uno tras otro, tantos que apenas puedo recobrar el equilibrio antes de que llegue el siguiente, algo muy parecido a ser tumbada por las olas. Esto empezó en enero de hace tres años en Grand Rapids, Michigan. Quedé embarazada; perdí un trabajo que me gustaba, tuve un bebé y escribí un libro. Un año después que perdí mi trabajo, mi marido, Aaron, dejó su empleo de una manera realmente dolorosa; y después, al año y medio, comenzamos a viajar (tanto juntos como separados) casi todas las semanas, trabajando en cuanto empleo independiente pudimos encontrar, buscando un nuevo hogar y tratando de pagar las deudas. Dejar el trabajo que teníamos en la iglesia significó renunciar a la comunidad de la iglesia, que era el epicentro de nuestro mundo en Grand Rapids, y esa pérdida produjo un hueco en nuestras vidas tan palpable y sensible como una lesión.
Al día siguiente del primer cumpleaños de nuestro hijo Henry, mi hermano Todd emprendió un viaje de dos años en el que navegaría alrededor del mundo; se llevó a Joe, el mejor amigo de mi marido. Annette, mi mejor amiga, se fue de Grand Rapids y regresó a vivir a California. Yo quedé embarazada otra vez, el piso de nuestra cocina se inundó, y el 4 de julio perdí al bebé. El primer pensamiento que tuve, ahí en el consultorio del médico, fue: “Todo en mí está muriéndose, no puedo mantener nada con vida”. En medio de esa situación pusimos nuestra casa a la venta, lo que significó mostrarla muchas, muchas veces, sin obtener a cambio ninguna oferta. Después de varios meses, mi marido, nuestro hijo y yo dejamos nuestra casa (que todavía estaba a la venta) y, exhaustos, destrozados, sin aliento y apaleados, nos fuimos a vivir a Chicago, a una casita en la misma calle en la que yo había vivido cuando era niña.