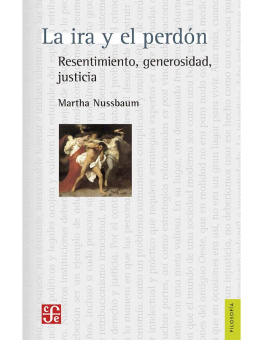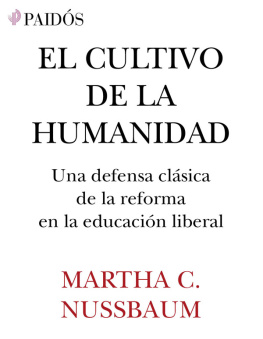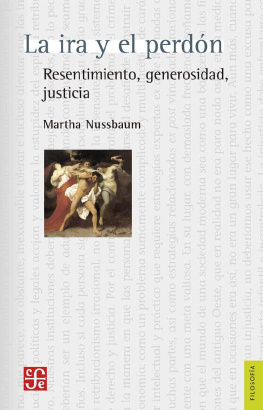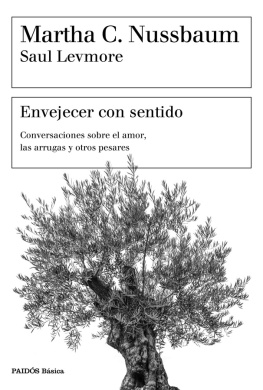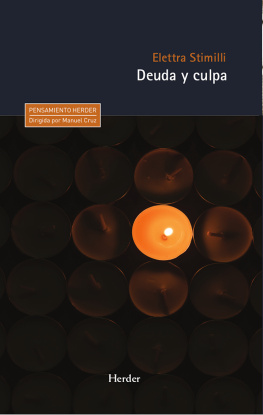Índice
Gracias por adquirir este eBook
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
Sinopsis
La globalización ha producido sensaciones de impotencia en millones de personas en Occidente. Ese sentimiento de indefensión genera resentimiento y un afán por buscar culpables. Se culpa a los inmigrantes. Se culpa a los musulmanes. Se culpa a otras razas. Se culpa a la élite cultural.
Basándose en una combinación de ejemplos históricos y contemporáneos, Nussbaum desenreda en La monarquía del miedo toda esta maraña de sentimientos y nos proporciona así una hoja de ruta para que sepamos hacia dónde dirigir nuestros pasos a partir de aquí.
La monarquía del miedo
Una mirada filosófica a la crisis política actual
Martha C. Nussbaum
Traducción de Albino Santos

A Saul Levmore
PREFACIO
La noche de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 lucía el sol en Kyoto, donde yo acababa de llegar para una ceremonia de entrega de premios tras la festiva despedida que me habían dispensado mis colegas antes de salir de Estados Unidos. Me sentía bastante inquieta por la agria división del electorado, pero estaba bastante segura de que las invocaciones al miedo y a la ira serían desoídas, aunque quedaría luego un enorme (y muy difícil) trabajo por delante para volver a unir a los estadounidenses. Mis anfitriones japoneses vinieron a visitarme a mi hotel para explicarme el programa de los diversos actos de la ceremonia. En el trasfondo de aquellas conversaciones —y en un primer plano de mis pensamientos— se iba oyendo el cada vez más continuo goteo de noticias sobre las elecciones, que fueron produciendo en mí una alarma creciente que, finalmente, mudó en pesar y en un temor más profundo, tanto por el país en sí como por su gente y sus instituciones. Yo era consciente de que mi miedo no era proporcionado ni imparcial, y que, por lo tanto, yo misma era parte del problema que tanto me preocupaba.
Estaba en Kyoto para recibir un premio instituido por un científico, empresario y filántropo japonés, el doctor Kazuo Inamori (que también es sacerdote budista zen), con el fin de reconocer la labor de «quienes hayan contribuido significativamente a la mejora científica, cultural y espiritual de la humanidad». Aunque me encantó que Inamori hubiera incluido la filosofía entre las disciplinas capaces de realizar una contribución de primer nivel, para mí aquel galardón suponía más un reto que un premio en sí, y no podía dejar de preguntarme cómo, en un momento tan tenso de la historia estadounidense, iba a poder estar yo a la altura de los laureles de semejante gloria.
Los resultados de las elecciones ya eran públicos y definitivos a la hora en que me disponía a mantener mi primer encuentro oficial con los otros dos laureados (científicos ambos) en la sede de la Fundación Inamori, así que opté por ponerme un vestido muy alegre, peinarme especialmente para la ocasión y esforzarme por expresar al máximo la felicidad y la gratitud que sentía por recibir aquel galardón. La primera cena oficial fue el típico acto formal rutinario. Todas aquellas educadas conversaciones con extraños desnaturalizadas por el filtro de los intérpretes no eran precisamente las distracciones que más podían abstraerme en aquellos momentos. Lo que yo quería era abrazar a mis amigos, pero estaban muy lejos. El correo electrónico es genial, pero no se puede comparar con un abrazo cuando lo que necesitamos es sentirnos reconfortados y consolados.
Aquella noche, la suma de las preocupaciones políticas del momento y el jet lag hicieron que solo conciliara el sueño de forma un tanto intermitente y que, entretanto, empezara a pensar. En torno a la medianoche, llegué a la conclusión de que mis trabajos previos sobre las emociones no habían profundizado lo suficiente en la materia. Mientras examinaba mi propia sensación de temor en aquel momento, fui dándome cuenta de que el miedo era el problema: el miedo nebuloso y multiforme que impregna la sociedad estadounidense. Se me ocurrieron algunas ideas, provisionales pero prometedoras, acerca de cómo el miedo enlaza con otras emociones problemáticas como la ira, el asco y la envidia, y las intoxica. Casi nunca trabajo a tan altas horas de la noche. Duermo bien y, normalmente, las mejores ideas se me van ocurriendo poco a poco, mientras estoy sentada delante del ordenador. Pero el jet lag combinado con una crisis nacional le alteran las pautas de conducta a cualquiera. Además, en aquel momento, tuve la gozosa sensación de haber descubierto algo importante. Sentí que, de aquel trastorno horario, podría haber nacido la oportunidad de comprender mejor una realidad y, por qué no, también de ayudar a otras personas a tener buenas ideas si lograba plasmar bien esos conceptos y reflexiones. Volví a dormirme envuelta en una relajante sensación de esperanza.
Al día siguiente, tras un purificador ejercicio matutino, me sumergí en la celebración de la ceremonia. Me puse el vestido de noche y sonreí lo mejor que supe para el retrato fotográfico oficial. Sobre el escenario, el acto fue estéticamente hermoso y, por ello mismo, entretenido, y escuchar las biografías de mis compañeros de galardón y sus breves discursos de aceptación del premio fue fascinante para mí, pues ambos trabajan en campos (los vehículos autónomos y la investigación básica sobre el cáncer) de los que sé muy poco. Sus logros me llenaron de admiración. Cuando me llegó el turno de pronunciar mi propio discurso, breve, pude expresar algunas de las cosas que realmente me importan y pude dar las gracias a algunas de las personas que me habían ayudado a lo largo de mi carrera. Y pude agradecer también algo igual de importante (si no más) como es el cariño de mi familia y de mis amigos íntimos. (Todo lo tuve que llevar escrito de antemano, para facilitar la labor del traductor, por lo que no me fue posible introducir ninguna modificación de última hora, pero la sola posibilidad de expresar ese sentimiento de cariño y amor fue ya un extraordinario consuelo para mí.)
El banquete en honor de los galardonados de Kyoto concluyó muy puntual y muy temprano, por lo que a las ocho y media de la noche ya estaba de vuelta en mi habitación. Me senté al escritorio y me puse a escribir. Para entonces, las ideas que había tenido la noche anterior habían ido tomando forma y, a medida que las fui redactando, se fueron desarrollando y haciendo más convincentes (¡por lo menos para mí!). Al final de dos noches de trabajo, tenía preparada ya una larga entrada de blog que un amigo mío periodista publicó en Australia y que, paralelamente, cobró también forma de propuesta para un libro.