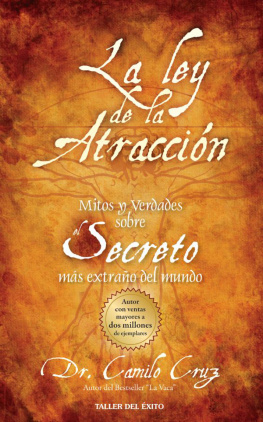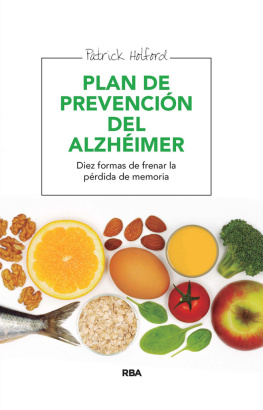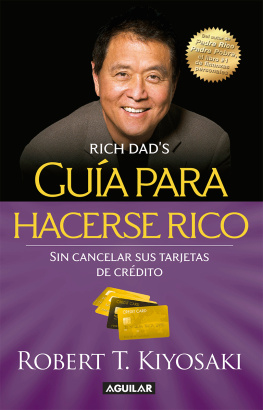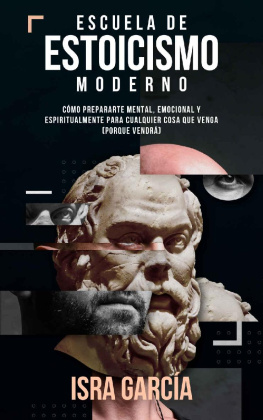De nuestros ancestros
Hoy sabemos que durante tres millones de años los homínidos hemos sido animales que cazábamos y recolectábamos en la naturaleza. Nuestra mente se moldeó en aquel entorno primitivo y salvaje. Tuvimos que sobrevivir y, para hacerlo, nos adaptamos. Pero este proceso de adaptación no fue rápido, sino que se fue fraguando en el tiempo, durante cientos de miles de años y decenas de miles de generaciones. En la sabana nuestra especie aprendió a interpretar los peligros y a actuar en consecuencia, en muchas ocasiones impulsivamente, sin pensarlo y rigiéndonos por los instintos y las emociones más básicas; de hecho, actuar rápido era la diferencia entre morir o vivir un día más. Todas esas presiones evolutivas en nuestros ancestros propiciaron nuestra neurología, el sistema nervioso en general, y el cerebro y el comportamiento humano en particular. Aprendimos a controlar el fuego, posiblemente la palanca de cambio más trascendental en nuestra historia, junto con el lenguaje y la escritura. En síntesis, como afirman los biólogos, somos el resultado de esa evolución y nuestra manera de actuar está condicionada inevitablemente con base en ella y la bioquímica de nuestro cerebro es la heredada de nuestros ancestros. A lo largo de nuestra evolución nuestro cerebro también se ha adaptado para sobrevivir. Es incontrovertible que nuestro deseo de permanencia, procreación, protección y los impulsos más primitivos para lograr la subsistencia están anclados en lo más profundo de nuestro mapa mental.
¿Alguna vez te has preguntado por qué actuamos como actuamos?, ¿por qué somos como somos?, y ¿cuál es la diferencia, si es que hay alguna, entre aquellos que viven una vida buena y los que más que vivir sobreviven, día a día, como lo hacían nuestros ancestros hace tanto tiempo?
Esta fue una cuestión que me planteé muchas veces en la infancia. Leía historia, devoraba libros de filosofía antigua que, colocados unos sobre otros, me superaban en altura, y trataba de darle un sentido a por qué algunas personas, incluso seres que se suponía que te amaban, actuaban de forma tan irracional, sufrían e, incluso sin querer o queriendo, te hacían sufrir, aunque fueran de tu misma sangre. Por qué algunas personas se tomaban las cosas de manera que se hundían, susceptibles ante todo y todos, y otros, en cambio, crecían en la adversidad, como si bailasen con ella, haciéndose cada vez más grandes. Por qué unas personas, incluso con grandes cargos y puestos influyentes, vivían como si les faltara el aire para respirar, como si les costase o todo aquello fuera una carga, con prisas y sobreviviendo cada día, con ansiedad y depresión, y otros, sin importar la profesión, vivían en total sintonía con el acontecer de los sucesos, como con gracia, yendo y viniendo, haciendo y deshaciendo, fuese bien o fuese mal, como si el sufrimiento no estuviera en su credo y en su forma de vida.
¿Acaso había unos que veían las cosas de forma diferente al resto?
Y, si era así, ¿cómo lo hacían?
¿Cuál era la diferencia?
Y, lo más importante, ¿podía acceder a esa diferencia y vivir una vida que mereciera la pena vivir?
Con el paso del tiempo constaté que la respuesta no se encontraba en un determinado puesto de trabajo, una profesión o unos ingresos; tampoco se trataba de los amigos que tenías o dónde pasabas las vacaciones, ni siquiera dependía de tu salud o de tu familia. Se trataba de aquella herramienta poderosísima que nos dio la naturaleza, aquel instrumento que podía servir para lo mejor o para lo peor, transformado por multitud de condicionamientos biológicos y sociales. La herramienta que nos ha permitido superar a todas las demás especies en capacidades y adaptación, el elemento que nos distingue de los demás animales de la Tierra.