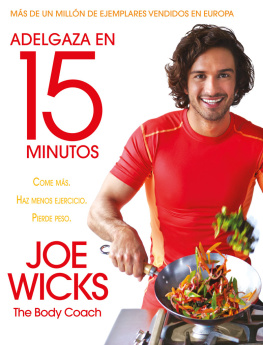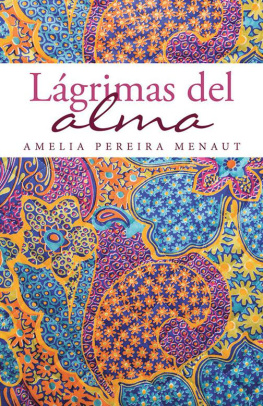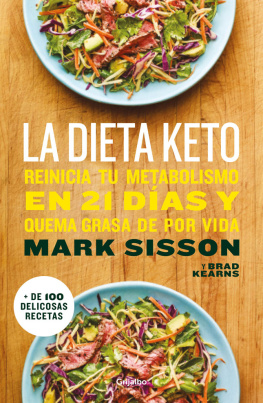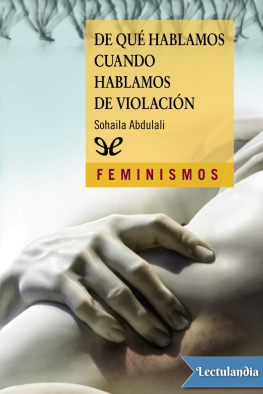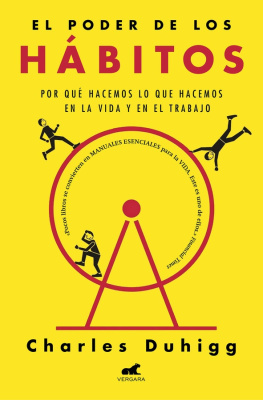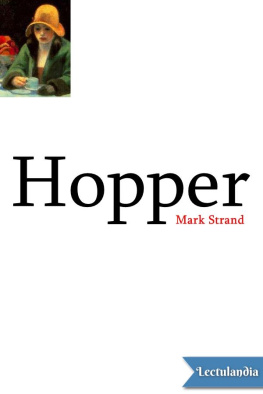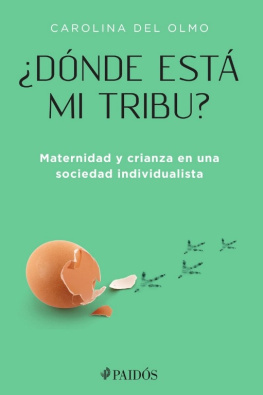PREFACIO
Este libro representa una década de escritura. Redacté estos ensayos para n+1, la revista que fundé con algunos amigos para publicar un tipo de literatura que no existía en ninguna parte. Los escritores muertos o famosos cuentan con innumerables publicaciones en las que expresar sus opiniones. Si creábamos un vehículo para los desconocidos, ¿serían capaces de decir algo que todavía no se hubiera dicho? Estos son los intentos que publiqué. El material adicional son ensayos inéditos en inglés, indagaciones que no quería compartir sin contexto en los Estados Unidos. Todas ellas reflejaban un esfuerzo, cuando era veinteañero y treintañero, por intentar comprender algunas cosas. Las cosas que me entusiasmaban, sobre todo, y por qué gran parte de lo que me rodeaba me parecía falso y despreciable, y sin embargo era aceptado sin un gran grito de dolor colectivo.
No se trata de un libro de crítica de cosas que no hago. Es un libro de crítica de cosas que hago. Hábitos en los que coincido con un tipo de gente determinado, llamémosla clase media, o gente de las naciones ricas, o estadounidenses y europeos y sus iguales por todo el mundo. Llamémoslos nosotros o llamémoslos vosotros. Quiero hablar de vosotros.
Muchos libros os dicen cómo hacer las cosas que supuestamente tenéis que hacer pero mejor. Este libro se interroga sobre esas cosas que supuestamente tenéis que hacer. ¿De verdad hacéis esas cosas? ¿Y por las razones por las que supuestamente las hacéis? ¿Y si nuestras auténticas razones, las vuestras y las mías, no son las que generalmente se proclaman? ¿Y si las verdaderas razones para hacer las cosas, ya sean buenas, verdaderas y rectas, son de hecho equivocadas? ¿Y si la sabiduría popular resulta no ser tan sabia?
Comienzo por el cuerpo. Es lo más próximo a nosotros. En el ejercicio, la salud, el deseo sexual, la alimentación, la maternidad. La juventud y la vejez. Mi idea es que en cuanto el progreso facilitó cubrir las necesidades de la vida corporal, aparecieron otras fuerzas que se propusieron conseguir que esas necesidades se volvieran complicadas y difíciles. Gran parte de la vida cotidiana se dedica al mantenimiento de la vida justo en un momento en que uno pensaría que es libre para perseguir metas superiores.
Los espectáculos, las imágenes y los sonidos, las medidas y las sumas, se crean a partir de antiguas zonas de intimidad. Esta exposición a la vista genera todo tipo de nuevos placeres y nuevos temores. Pero el incesante acicalamiento y optimización de la vida cotidiana nos impiden averiguar a qué otras cosas podríamos dedicar nuestra atención y energía. Los aventureros siempre regresan para relatarnos las emociones de actos atrevidos que recrean más de lo mismo. «¡Me encontraba al borde del precipicio y salté!» «¿A qué?» «¡A lo desconocido!»
Nuestra vacilación a la hora de conocernos se extiende a las cosas buenas y malas. Hoy en día el robo de la identidad se ha convertido en un fenómeno tan generalizado que no es de extrañar que a menudo ni se mencione. El problema no es que los demás estén robando la nuestra, sino que nosotros estamos hurtando la suya. Al final del libro me habré preguntado a qué llamamos hoy «experiencia» y a qué llamamos «realidad». De dónde proceden los atisbos de esperanza, sobre todo dentro de la cultura popular, y por qué a lo mejor te avergüenza admitirlos. Y qué tienen que ver la visión y el cuerpo con los ejércitos, la policía y la democracia de un país.
Me imagino a alguien preguntando: «¿Contra todo?» Os diré qué significa el impulso para mí. Cuando era pequeño, mi madre solía llevarme a un estanque porque, en el barrio residencial donde nací, era un lugar en el que se podía nadar y pasear. Su nombre, Walden, también dio nombre a un libro escandaloso.
Mi madre no leyó nunca el libro. Yo era demasiado pequeño para leerlo. Muchas tardes dábamos vueltas por el estanque y hacíamos conjeturas. Antaño existió un hombre llamado Thoreau. Paseaba y meditaba en ese mismo lugar. En su libro escribió que las cosas que la gente consideraba superiores a menudo eran inferiores. Cabía la posibilidad de que nadie poseyera lo mejor. La basura era un tesoro. El trabajo estaba sobrevalorado, en la medida en que mucha gente trabajaba en cosas equivocadas por las razones equivocadas. Caminar sin rumbo era mejor que correr. La conversación era el auténtico propósito de todo, incluso de la soledad, la lectura y la reflexión.
Conocíamos muy poco sus palabras. A partir de citas breves reproducidas en tazas de café, pegatinas para los parachoques y camisetas: «Cuidado con las empresas que exigen ropa nueva.» Nuestra ignorancia, sin embargo, no nos engañaba acerca de lo que el filósofo había querido decir. La ausencia de detalle resultó ser la mejor instrucción imaginable. «Me pregunto qué habría pensado él de eso», decía mi madre mientras pasábamos por delante de un montón de cosas absurdas, de camino al estanque en coche o de vuelta a casa: vallas publicitarias, coches de lujo, centros comerciales, carteles políticos, mansiones, familias que reñían en los asientos traseros, la insulsez de la radio, las señales de tráfico instándonos a portarnos bien, el infinito feo e inane.
Las preguntas eran cosa mía. El pacto entre nosotros era que «él» sabía cómo poner en entredicho y desacreditar cualquier cosa que se nos ocurriera: cosas que dudábamos, pero también cosas que hacíamos. Mi parte consistía en averiguar exactamente cuál podría ser su crítica y su alternativa. Yo tenía que demostrar que cada tópico podía ser una solución de compromiso. Las normas universales a lo mejor no eran «universales». O simplemente quizá no encajaban en el universo en el que mi madre y yo podíamos vivir felizmente. Yo parloteaba –de manera infantil, supongo, pero animado por un medio que no era la juventud ni la vejez–, mientras daba pataditas con mis sucias chanclas contra el salpicadero. Aprendí por mi cuenta a darles la vuelta a las cosas, a desmontarlas, desinflarlas, reordenarlas, despensarlas y repensarlas. «Pero eso no es posible», me advertía mi madre. «No puedes llegar a la raíz. Algunas cosas no cambian.» «Apuesto que a él le parecería posible.»
El pensador que siempre he considerado más importante me aportó unos principios cuando más significó para mí, y su periodo de mayor importancia fue cuando aún no lo había leído. Yo sabía que un «filósofo» era una mente que no tenía miedo de ir contra todo. Contra todo, si eso era corrupto, dudoso, enervante, engañoso para nosotros, falso para la felicidad. E intentar eso suponía intentar ser nuestro amigo, el de mi madre y el mío.
Cuando por fin leí Walden tenía diecisiete años, y estaba a punto de marcharme de casa para empezar mi propia vida. El libro era más implacable de lo que podía haber imaginado, y más esperanzador y tierno. Al leerlo experimenté lo mismo que con apenas un puñado de libros: saber que no merecía terminarlo hasta que ya no tuviera que bajar la mirada, avergonzado, en presencia de sus palabras. Ese tipo de maduración, me decía incómodo, podría llevarte toda la vida.
Me identifico con mi madre, tal como ella era entonces, una adulta, que sabe que muchas cosas no cambian, y conmigo, tal como era entonces, un niño, que sabía que no merecía la pena entrar en la vida si no podía convertirse en algo mejor que eso. Y hablo como la persona que soy ahora, alguien que todavía aprende a ser diferente de lo que es. Desear ir contra todo es querer que el mundo sea más grande que todo eso, estar dispuesto a disolver las normas y los compromisos ya sea en un bidón o en una gota, mientras un océano de posibilidades se agita a nuestro alrededor. Tanto da lo que supuestamente tengas que hacer, puedes demostrar que esa suposición es errónea simplemente haciendo otra cosa.