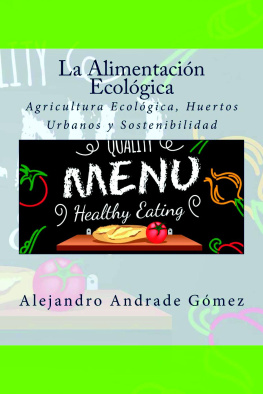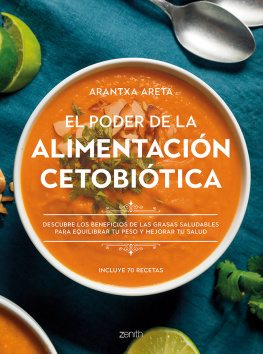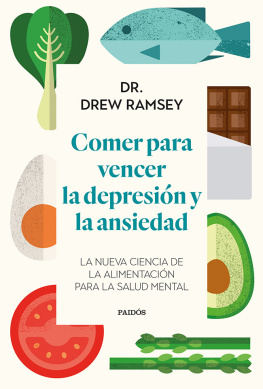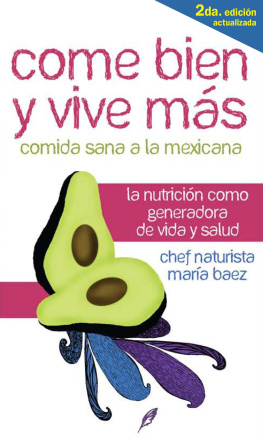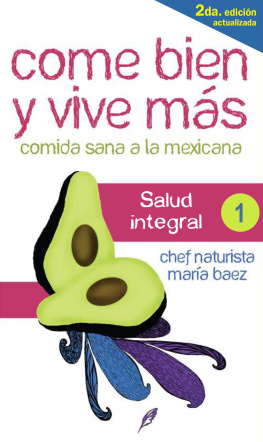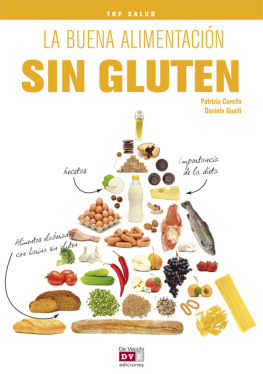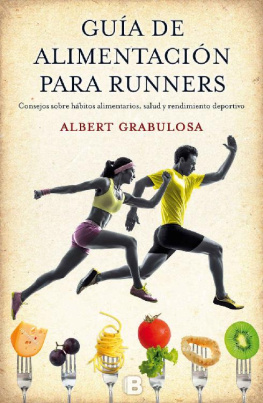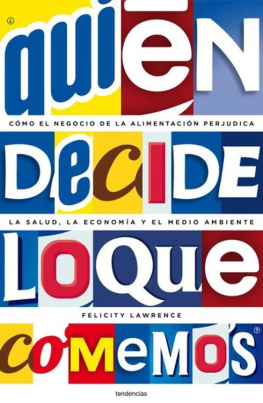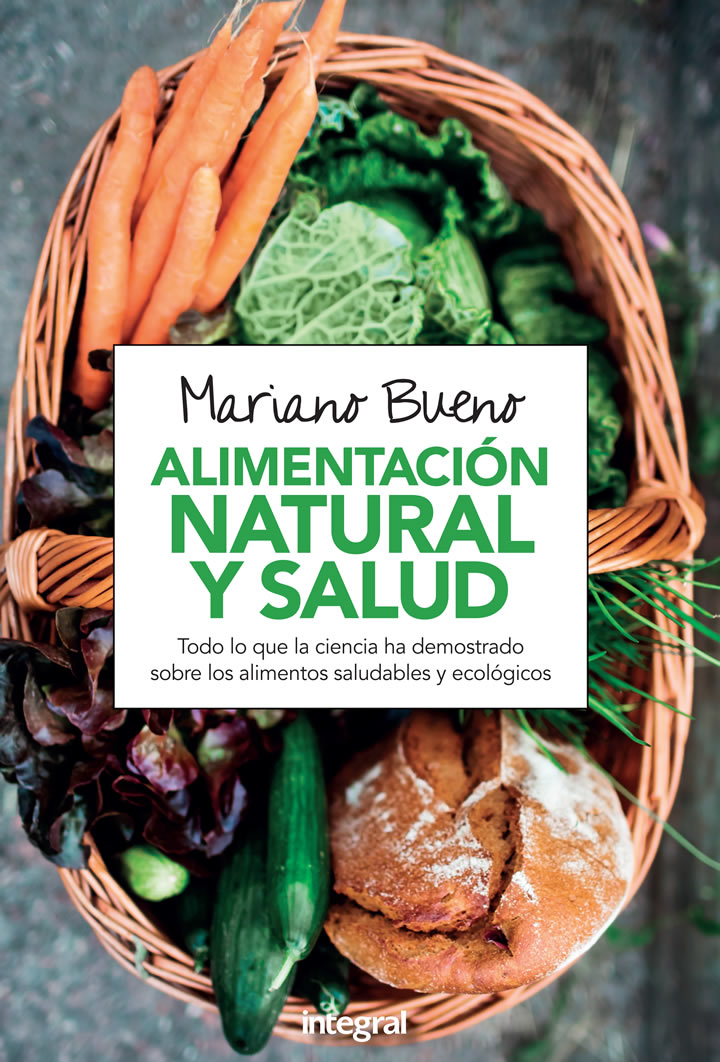© Mariano Bueno, 2016.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2016. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
PRESENTACIÓN
Sobre mi toma de conciencia personal
Empecé a interesarme por la alimentación saludable y la agricultura ecológica a los diecisiete años, cuando trabajaba con mis padres como agricultor «agroquímico» convencional. Así que llevo cuarenta años investigando y aprendiendo a conocer de cerca estos temas. Aun así, cuando alguien me pregunta sobre el porqué de ese interés, no me resulta fácil darle una única razón que lo resuma de forma simple.
De hecho, esta obra nació como una reflexión sobre las múltiples razones que pueden decantarnos por una alimentación más sana y respetuosa con la vida y el entorno. Reflexión que he querido compartir aquí desde todos los ángulos posibles y dejando claro desde el principio que, dada la complejidad de cualquier cuestión relacionada con la salud y la nutrición (junto con las limitaciones de espacio de este libro), hay algunos temas de los que solo podré esbozar sus líneas maestras. Por supuesto, procuraré en todo momento aportar la información más esclarecedora y contrastada posible. En ocasiones expondré mis opiniones personales, que algunos podrían considerar sesgadas, pero que son el fruto de la atenta observación y la experiencia de muchos años. Sin esta experiencia, me hubiera sido muy difícil realizar una síntesis lo suficientemente global y equilibrada.
Al igual que otras muchas personas, empecé a preocuparme por los temas relacionados con la comida debido a mis propios y frecuentes trastornos de salud; con diecisiete años, padecía obesidad, estreñimiento crónico, lipotimias y problemas broncopulmonares, además de que me habían extirpado las amígdalas y había sufrido una apendicitis con graves consecuencias. Empecé a entrever entonces la estrecha relación entre la alimentaciónylasalud,y,almismotiempo,medicuentadeque,comoagricultores, estábamos «envenenando» a los consumidores con los alimentos que producíamos aplicando productos agroquímicos. Es más, pese a que la mayoría solíamos dejar algunos surcos de tomates, judías, alcachofas o lechugas sin sulfatar para nuestro propio consumo, los productos tóxicos también nos estaban afectando por el solo hecho de emplearlos. De hecho, mi padre había sufrido varias intoxicaciones con graves consecuencias, y murió a los setenta y nueve años de edad, tras pasar veinte años de padecimientos y trastornos cardiovasculares y degenerativos.
Recientemente, durante la fase de revisión de estas páginas, tuve una conversación con mi madre (durante la celebración en familia cuando cumplió ochenta y dos años), y, al hablar sobre nuestra adolescencia, le pregunté si alguna vez tuve yo alguna discusión fuerte con mi padre. A todos los reunidos nos sorprendió la precisión con la que explicó la única discusión grave que ella recuerda: fue cuando, a mis diecisiete años, y durante el periodo de cosecha, me negué a ayudarle a sulfatar las tomateras con un plaguicida cuya etiqueta indicaba: «Categoría C; plazo mínimo de espera de 30 días desde la aplicación hasta la cosecha». Al ser consciente de que a los dos días íbamos a realizar la siguiente cosecha, y habiendo estudiado todo lo referente al test DL/50 (véanse las páginas 315 a 317) en un curso de capacitación agraria (entre 1973 y 1975), me negué a «envenenar» a los consumidores de dichos tomates. Sin embargo, para mi padre, el único argumento era: «¿Qué quieres, negándote a sulfatar?, ¿que perdamos la cosecha?». Lo que más me impactó del relato de mi madre fue recordar que, a pesar de que mi padre me gritó embroncado para obligarme a ayudarle a manejar el tractor y la sulfatadora, yo no solo me seguí negando, sino que, llorando y desesperado, en un arrebato de rabia e impotencia, al parecer le grité: «¿Tú ves todos esos botes de insecticidas con los que rociamos las plantas? ¡Pues, dentro de treinta años, la gente se morirá de cáncer por culpa de esos productos químicos, y nosotros seremos responsables de ello!».
Han pasado cuarenta años de aquella «anécdota», y ahora recuerdo que la crisis personal que me provocó fue tan fuerte que me movió a buscar alternativas a un sistema de producción que envenenaba (y sigue envenenando) la tierra, el agua, el aire, las plantas y, sobre todo, a los consumidores de los alimentos. Esa búsqueda me llevó a descubrir la agricultura biológica a la edad de dieciocho años. Averigüé que se practicaba con éxito desde hacía años en países como Francia, Suiza o Alemania, en aquella época bastante más desarrollados que una España que a duras penas se abría a la modernización y la democracia. Así que, cuando me tocó el turno de incorporarme al servicio militar obligatorio, tomé la decisión de declararme objetor de conciencia, y me fui al sur de Francia a realizar mi particular «servicio social sustitutorio».
El proceso personal de toma de conciencia que inicié en aquel momento, al descubrir el impacto en nuestra salud resultante tanto de la forma de producir los alimentos como de alimentarnos, ha sido una verdadera carrera de obstáculos. Las dificultades han tenido que ver tanto con la complejidad misma de los múltiples aspectos y problemas que giran en torno a la alimentación, como con tener que combatir el abuso de alimentos refinados (especialmente, los derivados de azúcares y harinas blancas), el consumo excesivo de carne y grasas trans, la abundancia de residuos tóxicos derivados de la agricultura agroquímica convencional o el perjudicial procesado a que somete los alimentos la industria agroalimentaria. Realmente, no resulta fácil nadar contracorriente. Es evidente que supone un gran esfuerzo llegar a concienciarnos y luchar contra hábitos tan poco saludables, pero tan arraigados, así como poder eludir la presión negativa que ejerce nuestro entorno sociocultural y esa publicidad que continuamente nos anima al consumo de alimentos industriales e hiperprocesados.
Reconozco que el hecho de ser muy cabezota (según mi madre) me ha permitido seguir adelante a pesar de los muchos obstáculos, teniendo siempremuyclaroquedebemosbuscaropcionesdevidamássanasyecológicas. Uno de los resultados más positivos es que, hoy, con cincuenta y siete años de edad, puedo gozar de una mejor salud, tanto física como mental, que la que tenía a los diecisiete años, poco antes de empezar a descubrir la alimentación vegetariana y la agricultura ecológica. Mi vida y mi salud fueron cambiando en un paulatino y positivo proceso. Y no me arrepiento de que me tacharan de «raro», «ecologista», «vegetariano» o «antiprogreso»; tales críticas no hicieron mella en mi determinación de mejorar la salud y la vida de los consumidores que comían lo que se producía en la finca La Senieta, en la que pronto empecé a experimentar lo que en España acabaría denominándose «agricultura ecológica». A fin de cuentas, lo mío no tiene mucho mérito, ya que me he limitado a intentar ser coherente con lo que palpitaba en mi interior, a ir siguiendo mi camino y a procurar disfrutar de cada nueva etapa, incluso en los momentos más adversos.