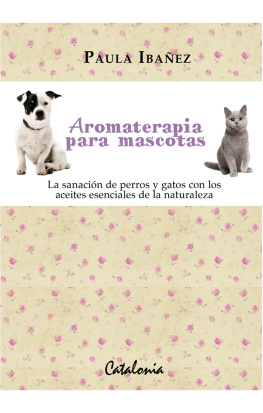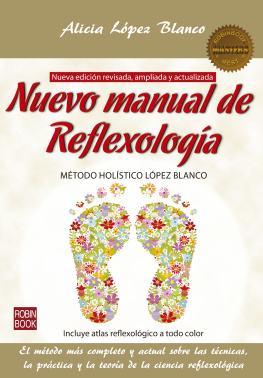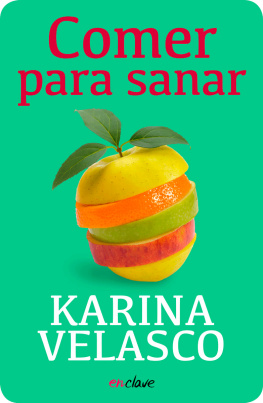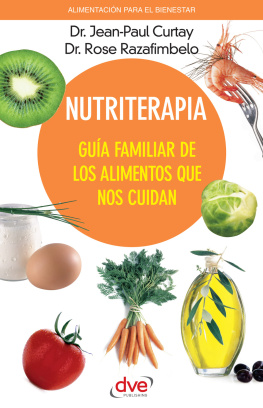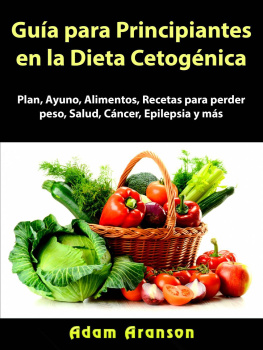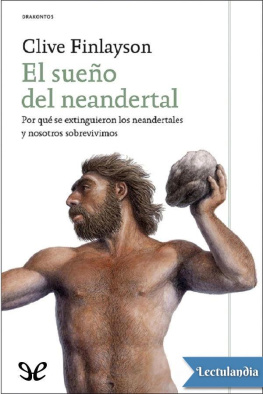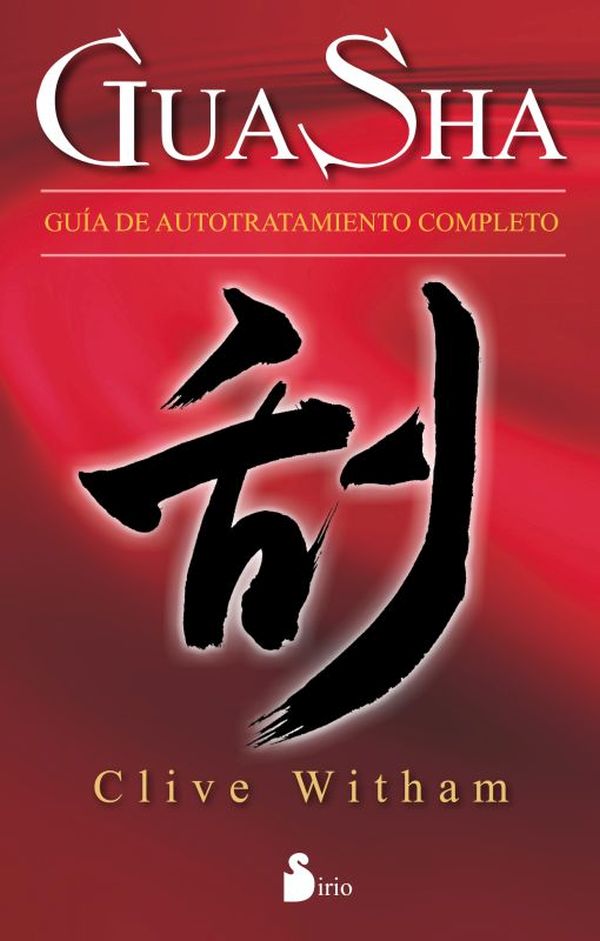Si este libro le ha interesado y desea que lo mantengamos informado de nuestras publicaciones, puede escribirnos a o bien regristrase en nuestra página web:
www.editorialsirio.com
Título original: Gua Sha: a comlete guide to Self-Treatment
Traducido del inglés por Clara Marina Parra Domínguez
Diseño de portada: Editorial Sirio S.A.
Composición ePub por Editorial Sirio S.A.
Imagen de portada: ©Halfpoint-Fotolia.com
© de la edición original
2015, Clive Withman
© de las ilustraciones
Nos. 30, 31, 43, 44, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 64, 65, 66 y 70
URRA 123RF.com
© de la presente edición
EDITORIAL SIRIO, S.A.
www.editorialsirio.com
E-Mail:
I.S.B.N.: 978-84-16233-854
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra».
Mi primer contacto con la técnica del Gua Sha fue, como para la mayoría de la gente, un tanto inusual. Tenía dolor de estómago. Era ese tipo de dolor de estómago que aparece de repente y que hace que te retuerzas en el suelo con la vana esperanza de sentir algo de alivio.
Podría haber tomado el coche y haber conducido yo mismo hasta urgencias, aullando luego de dolor mientras esperaba al médico de turno. También podría haberme acercado a una farmacia y haber comprado cualquier medicamento que aliviara el dolor. Pero no. Mi camino fue diferente.
Mi camino hacia el alivio llegó de la mano de mi mujer, Mutsumi –proveniente de la familia de linaje japonés de los Ishizuka y madre de mis hijos–, que aferraba «amenazante» una cuchara. En su mirada quedaba totalmente claro que a pesar de mis quejas y gimoteos, no iba a hacer prisioneros. De ese modo, dejé de retorcerme y me encomendé a sus órdenes, como haría cualquier otro paciente que no quisiera tener problemas.
Mutsumi se puso de inmediato manos a la obra con aquella cuchara. No para suministrarme algún tipo de jarabe curativo, sino para frotarme la espalda con ella, tan solo haciendo uso de movimientos rítmicos y un poco de aceite. Su trabajo silencioso se veía interrumpido solamente de vez en cuando por expresiones de aparente alegría: «¡Ajá!, ahí está, ya sale» o del tipo: «¡Guau!, deberías ver esto».
El caso es que, en realidad, yo no podía ver nada. Todo sucedía en la zona lumbar de mi espalda. Lo único que podía notar era una rara sensación, como si alguien me estuviera rozando con lo que hasta aquel momento era, simplemente, una cuchara de sopa. Desde aquel instante, aquel utensilio dejó de ser un simple cubierto, se había convertido en un instrumento médico utilizado con gran habilidad y destreza a una velocidad vertiginosa. Me recordaba la escena de la película en la que Eduardo Manostijeras hacia esculturas con los setos del jardín. Solo que en este caso, en lugar de tijeras, era una cuchara y en lugar de arbustos, era mi blanca piel.
No pasó mucho rato hasta que me di cuenta de que ya no necesitaba seguir retorciéndome en el suelo. De hecho, me estaba empezando a acostumbrar a esa extraña sensación que me estaban provocando en la espalda. En un momento en particular, mientras miraba al suelo sentado sobre una silla a horcajadas y apoyaba el pecho en el respaldo, fui consciente de que el dolor había desaparecido. No es que simplemente se había enmascarado o adormecido por el efecto de un analgésico, había desaparecido por completo. Pero ¿cómo? ¿Por qué? No tenía ni idea. Lo único que sabía es que me habían «rebañado» la espalda, como cuando quitas la nata que se forma encima de la leche caliente, o la grasa de un sabroso tazón de sopa.
Me las apañé para colocar un pequeño espejo frente a otro más grande que tenía en el recibidor, con la intención de echar un vistazo a lo que aquella cuchara sopera había causado en mí. Solté una exhalación, horrorizado por aquellas tremendas marcas rojizas. Parecía como si las hubieran dibujado con ceras de colores sobre un papel rosa. Las miré anonadado, aunque no tenía ningún síntoma desagradable. Raro, sí. Desagradable o incómodo, definitivamente no. De hecho, me sentía genial.
Fue en aquel momento cuando me di cuenta del profundo respeto que sentía por la técnica del raspado (y por los utensilios de cocina) y supe que debía explorar aquella curiosa técnica de una manera muchísimo más profunda.
Mi esposa creció en una época que muchas jóvenes japonesas desconocen. Fue mucho antes de los inmensos avances tecnológicos por los que se conoce a Japón y que han supuesto una gran brecha entre la mayoría de la gente y la naturaleza. Uno solo tiene que echar un vistazo al tipo de casa en la que ella creció. Romper el hielo que cubre el agua del barril para poderte lavar las manos ha sido reemplazado por un inodoro con una tapa que controla su propia temperatura automáticamente, a la vez que te lava y seca pulsando el botón de un extremadamente complejo panel de control. ¡Pulsar el botón equivocado puede suponer una gran sorpresa!
Afortunadamente, me las apañé para inculcar a mis hijos un poco de este conocimiento que se ha transmitido de generación en generación. Lo hice mediante un cambio radical en nuestras vidas. Poco sabía mi familia lo que se le venía encima: cambio de país, de trabajo, de escuela, de idioma... Vamos, que le dimos un beso de despedida a la civilización. Adiós al feliz y acomodado ambiente en una zona residencial británica. Hola, remota isla selvática en el mar del Este de China.
Si nos ponemos a pensarlo seriamente, cualquier persona en su sano juicio hubiera valorado los pros y los contras, así como también habría considerado los riesgos. Solo un tonto hubiera perseguido su sueño al otro lado del mundo basándose únicamente en un libro de fotografías regalo de boda. Solo un zoquete daría un salto al vacío sin llevar puesto un paracaídas –en mi caso, un trabajo, una casa y demás– para poder ir descendiendo grácilmente por el aire.
En mi defensa diré que nunca he sido ese tipo de personas que buscan tener siempre su «paracaídas de emergencia». Soy más bien de las que «improvisan mientras van cayendo».
Durante los años setenta y ochenta, la época en la que crecí a las afueras de Londres, solía ver un famoso show de televisión que se llamaba Blue Peter . En cada programa, los participantes utilizaban objetos cotidianos que se podían encontrar por casa, como tubos de papel higiénico, cinta adhesiva y brillantina, para fabricar cosas muy útiles. Al final del programa, los participantes hacían gala del esfuerzo realizado mostrando sus creaciones, que siempre eran espectaculares (yo era fácil de impresionar entonces); sin embargo, lo que hacía al seguir sus instrucciones solía resultar horroroso. No importaba lo que se suponía que tenía que ser, al final siempre me quedaba blanduzco y pegajoso.
Aparte del hecho de que logré «aterrizar» en buenas condiciones, en un lugar bien alejado y remoto, con una casa que se podía considerar más bien un bosque que un hogar, la vida en aquella isla con aquellos insectos aterradores y sus espesos bosques era todo lo que esperaba y aún más. Era más como el Japón de la antigüedad, un lugar con leyendas locales y dioses de las montañas, donde la gente coexistía con la naturaleza, de la que recogía todo el conocimiento relativo a la vida y a la muerte. La gente sabía de manera instintiva cómo recolectar las orejas de mar de la orilla justo en el momento apropiado, qué rocas de las que acumulaban el agua del mar tenían pulpos, cómo predecir la siguiente estación observando los nidos de avispa, en qué zona del océano se juntaban bancos de peces voladores y otras innumerables habilidades que parecían emanar de ese pozo de sabiduría colectivo.