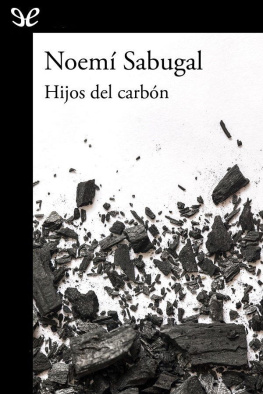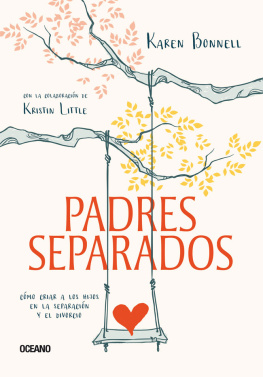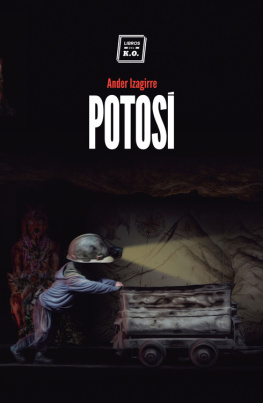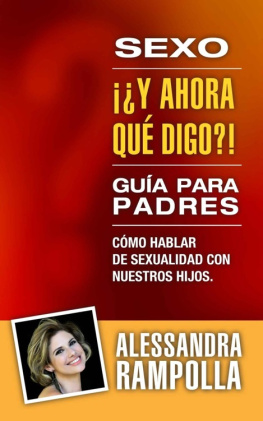Los abuelos. O la memoria como forma de iniciar un libro-viaje
Los abuelos
O la memoria como forma de iniciar un libro-viaje
Agradecimientos
Agradecimientos
A los vecinos de las cuencas mineras. A los periodistas y fotoperiodistas de las provincias carboníferas, por seguir contando sus historias. A tantos autores y a tantas librerías, entre ellas las de segunda mano que guardaron los libros que necesitaba. Al personal de la biblioteca municipal de Ponferrada y a todas las que colaboraron en el servicio de préstamo interbibliotecario.
Gracias a Julio Llamazares y a Cecilia Orueta, por su apoyo y sus ánimos, por esa tarde de café y cerezas en aguardiente. Gracias infinitas a Pilar Álvarez, porque hizo suyos estos hijos del carbón y creyó en ellos desde el primer momento.
A Fulgencio Fernández, gracias por preservar la memoria de tantas personas. A David García, Secundino Serrano y Miguel Varela, por la lectura entusiasta. A Mar Astiárraga. Gracias por enseñar y enseñarme a Tamara Espeso, a Elena Alonso Herrero, a Maximino Barquín González, a Aitana Castaño y a Eduardo Urdangaray; gracias a Raquel Balbuena, Alfonso Fernández Manso, Gabriel Folgado, Álvaro Rodríguez Matilla, Arsenio Terrón, Domingo García y Beatriz Melcón, la memoriosa; también a Víctor del Reguero, a José Fernández, a Abel Díaz; gracias a Roberto Fernández y enhorabuena por tu trabajo de preservación de la historia de las cuencas mineras; gracias a José Gato; a Eva Amposta, Gerard Jové y Javier Rodes; también a los hermanos José Alberto Cheche y Diego López, y a Bartolo Aglio; gracias a Joaquín Noé Serrano, Pedro Alcaine Burillo, César Gómez y José Martínez; a José Ramón Pelaz Cagigal y a Fernando Cuevas Ruiz; a Rosa Serra Rotés; gracias a Carmen María Ruiz por compartir sus conocimientos y los recuerdos familiares; a Francisco Javier Aute; a Jorge Juan Trujillo Valderas; a Lolo do Río y a Xosé Bocixa, por su voz crítica, que merece ser escuchada. A todos, de nuevo, gracias.
Gracias a mis padres, José y Tere. A mi hermana Yumei.
Y a Pablo J. Casal, al que ya no sé cómo agradecerle tanto.
Tú sabes que somos los hijos de la piedra.
MIGUEL HERNÁNDEZ,
Los hijos de la piedra
Hermano nuestro de la mina
y del taller y del andamio,
hermano de los olivares
y de las redes del pescado,
el pan que cuecen nuestros hornos
para vosotros lo amasamos
pero, del trigo hasta la boca,
¡cuántos ladrones acechando!
Está el hocico de la hiena,
están las garras del milano,
están los buitres con su pico,
miles de dientes afilados.
ÁNGELA FIGUERA AYMERICH,
«Canción del pan robado»,
Belleza cruel
El corazón de las tinieblas. O cómo acabar un libro-viaje
El corazón de las tinieblas
O cómo acabar un libro-viaje
A mi bisabuelo Ricardo,
a mis abuelos José y Santos,
a mi padre José María
A mi bisabuela Olvido,
a mis abuelas Primavera y Teresa,
a mi madre Tere
A todas las familias mineras
I. Ayer lumbre, hoy cenizas
I. Ayer lumbre, hoy cenizas
Cuando por el agujero del aro central de la cocina de carbón se veía el fuego, yo colocaba un vasito metálico con miel y limón para que se calentara. En mi infancia, los inviernos eran nevados y abundantes en dolor de anginas. Antes de templar el brebaje, que ni era milagroso ni lo pretendía, pero aliviaba, había que seguir un laborioso procedimiento para que los carbones prendieran y calentaran la gruesa chapa de hierro. Primero había que rascar los restos del día anterior. Eso se hacía con el gancho, hasta que las cenizas caían por la rejilla del fondo y se recogían en un compartimento alargado, una especie de cenicero gigante que pesaba un montón y que vaciábamos fuera. Después se abría el tiro del aire, en la pared. Tras esto, mi madre ponía unas hojas de periódico en el fondo de la cocina y, sobre ellas, un poco de leña. Rascaba la cerilla, prendía fuego a dos o tres esquinas de los papeles y comenzaba la magia de hacer desaparecer el frío que me azulaba las manos. Sobre la leña ardiendo, poco a poco para no asfixiar la llama, se iba echando el carbón con una paleta metálica. Con el gancho, se volvían a colocar los tres aros, y listo. A lo largo del día, se vigilaba y avivaba ese fuego con más carbón, el que mi padre y los otros mineros sacaban cada jornada a muchos metros bajo tierra.
El encendido de la cocina de carbón, trabajoso además de sucio, poco tiene que ver con las cocinas de ahora, eléctricas o de gas. Y qué decir del microondas, que calienta los alimentos haciendo que vibren sus moléculas de agua, cosa de brujería.
La cocina de carbón no sólo servía para cocinar. En el horno, además de hacer bizcochos y flanes, se calentaban las zapatillas y el ladrillo que por la noche se envolvía para llevarse a la cama. También caldeaba toda la casa, aunque esto sólo en teoría. En realidad, la mayoría de las casas en invierno tenían un único lugar caliente de verdad: esa cocina con el fuego de carbón.
Salir al pasillo era comenzar un paseo por Siberia. De noche, ir al baño, donde no había quien se apoyara en la tapa helada, era como la escena del váter de la película El sexto sentido. Después había que volver corriendo a la cama para que los fantasmas de la congelación no te agarraran y te cortaran los pies.
La cocina en la que calentaba aquellos vasos con miel y limón, ahora sustituida por una eléctrica, estaba en una casa que mi abuelo José construyó con sus propias manos. Y esta casa, rodeada de manzanos, perales y cerezos plantados por mi abuelo, en un pequeño lugar del mundo llamado Santa Lucía de Gordón, en León. Unas coordenadas geográficas —latitud: 42° 52’29’’, norte; longitud: 5° 38’16’’, oeste— donde caprichosamente me arrojaron a la vida, además de un curioso pueblo, o me lo parece a mí, cuyos vecinos son conocidos como zorros.
Santa Lucía pertenece al Ayuntamiento de La Pola de Gordón. Los habitantes de esta capital municipal son gatos, y con ella conforma este municipio de la montaña central junto a otros quince pueblos en los que viven conejos y ratones, Ciñera; ranas, Peredilla; mosquitos, Villasimpliz; pardales, La Vid; capones, Beberino; moscos, Geras; y pájaros, Paradilla, además de los habitantes sin animalizar de Los Barrios, Buiza, Cabornera, Folledo, Huergas, Llombera, Nocedo y Vega, por citarlos todos para que no me echen al pilón cuando vuelva.
Cuando nací, en 1979, había más de 7500 habitantes entre los diecisiete pueblos. Diez años más tarde, mientras me calentaba esos vasos de miel con limón para las anginas, eran 6519 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística. Otra década después, cuando ya llevaba un par de años cursando Periodismo en Madrid, el municipio tenía 5193 habitantes. En 2009, la población había descendido en un 22 %, hasta los 4077 habitantes. Y el mordisco que muestran las estadísticas en esta última década suma otro 21 % de caída, hasta los 3224 habitantes a principios de 2019.
La población de mi municipio es menos de la mitad que cuando nací y sólo ha pasado media vida. Yo también me he ido. El ecosistema de zorros, gatos, conejos y ratones, ranas, mosquitos, pardales, capones, moscos, pájaros y demás familia es cada vez más pequeño. Y no es fácil atraer a nuevos vecinos. Desde el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, Beni Rodríguez, gerente de la Fundación Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, prefiere darme una nota positiva: en los últimos años la despoblación ha sido menos acelerada. «Se debe principalmente a muertes por envejecimiento, no por emigración de familias. Lo que debe hacernos ver que puede haber espacio para la diversificación económica y el trabajo de todos», dice.