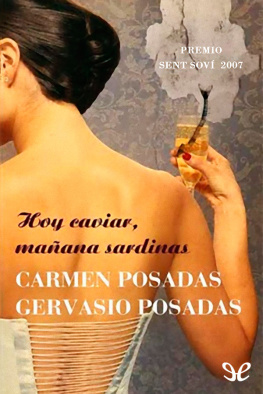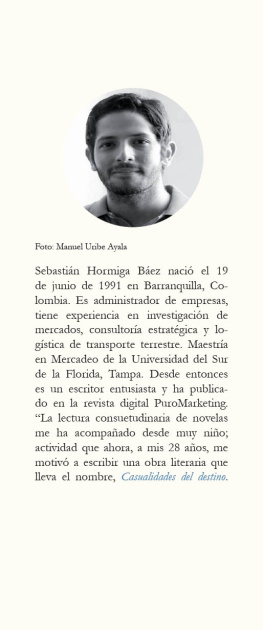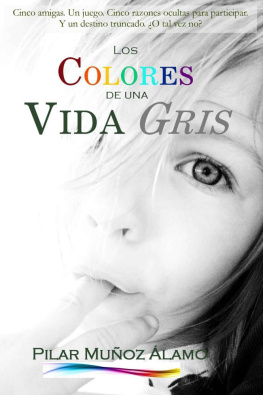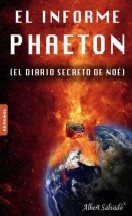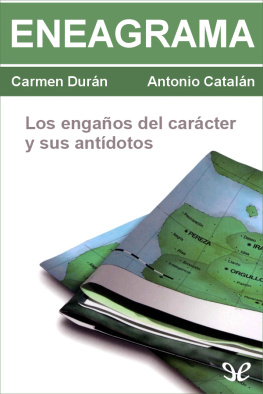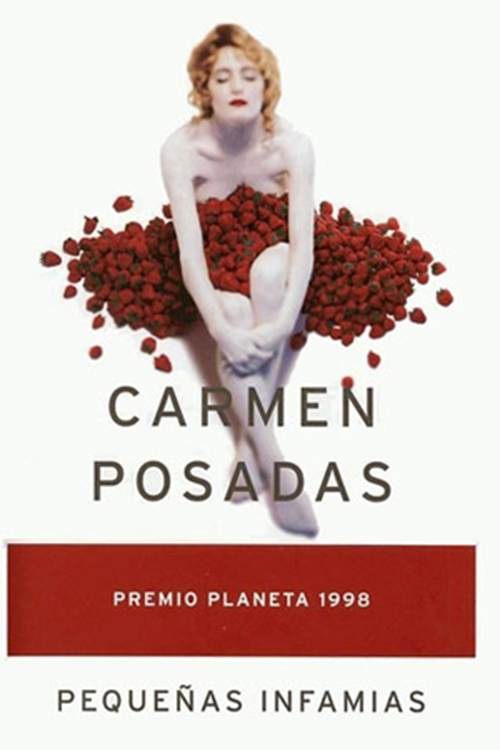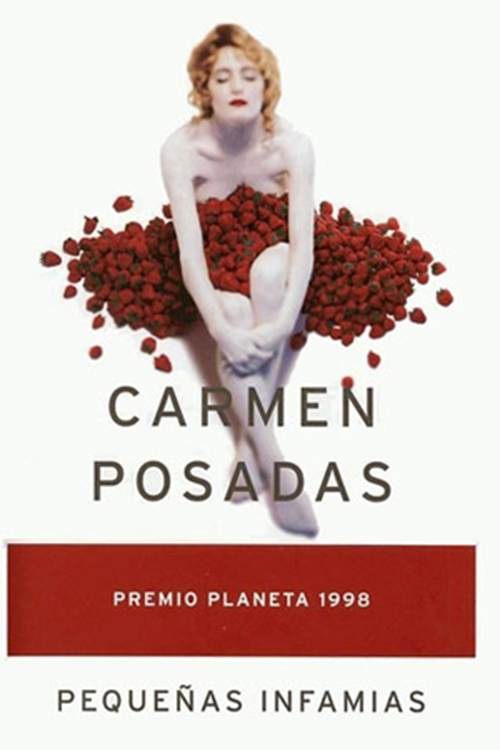
Carmen Posadas
Pequeñas infamias
Premio planeta 1998
A TREINTA GRADOS BAJO CERO
Sé de corazón de león; ten arrogancia
y no te cuides de lo que se agite o conspire contra tí.
Macbeth no será nunca vencido hasta
que el gran bosque de Birnam suba marchando
para combatirle a la alta colina de Dunsinane.
Shakespeare, Macbeth, acto 4, escena 1
NÉSTOR, EL COCINERO
Domingo, 29 de marzo (madrugada del sábado al domingo)
Tenía los bigotes más rígidos que nunca; tanto, que una mosca podría haber caminado por ellos igual que un convicto sobre la plancha de un barco pirata. Sólo que no hay mosca que sobreviva dentro de una cámara frigorífica a treinta grados bajo cero: y tampoco Néstor Chaffino, jefe de cocina, repostero famoso por su maestría con el chocolate fondant, el dueño de aquel bigote rubio y congelado. Y así habrían de encontrarlo horas más tarde: con los ojos muy abiertos y atónitos, pero aún con cierta dignidad en el porte; las uñas garfas arañando la puerta, es cierto, pero conservaba en cambio el paño de cocina colgado de las cintas del delantal, aunque uno no esté para coqueterías cuando la puerta de una cámara Westinghouse del año 80, dos metros por uno y medio, acaba de cerrarse automáticamente a sus espaldas con un clac.
Y clac es el último sonido exterior que uno percibe antes de admirarse de su pésima suerte, carajo, no puede ser, porque la incredulidad siempre antecede al miedo, y luego: Dios mío, pero si esto no me ha ocurrido nunca, a pesar de que ya se lo habían advertido los guardeses de la casa antes de marcharse y a pesar también de que hay un aviso en tres idiomas en un lugar muy visible de la cocina sobre la conveniencia de no olvidar algunas aburridas precauciones, como levantar el pestillo para evitar que la puerta de la cámara se cierre por descuido. Nunca se puede estar seguro del todo con estos aparatos antiguos. «Pero por amor de Cristo, si no habré tardado más de dos minutos, o tres a lo sumo, en apilar mis diez cajas de trufas de chocolate heladas.» Y sin embargo la puerta ha hecho clac, no cabe duda. Clac, la fastidiaste, Néstor. Clac, ¿y ahora qué? Mira el reloj: las agujas fosforescentes marcan las cuatro de la mañana, clac, y ahí está él, completamente a oscuras, dentro de la gran cámara frigorífica de esta casa de veraneo, ahora casi vacía después de una fiesta en la que quizá han desfilado una treintena de invitados… Pero pensemos, pensemos, por todos los diablos -se dice-, ¿quiénes son las personas que se han quedado a pasar la noche?
Vamos a ver: están los dueños de la casa, naturalmente. También Serafín Tous, ese viejo amigo de la pareja que llegó a última hora. Da la casualidad de que Néstor lo había conocido semanas atrás, aunque muy brevemente, eso sí. Luego están los dos empleados de su empresa de comidas a domicilio La Morera y el Muérdago a los que había pedido que se quedaran para ayudarle a recoger al día siguiente: Carlos García, su buen amigo, y también el chico nuevo (Néstor nunca acierta a la primera con su nombre). ¿Karel? ¿Karol? Sí, Karel, ese muchacho culturista checo tan despierto para todo, que lo mismo bate claras a punto de nieve que descarga cien cajas de coca-cola sin un jadeo, mientras tararea Lágrimas negras, un son caribeño, pero con demasiado acento de Bratislava.
¿Cuál de ellos escuchará sus gritos, atenderá a sus golpes contra la puerta, a las repetidas patadas, bang, bang, que retumban dentro de su cabeza como otras tantas patadas en el cerebro? Carajo, no puede ser, en treinta años de profesión ni un accidente, pero qué ironías. ¿Quién lo iba a decir, de pronto tantas calamidades juntas, Néstor? Unos meses antes te descubren un cáncer de pulmón y al poco tiempo, cuando más o menos has asimilado la terrible noticia, resulta que te quedas encerrado a oscuras en un frigorífico. Dios santo, morir de cáncer es una desgracia, pero al fin y al cabo le ocurre más o menos a una quinta parte de la humanidad; perecer congelado en la Costa del Sol, en cambio, es simplemente una idiotez.
Calma, no va a pasar nada. Néstor sabe que la tecnología americana, incluso la más antigua, lo tiene todo previsto. En alguna parte, quizá cerca del marco de la puerta, debe de haber un dispositivo de emergencia que, seguro, segurísimo, hace sonar un timbre en la cocina y entonces alguien lo oirá; ante todo hay que mantenerse tranquilo y pensar. ¿Cuánto puede resistir un hombre vestido con una chaquetilla blanca y pantalones de algodón a cuadritos a treinta grados bajo cero? Más de lo que uno imagina, coraje, viejo, y la mano tantea con bastante serenidad (dadas las circunstancias) pared arriba, pared abajo, ¡hacia la derecha no!, cuidado, Néstor.
Sus dedos acaban de tropezar con algo gélido y fino. Santa Madonna, en las cámaras frigoríficas siempre hay bichos muertos, liebres, conejos de hirsutos bigotes…
De pronto, estúpidamente, Néstor piensa en el dueño de casa, el señor Teldi, y entonces lo evoca, no como lo ha visto hace unas horas, sino en el recuerdo, veinte o veinticinco años atrás. Claro que el famoso bigote de Ernesto Teldi no era en aquella época (ni tampoco ahora) escaso y largo como el de una liebre, sino recortado, muy suave, parecido al de Errol Flynn. Y ese bigote ni siquiera se había curvado un milímetro al verlo en el salón la primera vez, indiferencia total; pero es lógico, un caballero como Teldi no tiene por qué fijarse en el servicio doméstico, menos aún recordar a un jefe de cocina al que sólo había visto en una ocasión hacía ya un siglo, allá por los años 70, una tarde de tantas y tan terribles emociones.
La mano de Néstor recorre un tramo más de pared. Ahora un poco a la izquierda… pero siempre procurando no alejarse del cerco de la puerta… por aquí, por aquí debe de estar el botón salvavidas: los gringos, ya se sabe, son racionales para estas cosas: jamás situarían el dispositivo de seguridad en un lugar difícil de encontrar. Vamos a ver… pero la mano, de pronto, se hunde en un abismo aún más negro, o al menos eso parece, y es entonces cuando Néstor decide dejar la búsqueda metódica para volver a los golpes: seis… siete… ocho(cientas) mil patadas contra la puerta tozuda. Virgen de Loreto, santa Madonna de los Donados, María Goretti y don Bosco… Por favor, que alguien despierte y decida bajar a la cocina a buscar algo, tal vez un insomne, o una insomne, Adela quizá; sí, por Dios, que venga Adela.
Adela es la mujer de Teldi. «Qué cruel resulta el paso del tiempo en los rostros bellos», se dice Néstor, porque en los momentos terribles los pensamientos a veces se escapan hacia lo completamente banal. Adela tendría unos treinta años cuando él la conoció en Sudamérica; una piel tan suave la suya… Néstor estira la mano… y ¡coño!, otra vez las malditas liebres muertas. Están allí, son ellas, con sus cuerpos peludos, con sus dientecillos blancos que refulgen en la oscuridad ignorando las leyes de los fuegos fatuos, pero ¿y Adela…?
No. Ella tampoco pareció reconocerlo cuando se encontraron para ultimar detalles, aunque Adela Teldi sí tenía razones para acordarse de él. Se habían visto en varias ocasiones, precisamente en casa de la dama, claro que eso sucedió hace muchos años; más de una vez lo había sorprendido departiendo con Antonio Reig, el cocinero de la familia, allá en su lejana casa de Buenos Aires, «¡Ah! Néstor, de nuevo usted por aquí», le decía, o más escuetamente: «Buenas tardes, Néstor.» Y siempre lo llamaba por su nombre de pila; sí, eso solía decirle Adela Teldi en aquel entonces: «Buenas tardes, Néstor», e incluso añadía a veces un «¿cómo le va? ¿Bien?», antes de desaparecer de la cocina, dejando tras de sí un aroma inconfundible de Eau de Patou mientras los dos cocineros seguían charlando, traficando rumores sobre ella, como es lógico incluso entre personas muy discretas: resulta irresistible hablar de alguien que acaba de esfumarse dejando un rastro tan delicioso.
Página siguiente