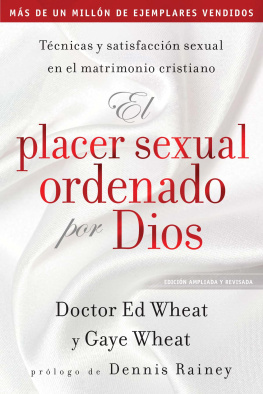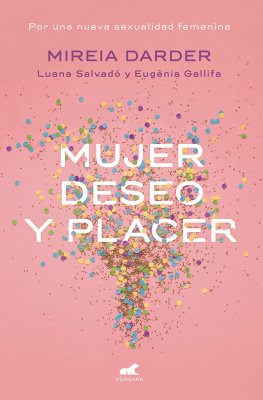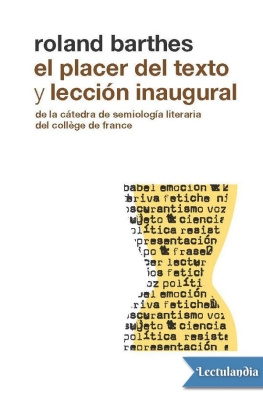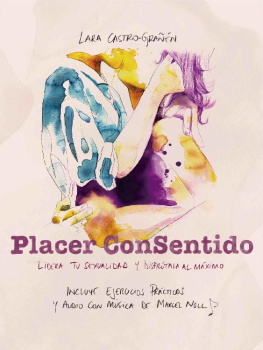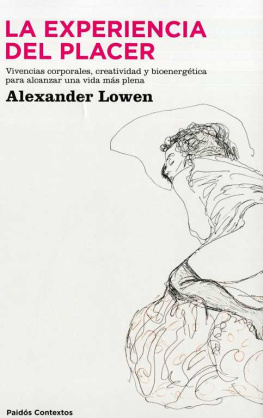El goce
Diseño de cubierta: Editorial Pasos Perdidos S.L.
Imagen de cubierta: Egon Schiele, Freundschaft,1913
Maquetación: Daniel F. Patricio
Título original: La jouissance
© de la edición original, Èdicions Plon, 2014
© de esta edición, Editorial Pasos Perdidos S.L., 2015
© de la traducción, Mercedes Noriega Bosch, 2015
© del prólogo, José Luis Pardo, 2015
ISBN: 978-84-943434-9-0
Esta obra se benefició del P.A.P. GARCÍA LORCA, programa de publicación del Institut Français y del Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Europeos.
Cualquier formato de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede hacerse con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Prohibido (no) gozar
Por José Luis Pardo
Confieso que el término que da título a este libro durante mucho tiempo me resultó extraño, ajeno, incómodamente exótico. No me sorprendería que esto significase que no he gozado nada en esta vida, o que si lo he hecho ha sido sin enterarme de que estaba gozando, aunque tampoco me sorprendería que esto último (gozar sin enterarse uno de que lo está haciendo) fuera una condición para el goce, porque lo contrario lo encuentro un poco morboso. La primera vez que fijé mi atención en la palabra, que desde luego no formaba parte de mi vocabulario, fue en la lectura de los místicos de los siglos de oro, creo que durante mis años de colegio. No tenía ni idea de lo que podía significar ese «goce», pero estaba obligado, por el contexto, a identificarlo con el éxtasis religioso. Seguramente yo era en aquel momento incapaz de separar lo religioso de lo eclesial, y también incapaz de renunciar a un anticlericalismo militante y visceral que formaba parte de mis señas de identidad familiares y sociales, así que no tenía más remedio que considerarlo como algo sospechoso. Más tarde, desde luego, leí a Bataille, empezando por las cosas que decía sobre la Santa Teresa de Bernini. Me hizo bastante ilusión la idea de descubrir el goce sexual bajo la cobertura del goce místico, algo así como descubrir «la verdad» bajo «la mentira», porque el sexo era en aquellos tiempos uno de los signos inequívocos de la verdad o, quizás mejor, de la autenticidad, de lo que no se puede disimular por mucho que se intente (una creencia debida, supongo, a la influencia ambiental del psicoanálisis y de la «liberación sexual», ambas cosas probablemente en sus versiones más vulgares y menos refinadas); pero, por decirlo en los términos de Jean-Luc Nancy, seguramente yo no era (cultural o visceralmente) tan «católico» como Bataille y, justamente por estar bajo la potestad de la consigna sesentayochesca «gozad sin trabas», no me complacía demasiado retener las ideas de «pecado», «prohibición», «culpa» o «transgresión», ni siquiera aunque fuese con la perversa intención de conservar con ellas las esencias del goce, porque —en la medida en que el goce me seguía pareciendo un «estadio superior» que sólo podía alcanzarse a través de aquellas «trabas»— continuaba sin saber muy bien lo que significaba.
«Orgasmo» —la palabra que encuentro más obscena en castellano, porque es la única que conserva plenamente su insoportable indecencia sin dejar de ser un término técnico y ajeno al argot popular, sin un adarme de guiño pícaro—, si era eso lo que había que adivinar en el gesto extraviado de la escultura de Bernini, era un vocablo que había adquirido para mí, por culpa de Wilhelm Reich, una connotación higiénica (la liberación de una carga cuya represión podía tener graves efectos sobre la salud física y psíquica de las personas) que la excluía por completo del ámbito, no ya de lo placentero, sino incluso de lo excitante o lo atractivo. Como tuve ocasión de explicar en un librito titulado La Banalidad, desde muy pronto me resistí a admitir cualquier cosa que significase en la vida un «nivel último de resolución», ya fuera la lucha de clases o la pulsión sexual, y nunca comulgué con la idea de que la clave para entender Muerte en Venecia (la película de Visconti y el libro de Mann) fuera convertirla en un hardcore gay, o con la de que el criterio para considerar «buena» una canción fuese que en su letra se hiciese una explícita defensa de los explotados contra los explotadores; y ello precisamente porque me tomo muy en serio los derechos de los homosexuales y la lucha contra la explotación, pero también la literatura, el cine y la música. Y la verdad es que aquello del «goce» me sonaba demasiado a «solución final».
Algunos años más tarde, una noche en la sobremesa posterior a la cena, en casa de nuestro común amigo Manuel Borrás, Santiago Auserón me redescubrió el son cubano, y en los versos de aquellas coplas volví a escuchar, con las mismas resonancias extrañas que me había despertado en los poemas de Juan de la Cruz, aquel anuncio literalmente increíble: «Vamos a gozar» (¿?). Tras unas cuantas canciones («las fiestas de los guajiros/no tienen cuándo acabarse./Empiezan tocando el güiro/y acaban por desmayarse»), alzó su voz, imperativa, Celeste Mendoza:
Muchachos,
olviden las penas
que tengo ganas...
Coro: ¿De qué, Celeste?
...de gozar
Que no se retraiga nadie
Que la rumba ahora está
botá
Y aprovechen el momento
que luego les pesará
Yo fui a una fiesta de santos y allí
un santo muy fuerte
libró a una niña de muerte
cubriéndola con su manto
y yo, asombrada de tanto,
tuve que cantarle así:
Papa Oggún, ¿qué es esto? Papa Oggún
Esa fue la primera vez que comprendí, o creí comprender, de qué se trataba. Comprendí, para empezar, que la extrañeza que me suscitaba el término procedía de su antigüedad, es decir, de su pertenencia a un estrato del castellano que en la actualidad ya había desaparecido casi completamente de la lengua, pero que se había conservado en algunos lugares de la América hispanohablante, en donde el idioma evolucionó de otro modo y, en ciertos aspectos, se quedó detenido en aquel estadio de los siglos XVI y XVII. Sin duda, en francés, como verá el lector en las páginas que siguen, ha sucedido otra cosa (el «goce» —jouissance— ha tenido una «supervivencia» léxica y semántica y unos avatares discursivos de continuidad que no ha conocido en el castellano, además de haberle sido otorgada una convalidación literaria e intelectual en la modernidad gracias al triunvirato Sade-Bataille-Lacan, que no tiene parangón en España, pero que quizás explica en parte la fácil penetración de este triunvirato en algunas zonas de Latinoamérica, basada probablemente en un anacronismo o en uno de esos equívocos fructíferos que Edgar Morin llamaba «neo-arcaísmos»).
Me vi transportado, pues, por aquellas voces profundas a esos lejanos siglos —los de Teresa de Ávila y Juan de la Cruz— en los que, reconozcámoslo con escándalo, aún nadie había leído a Lacan. Por tanto, y como dice Nancy, el goce sólo podía entenderse «en su sentido original, es decir, jurídico, y no sexual». Me vino entonces a la memoria un documento con el que había trabajado en un contexto académico. En el testamento otorgado por D. Luis Hernández en Granada, el 16 de julio de 1559, el testador especifica el modo en que ciertos herederos deben tratar algunos de sus bienes, para que
«no puedan vender, ni en manera alguna enajenar, los dichos bienes ni parte alguna dellos, salvo gozar dellos y de sus rentas y frutos syn pagar ni contribuyr ningund ynterese. E que teniendo y dándole nuestro Señor hijos , de legítimo matrimonio, se entiende que an de subçeder e aver y heredar todos los dichos bienes que por clavsula yo le mando para los aver e gozar, tener e poseer por la misma forma e manera que de suso se haze minçión, y de allí en adelante sus descendientes para siempre jamás, con la dicha condición de no los poder vender ni en ninguna manera enajenar, salvo gozar de dichos bienes y de sus rentas y frutos, segund dicho es».