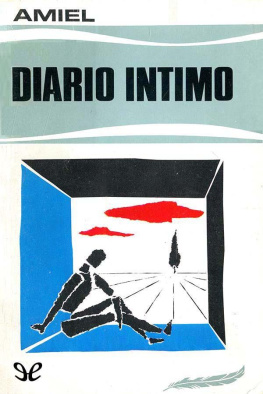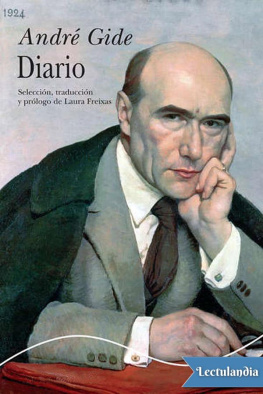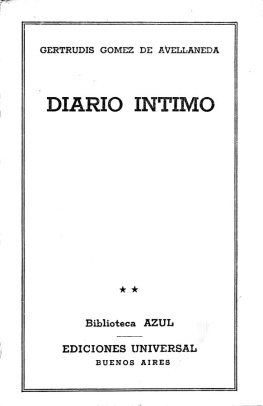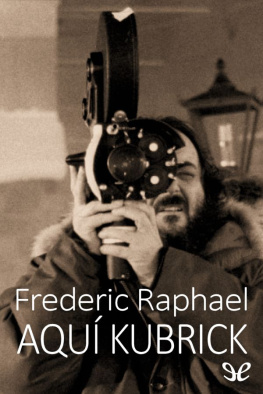Diario I
GINEBRA. Lunes, 24 de junio de 1839.—La mejor manera de trabajar sin aprender nada consiste en revolotear de obra en obra, o leer demasiado de un tirón. Yo examino rápidamente, bojeo veinte veces un volumen de historia, cuando en realidad deberla leerlo, y hubiera podido, con atención. De esta manera, encontré la fórmula para tener siempre que volver a empezar. Hay que arreglar esto. Me gustaría leer y aprender tantas cosas a la vez, que los brazos se me caen dé pura impotencia, y permanezco delante del libro que sea sin poder resolverme a limitarme a un tema único, y sin atreverme a empezar. Grave defecto: una cosa más que corregir. Y me parece que también tengo el defecto de André Roux, que me decía que frecuentemente había dejado un trabajo o una lectura por creer que éstos no parecían caer dentro de un todo completo, sino que resultaban ser más bien una pauta de espera que dejaría en el espíritu una laguna más molesta o un pesar más hondo que si no hubieran sido emprendidos nunca. Hoy he tomado la resolución de estudiar seriamente mis cursos del auditorio; aún no he tenido la firmeza de obligarme a hacerlo, a pesar de que con frecuencia hice proyectos a este respecto. Veamos si esta vez sale mejor. De otra manera, a la hora de los exámenes tendré que agotarme estudiando, peor que un forzado; rehacer, en una semana o dos, la tarea de seis meses, o de tres, según los casos, es demasiado penoso y de poquísimo provecho para la instrucción.
Jueves, 27.—Desde las seis y diez de la mañana, toma de posición con el coronel Dufour en Saint-Antoine.
Viernes, 28.—No sé por qué Raisin me trastorna de este modo. Cada día se aleja más de mí, sin que ello le cueste esfuerzo alguno, para vivir con Cougnard, Galloix, Trembley, Duchosal. Nunca le he dicho la pena que ese alejamiento me causa. Cómo lo amaría si lo adivinase: ni se imagina que él es la única causa de este vacío. Me cree completamente indiferente y frío, porque no soy demasiado expansivo en compañía de nuestros amigos, pero me parece que no tiene por qué quejarse, pues es el único compañero a quien me he abierto, y en mayor medida que él respecto a mí. Pero lo que me molesta es que no puedo soportar todos esos excesos, bebidas, pipa, charlas, que ellos encuentran tan divertidos, y que en secreto se reprochan. No encuentro placer en ello, y siento que mi conciencia los condena. No es puritanismo. ¿Se tratará de honestidad o de virtud? Creo más bien que es algo natural, y, por consiguiente, menos meritorio; y, además, cualquier obscenidad me ha disgustado siempre, y a menudo hecho enrojecer. Esto me recuerda esa boba facilidad para ponerme colorado a la menor burla, incluso indirecta, y esa otra, mucho más asombrosa, de enrojecer por otro. Es ridículo, y, sin embargo, «en la mesa, cuando riñen a mis vecinos, me ocurre refrenarme a mí mismo, como si la cosa estuviera destinada a mí».
Felizmente he llegado a dominar (un poco) esta estúpida timidez. Pero me doy cuenta que entre la gente de mundo, en sociedad, por ejemplo, sería un torpón. Ante cualquier burla mordaz sólo sabría callarme, para no convertirme en un sujeto amargo y ultrajante. Ocurre como en los juegos, que cualquier provocación me excita; y no digo una palabra, ni muevo un dedo, para no aplastar al que me ha atacado. Sólo el silencio puede dominar el furor. Si la chispa brota, todo es inútil, y hay que proseguir ciegamente y con los dientes apretados. Al menos esto es lo que he observado.
Domingo, 7 de julio.—He oído predicar al señor Chenevière; se trataba de un sermón que ya conocía de otra vez. Comida en casa del tío, en la Paumière. A las dos vino a buscarme mi pariente Laurent. Hemos estado bebiendo con el tío, discutiendo sobre la libertad y la civilización. A las tres y media nos separamos, cada uno por su lado, el tío y su familia para ir a merendar a casa de los Petit, en Mont-Brillant, y nosotros para ir a escalar el Salève.
Laurent y yo fuimos primero a tomar el fresco echados bajo los árboles de las orillas del Arve, cerca de Sieme. Luego, pasando por Veyrier, y bordeando el gran Salève, llegamos al pie de la garganta llamada el Entonnoir. Eran las cinco y media: esperábamos llegar a los Trece Árboles a la puesta del sol. Pero no sabíamos que la subida es impracticable y que sólo es posible la bajada. Por último, después de haber recorrido varios farallones y caminado constantemente siguiendo el sentido de la izquierda sobre las piedras y con la ayuda de algunas matas de hierbas, llegados ya a unos dos tercios de la cumbre, el sol traspuso el horizonte. Cansadísimos, temerosos de caer si seguíamos el camino en el crepúsculo por aquellos parajes peligrosos, decidimos acostarnos sobre una plataforma rocosa, a un metro del precipicio, con los riñones sobre duras piedras puntiagudas. Mientras, en casa, nadie durmió, pues nos esperaban con angustia, pensando que quizá alguno de los dos había sufrido un accidente. Nosotros, con frío en las piernas, no lo hicimos mucho mejor. Cada media hora había que espabilarse para apartar una piedra que se había incrustrado en nuestras costillas.
Lunes, 8 de julio.—Por su orientación hacia poniente, aquella parte de la montaña no empezó a estar clara hasta las cuatro de la mañana. Tras un intento de escalada que nos hizo perder más tiempo aún, decidimos volver a casa, adivinando los temores que allí estarían padeciendo: en efecto, una hora antes mi tío había ido ya a la Paumière, para informarse. El descenso fue más rápido gracias a las piedras, y allí quedó casi toda la suela de mis zapatos. A las cinco y media estábamos abajo. (Coincidencia con la hora de llegada). En el primer arroyo que encontramos nos entraron ganas de meternos en el agua para beber más de prisa. Desde la noche anterior estábamos sedientos. Hambre, en cambio, no teníamos, sin duda a causa del burdeos, y el mismo exceso en su consumo había además hecho desaparecer mi tendencia. Por lo demás, la sed hace desaparecer cualquier otra necesidad, y ni siquiera teníamos cantimplora.
Después de haber bebido en todos los manantiales, y picado aquí y allá el fruto de los cerezos que bordeaban el camino, regresamos por Troinex y Carouge. A las siete y cinco llegamos a casa, donde encontramos todas las caras enrojecidas por el insomnio y la inquietud. El relato de nuestra aventura sirvió para animar un desayuno sólido, y prometimos no intentar próximamente la proeza, al menos durante la ausencia de los dos jefes de familia, que en breve partirán hacia Neuchatel.
Miércoles, 7 de agosto.—He completado algunas lagunas gracias a los cuadernos de Tissot. Visita a André Roux, por la mañana. Después de comer he repasado algunas páginas de literatura, y a las dos y media fui a la sala del museo, donde me enteré que está cerrado hasta las cuatro. Fuimos a pasear a los Bastiones, Trembley, Cougnard y yo. Trembley tenía que hacer un recado y se reunió con nosotros a las tres.
«¿Estás preparado?» «No. ¿Y tú?» «Bastante». Yo no sabía una palabra de historia. La había estudiado a una media de nueve páginas por hora, es decir, que ni me habían quedado las ideas generales. Me hicieron algunas preguntas sobre diversos puntos y no pude responder. Echamos a suertes con pajas…, y perdí de nuevo. Ya iba a resignarme a un hundimiento radical en este tema, cuando tuvimos la idea de repasar todo con los cuadros de Trembley, y en media hora lo aprendí todo. Cuanto había leído ayer, y luego olvidado, se refrescó, se reavivó; y marché hacia la sala de torturas con menos terror.
Sin embargo, al entrar, empecé a sentir calor, a estar inquieto, sudoroso, incómodo; mis ojos se enturbiaron; malísimos pronósticos. Felizmente, hay para esto un remedio infalible: cuando uno se sienta en el banquillo del acusado, junto a la tarima, los profesores lo devoran con el fuego de sus miradas. Entonces, por la ley de la homeopatía, el fuego interior que nos abrasa se opone a ese fuego exterior, y el conjunto produce frío, sangre fría. Esto me salvó. Cuando parece que deberla estar aterrado, me vuelve el aplomo. Es una mezcla de dos esencias inflamables que forma un precipitado. Este problema psicológico no deja de tener interés.