Gilbert Keith Chesterton





Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra en cualquier tipo de soporte o medio, actual o futuro, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.


 ay no pocos indicios que conducen a la asombrosa conclusión de que la biblioteca del Museo Británico, además de sus múltiples y variados servicios, cumple muchas de las funciones de un sanatorio mental privado. Entre los hombres y mujeres que se mueven silenciosamente y de un lado a otro en ese vasto palacio del saber, hombres y mujeres que escudriñan la ciencia de los siglos mientras son atendidos por un número igualmente grande de empleados públicos, entre ellos, digo, los hay que, en una época menos humanitaria que la nuestra, habrían estado aullando sobre un montón de paja en el hospital psiquiátrico de Bedlam. Cuentan que no es poco frecuente que más de una familia que tiene a su cargo a algún orate inofensivo lo envíe a la biblioteca del museo para que pueda jugar con dinastías y filosofías, al igual que un chico enfermo juega con soldaditos de plomo.
ay no pocos indicios que conducen a la asombrosa conclusión de que la biblioteca del Museo Británico, además de sus múltiples y variados servicios, cumple muchas de las funciones de un sanatorio mental privado. Entre los hombres y mujeres que se mueven silenciosamente y de un lado a otro en ese vasto palacio del saber, hombres y mujeres que escudriñan la ciencia de los siglos mientras son atendidos por un número igualmente grande de empleados públicos, entre ellos, digo, los hay que, en una época menos humanitaria que la nuestra, habrían estado aullando sobre un montón de paja en el hospital psiquiátrico de Bedlam. Cuentan que no es poco frecuente que más de una familia que tiene a su cargo a algún orate inofensivo lo envíe a la biblioteca del museo para que pueda jugar con dinastías y filosofías, al igual que un chico enfermo juega con soldaditos de plomo.
Sea esto verdad o no en un sentido amplio de la palabra, es cierto que este colosal templo de los caprichos tiene todo el aspecto de ocultar muchas tragedias, ya que, en verdad, un capricho significa a menudo eso: una tragedia.


* There go the loves that wither / the old loves with wearier wings/ and all dead years draw thither/ and all disastrous things. (A. C. Swiburne, El jardín de Proserpina).
En esa biblioteca suelen verse figuras tan extrañas y deshumanizadas que podrían nacer y morir en ella sin llegar a ver la luz del sol. Parecen un pueblo fabuloso y subterráneo, los gnomos de la mina de la sabiduría. Pero sería ligereza e irracionalidad decir que todo esto equivale a locura. El amor que siente una rata de biblioteca por los enmohecidos folios antiguos puede ser fácilmente más cuerdo que el de muchos poetas hacia las puestas de sol y el mar. El apego inexplicable de algún viejo catedrático a su ajado sombrero puede ser un sentimiento menos enfermizo que el deseo superficial de una dama de sociedad que sueña con un vestido de Worth. Se olvida con demasiada facilidad que lo convencional se halla tan cerca de lo mórbido como lo no convencional. Por cierto, no hay una definición absoluta de la locura, fuera de la definición que cada uno de nosotros suscribiría: que la locura es la conducta excéntrica de otra persona. Por supuesto, es una absurda exageración decir que todos estamos locos, pero también es cierto que ninguno de nosotros es perfectamente cuerdo, y que ninguno es perfectamente sano de cuerpo. Si llegara a aparecer en el mundo algún hombre perfectamente cuerdo, no cabe duda de que lo recluirían. La terrible sencillez con que pasaría sobre nuestras menudas morbideces, nuestras huecas vanidades y nuestra maliciosa autosatisfacción, la inocencia elefantiásica con que ignoraría nuestras ficciones de civilización, todo esto lo convertiría en una criatura más desoladora e inescrutable que el golpe de un rayo o que una bestia de presa. Puede que los grandes profetas que parecieron tan locos a la humanidad estuvieran en realidad delirantes de impotente cordura.
cuando en realidad son ellas las que lo mantienen cuerdo. Sin ellas, podría derivar al ocio destructor del alma y a la hipocondría; pero la somnolienta regularidad de sus notas y cálculos enseña en cierto modo la misma lección que el balanceo del martillo del herrero o el trajín de los caballos que tiran del arado: la lección del antiguo sentido común de las cosas. Sin embargo, incluso después de descontar esa sana alegría que a menudo acompaña a los trabajos laboriosos e inútiles, siempre queda cierta duda sobre el sentido común de la investigación del catedrático. Los libros, como todos los demás objetos que son amigos del hombre, son capaces de convertirse en sus enemigos, de rebelarse y aniquilar a su creador. El espectáculo de un hombre hurgando febrilmente a través de los misterios de un panfleto de hojarasca, en papel ajado, que le cabe dentro del bolsillo, tiene la misma irónica majestad de un hombre atropellado por una locomotora. El ser humano recibe un supremo cumplido aun en su muerte: en cierto sentido, muere por su propia mano. Esta cualidad diabólica de los libros existe; la locura está al acecho en las bibliotecas tranquilas, pero la naturaleza y esencia de esa locura sólo puede definirse aproximadamente.
A nuestro parecer, una descripción general de la locura podría ser que consiste en preferir el símbolo a lo que éste representa. El ejemplo más obvio es el maniático religioso, en quien la adoración del cristianismo implica precisamente la negación de todas las ideas de integridad y caridad que el cristianismo defiende. Pero hay mu chos otros ejemplos. El dinero, por ejemplo, es un símbolo; simboliza el vino, los caballos, la ropa elegante, las casas de lujo, las grandes ciudades del mundo y la quieta vivienda junto al río. El avaro es un loco porque prefiere el dinero a todas estas cosas; porque prefiere el símbolo a la realidad. Mas los libros son también un símbolo; representan la impresión que el hombre tiene de la existencia, y puede sostenerse al menos esto: que el hombre que ha llegado a preferir los libros a la vida es un maniático del mismo tipo que el avaro. Un libro es, sin duda, un objeto sagrado. En él están las mayores joyas encerradas en el cofre más pequeño. Pero eso no altera el hecho de que cuando se valora más el cofre que las joyas ha empezado la superstición. Éste es el gran pecado de idolatría contra el que la religión nos ha advertido tanto.
En el amanecer del mundo, los ídolos eran toscas figuras en forma de hombres o animales, pero en los siglos civilizados perduran en formas todavía más bajas que ésas, en forma de libros, porcelana azul y tiestos viejos. Se ha escrito que los dioses del cristiano son el cuero, la porcelana y el peltre. La esencia de la idolatría es la misma. Existe idolatría donde quiera que aquello que en un principio nos proporcionaba felicidad haya pasado en último término a ser más importante que la felicidad misma. La ebriedad, por ejemplo, puede describirse razonablemente como una afición absorbente. Y la ebriedad, cuando se la comprende realmente, en su realidad interior y psicológica, es un ejemplo típico de idolatría. La intemperancia esencial comienza en el punto en que la forma incidental de placer que se deriva de un determinado artículo de consumo pasa a ser más importante que todo el vasto universo de placeres naturales, que en última instancia destruye. Omar Khayyam, a quien se considera por no sé qué razón inexplicable un poeta jovial y alentador, sintetiza este postrer y horrible efecto de la bebida en una estrofa de incomparable ingenio y vigor:

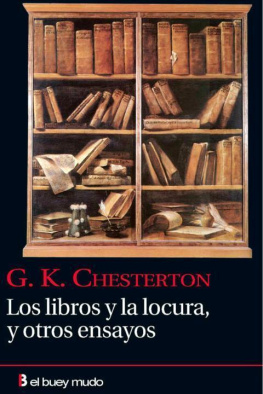
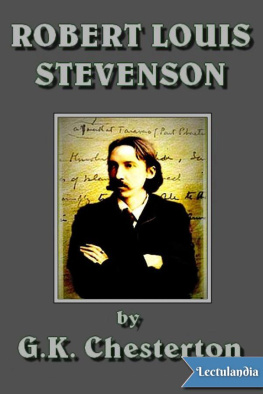
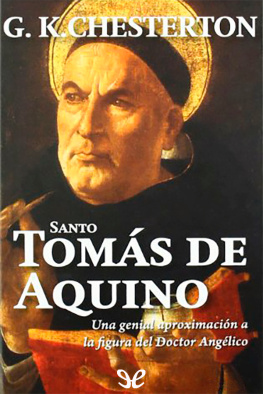
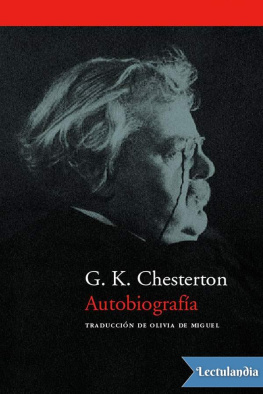
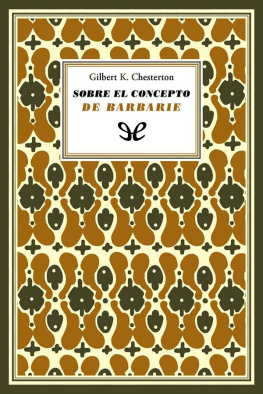
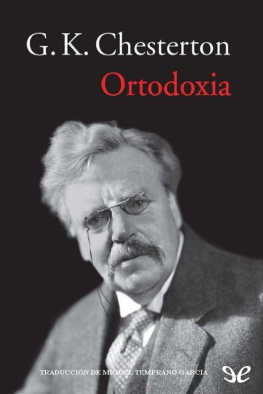


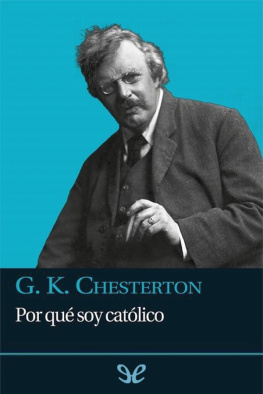
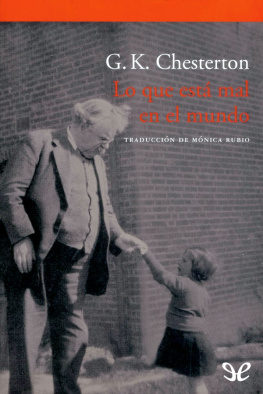
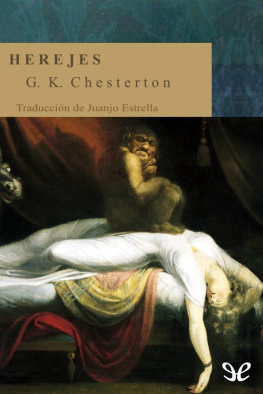
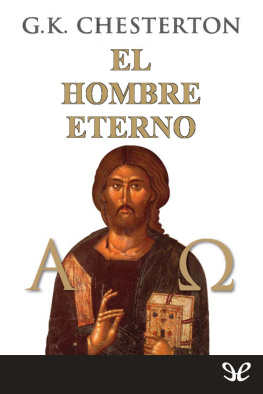
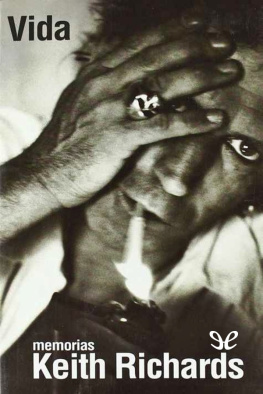
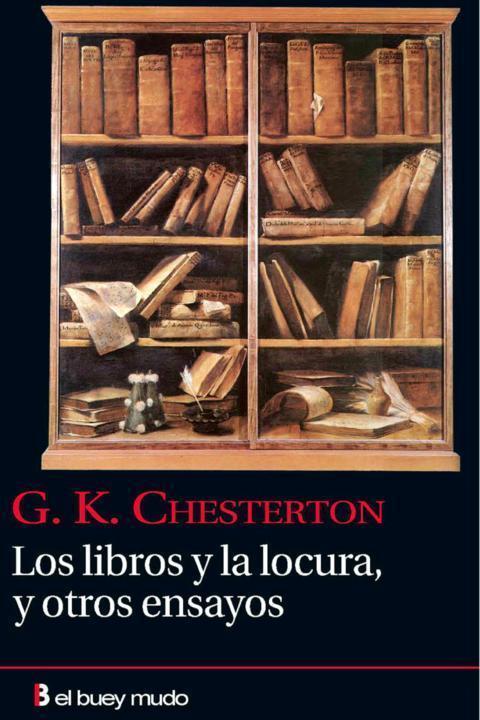

 ay no pocos indicios que conducen a la asombrosa conclusión de que la biblioteca del Museo Británico, además de sus múltiples y variados servicios, cumple muchas de las funciones de un sanatorio mental privado. Entre los hombres y mujeres que se mueven silenciosamente y de un lado a otro en ese vasto palacio del saber, hombres y mujeres que escudriñan la ciencia de los siglos mientras son atendidos por un número igualmente grande de empleados públicos, entre ellos, digo, los hay que, en una época menos humanitaria que la nuestra, habrían estado aullando sobre un montón de paja en el hospital psiquiátrico de Bedlam. Cuentan que no es poco frecuente que más de una familia que tiene a su cargo a algún orate inofensivo lo envíe a la biblioteca del museo para que pueda jugar con dinastías y filosofías, al igual que un chico enfermo juega con soldaditos de plomo.
ay no pocos indicios que conducen a la asombrosa conclusión de que la biblioteca del Museo Británico, además de sus múltiples y variados servicios, cumple muchas de las funciones de un sanatorio mental privado. Entre los hombres y mujeres que se mueven silenciosamente y de un lado a otro en ese vasto palacio del saber, hombres y mujeres que escudriñan la ciencia de los siglos mientras son atendidos por un número igualmente grande de empleados públicos, entre ellos, digo, los hay que, en una época menos humanitaria que la nuestra, habrían estado aullando sobre un montón de paja en el hospital psiquiátrico de Bedlam. Cuentan que no es poco frecuente que más de una familia que tiene a su cargo a algún orate inofensivo lo envíe a la biblioteca del museo para que pueda jugar con dinastías y filosofías, al igual que un chico enfermo juega con soldaditos de plomo.