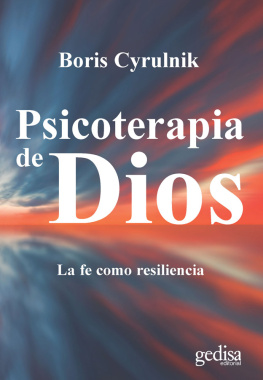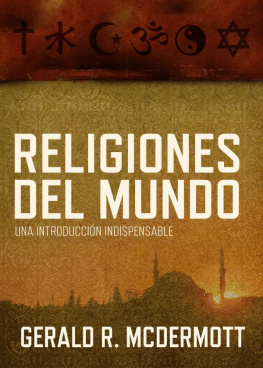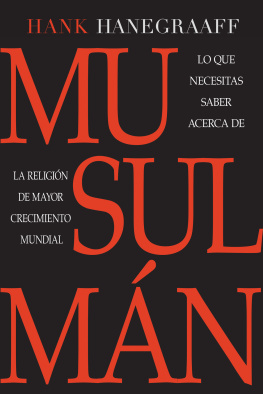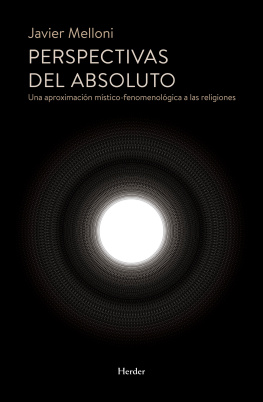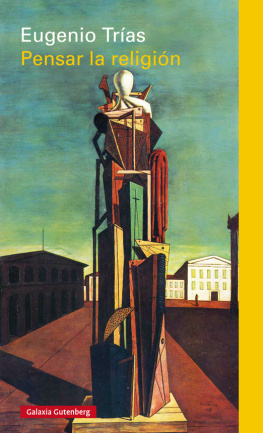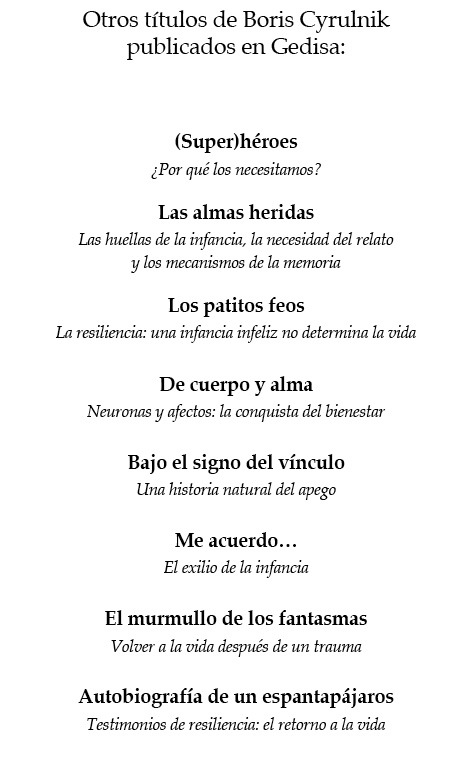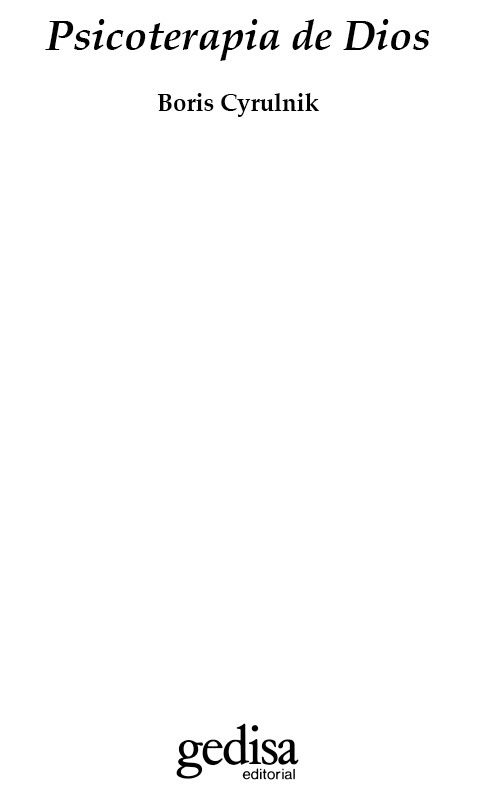Titulo original en francés:
Psychoterápie de Dieu
© Odile Jacob, 2017
© De la traducción: Alfonso Díez, 2018
Corrección: Marta Beltrán Bahón
Cubierta: equipo Gedisa
Primera edición: marzo de 2018, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3º
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
Correo electrónico:
http://www.gedisa.com
Preimpresión:
http://www.editorservice.net
ISBN: 978-84-17341-01-5
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier
medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada,
en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
Prefacio.
Dios psicoterapeuta
o el apego a Dios
Seis viejecitos de 12 años que habían sido niños-soldado, ha bían visto la muerte, se codearon con ella y quizás incluso ha bían dado muerte. Estos niños habían envejecido de golpe. En algunos meses, las arrugas de la preocupación se abrieron en sus frentes. Sus ojos ya no reían y sus mandíbulas cerradas endurecían sus rostros. Un viejecito sonriente, con sus hoyuelos en las mejillas, me dijo que la guerra del Congo había acabado y que ahora quería convertirse en un futbolista o un chófer de esos coches magníficos de las ONG de Goma. Se parecía a mi nieto, salvo por su piel negra. Otro viejecito me pidió que le explicara por qué sólo se encontraba bien en la iglesia. «Veo todo el rato imágenes que me dan miedo. Pero, cuando entro en una iglesia, sólo veo cosas bonitas». Los viejecitos tristes asentían, cosa que divertía mucho al futbolista-chofer.
Fui incapaz de responder, vi la decepción de aquellos niños malnutridos, los abandoné en su sufrimiento, no supe explicarles por qué el hecho de entrar en una iglesia podía sanar un trauma, calma una angustia y borrar las imágenes del horror.
Con 14 años, Elie Wiesel fue arrastrado a un infierno en el que la realidad se había vuelto loca: ¡Auschwitz! Al regresar del mundo de los muertos, le fue imposible hablar, mientras que una fuerza íntima le empujaba a dar su testimonio. A su alrededor oía: «¿Quién es este Dios que ha dejado que esto ocurriera?». Algunos de sus allegados perdieron la fe: «Si Dios existiera, no lo hubiera permitido». El adolescente sobrevivía con un desgarro íntimo, ya que su fe persistía, atravesada por una pregunta punzante: «¿Por qué lo ha permitido?». Fue así como comprendió que Dios sufría ya que el mal existe: «Dios padece después de Auschwitz, tengo tanta necesidad de él».
¿Podemos ignorar hoy a siete mil millones de seres humanos que se dirigen a Él todos los días, sienten su proximidad afectiva, temen su juicio y se reúnen en magníficos lugares de culto llamados iglesias, mezquitas, sinagogas y otros templos?
¿Podríamos intentar entender por qué esta necesidad fundamental deriva tan a menudo hacia un lenguaje totalitario que petrifica las almas y, en nombre del amor al prójimo, se convierte a veces en odio hacia el Otro?
He tenido que hacer una investigación para responder a estos niños y decirles que este libro podría esclarecer aquello que, en el alma humana, teje el apego a Dios.
Notas:
. Cyrulnik, B., Misión Unicef, Congo RDC , septiembre de 2010.
. Jonas, H., Le Concept de Dieu après Auschwitz , Rivages, París, 1994.
1
De la angustia al éxtasis,
consolación divina
Trescientos mil niños sufren por haber sido soldados y se hacen las mismas preguntas: «¿Por qué me arrastraron a esta pesadilla? ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué no viene Dios en nuestra ayuda?».
El fen ómeno de los niños-soldado siempre ha existido, pero desde el año 2000 se considera un crimen de guerra. Durante milenios, cuando la guerra era la forma más habitual de socialización, se armaba a los niños, se utilizaba a las niñas y los adultos suspiraban: «La guerra es cruel». Los cadetes napoleónicos de 14 a 16 años fueron los últimos soldados del Emperador. La guerra de Secesión de los Estados Unidos (1861-1865) consumió a un gran número de niños. Los chiquillos de París, durante la Comuna (1871), fueron convertidos en héroes, es decir, sacrificados. Los nazis enviaron a la masacre definitiva (1945) a miles de niños fanatizados por la escuela. En Nepal, en Oriente próximo, en Nicaragua, en Colombia, cientos de miles de niños fueron sacrificados para defender una causa que fue rápidamente olvidada.
Algunos niños-soldado, arrancados de sus familias y de sus pueblos, fueron sometidos a educadores que los aterrorizaban. A veces encontraron en estos grupos armados una relación de apego que les daba seguridad, o incluso vivieron la fanatización como una aventura excitante. Otros experimentaron la fiebre de la entrega personal hasta el punto de desear morir por una causa que se les había inculcado. La mayoría se desilusionó al ver a la muerte de cerca y recuperaron la memoria de su más tierna niñez, cuando su madre era su primera base de seguridad y cuando su padre enmarcaba, mediante su autoridad, el desarrollo del pequeño. El terror reactivaba la necesidad de apego: «Cuando estábamos tumbados en el suelo y los obuses silbaban a nuestro alrededor, mis pensamientos me llevaban a mi hogar, a mi casa, a todos los que había dejado atrás […], me culpaba […], fui un estúpido al dejar a mi familia. […] Dios mío, cómo me habría gustado que mi padre me viniera a buscar».
Cuando la utopía se hunde y cuando lo real nos aterra, somos capaces de reactivar el recuerdo de un momento feliz en el que estábamos protegidos por nuestra afectuosa familia.
Estos niños enrolados en la guerra de Secesión, en la Comuna de París, el nazismo o el yihadismo, están eufóricos por el gran proyecto que les proponen los adultos. Pero cuando lo real les golpea, la mayoría de estos pequeños soldados reactivan el recuerdo de los momentos felices en los que estaban protegidos por los brazos de su madre, bajo la autoridad de su padre. ¿Es necesario un susto, una pérdida, para que el apego tenga un efecto tranquilizador? En un contexto normal, en el que el apego siempre está ahí, adquiere un efecto adormecedor. Pero cuando un acontecimiento causa una alarma o un sentimiento de pérdida, el dispositivo afectivo reactiva el recuerdo de los apegos felices.
Esto explica por qué un niño que nunca ha sido querido no puede reactivar el recuerdo de una felicidad que no ha tenido nunca. Todo susto o pérdida despierta en su memoria la soledad y el abandono. No puede volver a encontrar el Paraíso perdido ya que nunca estuvo allí. En su memoria, sólo hay la angustia del vacío en un mundo en el que todo es terrorífico.
Un niño que ha estado en los brazos tranquilizadores de una madre afectuosa ha aprendido a soportar su partida cuando, de forma inevitable, ella se ausenta. Le basta con llenar el vacío momentáneo con un dibujo que la representa o con un trapo, un osito que la evoca. La falta de madre es el origen de su creatividad, a condición de que, en su recuerdo, haya un rastro de su madre tranquilizador. Sin embargo, no todo está perdido cuando un niño ha sido abandonado de forma precoz. A pesar de las grandes dificultades que esto causa, basta con que tenga un sustituto afectivo para poder reactivar el recuerdo del momento feliz. Por este motivo los niños dañados por la guerra raramente reproducen la violencia, a condición de haber estado antes en un entorno seguro: «Casi siempre, se vuelven pacifistas o militantes por la paz».