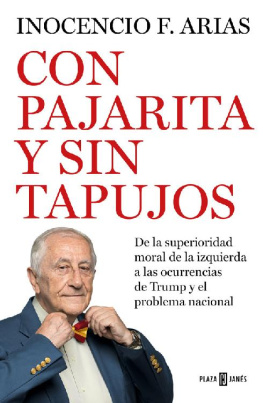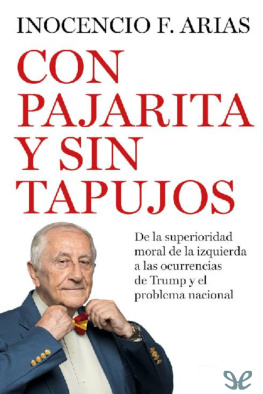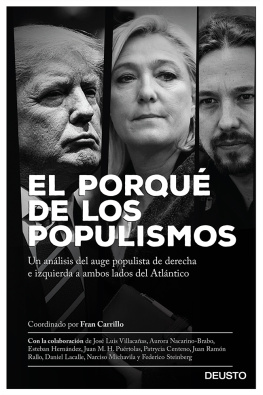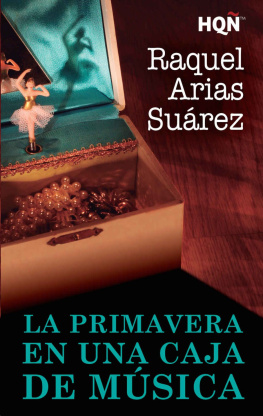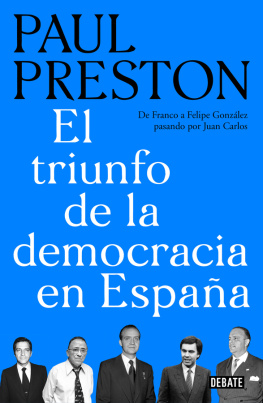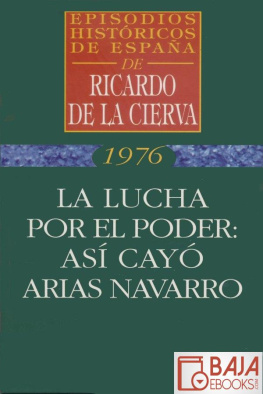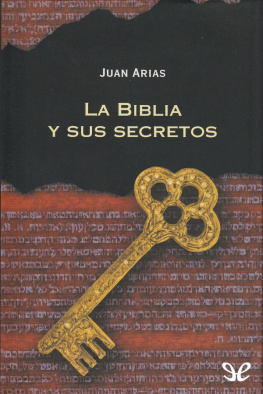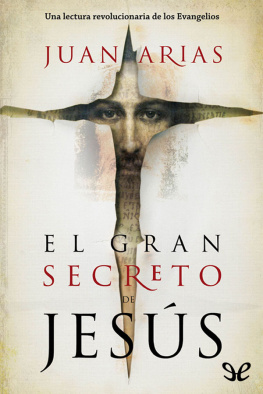Introducción
Cuando Plaza & Janés, por boca del convincente Alberto Marcos, me ofreció escribir este libro, pensé por un momento que abordaría únicamente cuestiones de política internacional. No sólo porque he pasado más de cuarenta años en la diplomacia y la política exterior es mi afición, aparte de la que siento por el desmayado Real Madrid, sino, más aún, porque estaba totalmente saturado, en las tertulias radiofónicas, la COPE…, o televisivas, en las que tomaba parte, de darle vuelta a los mismos temas: la lucha partidista, a veces cortoplacista, la tesis y el libro del doctor Sánchez, las vicisitudes, dolorosas a veces, de la cuestión catalana con la equivocada confianza del PP de la época en su manejo, y la corrupción —los ERE, Gürtel, cursos de formación— mayor en volumen y reiteración que la existente en la época de Franco.
Creí ingenuamente que dada la agitación existente en la escena internacional originada con la llegada del locuaz y tosco Trump, amén de otros acontecimientos a los que él es ajeno, el libro podía quedar aseadito quedándome en la pista exterior. No pudo ser así. La editorial me apremiaba para que incluyera asuntos de nuestro país y hube de aceptarlo. Un día te encontrabas leyendo las Acotaciones de un oyente del lamentablemente olvidado Wenceslao Fernández Flórez y te percatabas de que el victimismo gratuito e hiriente de los separatistas catalanes ya había sido recogido en 1931 por el agudo escritor gallego al que, leyéndolo, se le intuye tascando el freno al oír eslóganes o declaraciones parecidas al «España nos roba». Igual que uno de nosotros. Ni siquiera Fernández Flórez pudo imaginar que en los colegios catalanes pudiera ver inspectores para sancionar al que hablara castellano en el recreo.
En otra ocasión, reflexionabas sobre los cambios en el tablero internacional, la distribución del poder, la mejora del nivel de vida de centenares de millones de personas, la transformación de las costumbres… cuando te venía a la cabeza que para cambio, el de España. No es que desaparecieran entre nosotros el sombrero, el luto, los telegramas y los serenos y que ahora la corbata y los periódicos estén de capa caída (hay diarios nacionales que no llegan a las Canarias), es que hemos pasado de una absurda situación decimonónica en la que la mujer no podía viajar al extranjero sin la autorización del marido y había de «seguirlo doquiera éste fijara su residencia» a la actual, evidentemente más justa y lógica pero, llevando el péndulo hasta el otro extremo, en la que se llega a decir desde altas esferas que «la mujer tiene razón sí o sí». Aserto que aparte de infantil tiene un aroma de Mussolini, un político que siempre llevaba razón. Hube también de hincarle el diente.
Metidos en aforismos pueriles, incluso estultos, choqué con aquél, no sé si leyendo un libro de Trapiello que me remontó a mi juventud y niñez u otro de Chaves Nogales, de la «superioridad moral de la izquierda». No cabe mayor sandez, sobre todo si se la afirma con rotundidad y claro convencimiento. El empacho, fílmico y novelístico de los últimos años, sobre las maldades de los franquistas y la proba actitud de los republicanos en la Guerra Civil se daba de bofetadas con alguno de mis recuerdos. Yo me había criado en un pueblo en el que en las paredes de su iglesia se desplegaban los nombres de 82 personas fusiladas por los republicanos en los primeros días de la contienda. ¡82! Recordé, curioso porque mi madre nunca escarbaba en esto, que un tío mío joven, recién graduado en farmacia, tuvo que vivir escondido dos años en otro pueblo porque lo querían apiolar debido a que su familia era religiosa; mi primer jefe había visto que a su padre y a su hermano les daban el paseo fatídico en agosto del 36; un pariente mío, del que nunca me hablaron, había sido torturado y ejecutado estrictamente por ser sacerdote; mis colegas chilenos habían acogido a centenares de personas en su embajada porque los republicanos podían despacharlos para Paracuellos… La lista para el que quiera es larga. Llegué a la conclusión de que si en el franquismo nos habían lavado sectariamente el cerebro con lo malos que eran los «rojos», ahora había otra ola avasalladora en sentido contrario: los franquistas, todos, eran unos desalmados, antes, durante y después de la guerra, y los republicanos, salvo algún elemento aislado e incontrolado, eran gente bien intencionada que no había cometido fechorías.
La tesis es risible. Tan jocosa como la de afirmar que en el campo internacional los desmanes provienen normalmente de la derecha, o aquella otra de que en la derecha la corrupción es algo sistémico, que está en su ADN, cosa que no se puede afirmar de la izquierda. (La mitificación del Che Guevara, si has estudiado el personaje, también es para gente imberbe, romántica e impresionable.) Lo chocante no es que esta sensación de superioridad moral esté extendida entre la progresía, sino que muchas personas la creen a pies juntillas. Cuestionarlo es casi blasfemo. Por grotesco que parezca está más arraigado que el dogma de la Inmaculada en un católico. Hube asimismo de agitarla un pelín en mis reflexiones para el libro a riesgo de parecer fascista con la equiparación. Ventajas de estar entrado en años. (¡Qué diría algún político si coloco al mismo nivel ético a sus dos abuelos, al republicano y al nacional!)
Si el panorama nacional está convulso —un militante del PSOE de hace quince o veinte años te hubiese retado a un duelo «hasta que brotara la sangre» si le decías que podía llegar el momento en que su líder subiera al poder con la ayuda decisiva de políticos que quieren romper a España sin dilación y con la de herederos de la terrorista ETA—, no menos agitado está el internacional, al que he dedicado más espacio. Aflora aquí igualmente lo inesperado. La llegada del lenguaraz e inquietante Trump a la Casa Blanca deja perplejos a los europeos que, llenos de voluntarismo, especialmente en España, suspiran por que sufra tropiezos desde el primer día. Casi le negamos la legitimidad, no queremos ver sus logros, de los que no es el menor que ha trufado el Supremo con gente de su ideología, y rezamos por que lo inhabiliten. No nos damos cuenta de que puede ser reelegido aunque implique imprevisibles consecuencias.
Similar ignorancia o ingenuidad es el tratamiento del tema de la emigración. Una cosa es que España deba ser generosa, otra, suicida, que abramos las puertas de par en par.
Imprevista asimismo es la fulgurante subida de China, espectacular, casi increíble por sus características, un país comunista en el que hay muchos millonarios, y su magnitud, pero que es codiciado y adulado —su mercado, sus inversiones, sus millones de turistas—, mientras que empieza a alarmar a Estados Unidos, su rival y gran deudor económico, y a todos los países del Pacífico que atisban ya la voracidad estratégica del país más poblado de la tierra. Parecidamente imprevisible hace un par de décadas es la espantada y el declive de Gran Bretaña, cuya desintegración ya no es descartable, el desdibujamiento de Europa, persistentemente dividida, en el teatro del mundo, y el papel cada vez más secundario de la ONU. Kissinger espetó a un subordinado que no le «diera la lata con esas chorradas de las Naciones Unidas», y el comentario peyorativo habrá sido utilizado por más de uno de sus sucesores.