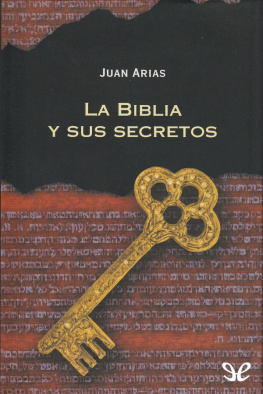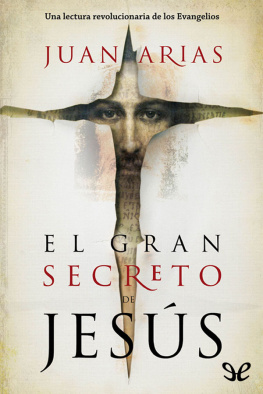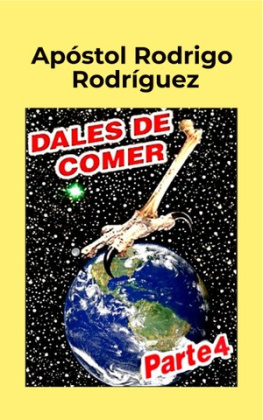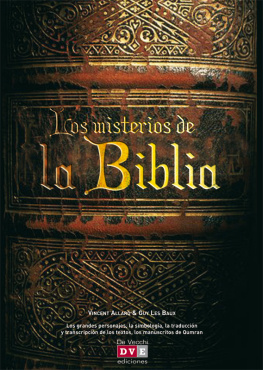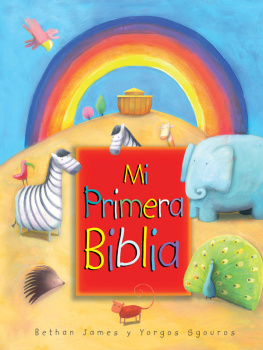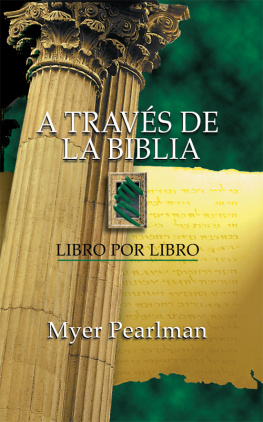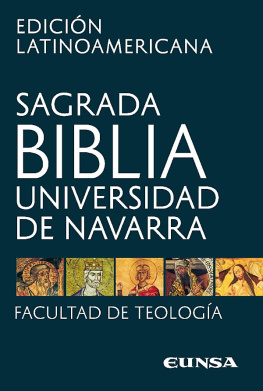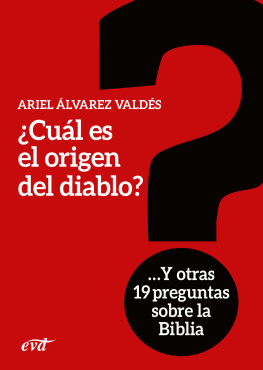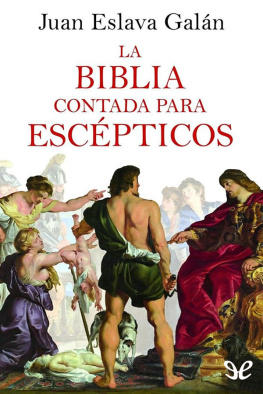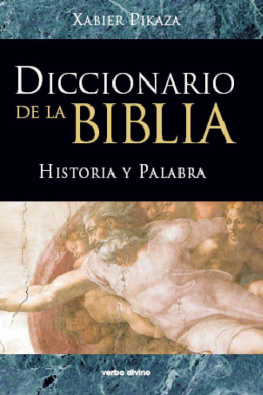JUAN ARIAS (Arboleas, España, 1932). Escritor y periodista, cursó estudios de Teología, Filosofía, Psicología, Lenguas Semíticas y Filología Comparada en la Universidad de Roma, ciudad donde ejerció como corresponsal del diario El País durante catorce años. Profundo conocedor de la realidad del Vaticano, realizó numerosos viajes alrededor del mundo, siguiendo la estela de los pontífices Pablo VI y Juan Pablo II. Fue precisamente en la Biblioteca Vaticana donde efectuó un importantísimo hallazgo histórico, perseguido durante varios siglos: el descubrimiento del único códice existente escrito en el dialecto de Jesús de Nazaret. En su larga trayectoria como escritor —reconocida con el premio a la Cultura de la Presidencia del Gobierno— ha publicado numerosas obras, entre las que cabe destacar El Dios en quien no creo; Fernando Savater, el arte de vivir; José Saramago: el amor posible; El dios del papa Wojtyla; Un dios para el 2000; Paulo Coelho: las confesiones del peregrino, Las galletas profanadas de mi madre y Jesús, ese gran desconocido. En la actualidad, Juan Arias ejerce como corresponsal de El País en Brasil y es miembro del Comité Científico del Instituto Europeo de Design.
CAPÍTULO 1
LA BIBLIA HISTÓRICA
UNA NUEVA MIRADA
Durante siglos, a nadie se le ocurrió pensar que algo de lo narrado en la Biblia pudiera no ser verdad. Esos escritos, que cuentan la alianza del pueblo de Israel con su Dios, fueron considerados tanto por el judaísmo como por el cristianismo como revelados o inspirados por Dios. Por tanto, tenían que ser verdad. Y en caso de conflicto, por ejemplo, entre lo narrado en la Biblia y lo descubierto por la ciencia, era la ciencia la que, necesariamente, estaba en el error.
Sólo con la llegada de la revolución industrial y tecnológica, a principios del siglo XVIII, y con la diferenciación entre lo secular y lo religioso, hubo estudiosos de la Biblia —fuera y dentro de los confines de la Iglesia— que comenzaron a ver dichos escritos con otros ojos, prescindiendo de su carácter sagrado. Se estudió la Biblia como cualquier otra obra histórico-literaria, aplicando criterios del análisis crítico. El monumento histórico de la Biblia, lo que en ella se narraba, su lenguaje, su pensamiento, los personajes de los que está poblada, todo ello fue analizado con la lente de la modernidad.
¿Cuál fue el resultado? Que no podía tratarse de libros históricos según los criterios de la historiografía moderna, por la simple razón de que los más de cuarenta autores que escribieron la Biblia no tenían la intención de hacer un trabajo estrictamente histórico, sino, más bien, trataban de difundir un mensaje espiritual. Este mensaje se encauzó a través del viaje de un pueblo, el judío, que se concebía a sí mismo como el escogido por Dios para una misión especial: en estrecha alianza con él, Yahvéh acabaría salvándolo de la esclavitud a la que había sido sometido por otros pueblos más poderosos, hasta conducirle a una tierra en la que correrían ríos de leche y miel.
¿La historia de Abraham y el sacrificio de su hijo eran, entonces, sólo mitos? ¿La historia del diluvio y del Arca de Noé había que entenderla también en este sentido mitológico? ¿El famoso éxodo de los judíos de la esclavitud de Egipto era un símbolo o una imagen? ¿Los relatos de la creación del primer hombre y de la primera mujer o la construcción del Templo de Jerusalén, erigido por el rey Salomón, eran sólo leyendas? ¿Y el maná con el que los judíos se alimentaron en el desierto? ¿Y las Tablas de la Ley que Dios entregó a Moisés en el Sinaí? Abiertas las puertas a la crítica, liberada ya la Biblia del peso de la revelación divina que la había circundado hasta entonces, las hipótesis de los expertos fueron diversas y, en ocasiones, disparatadas.
Enseguida hubo —y aún sigue habiendo— quienes empezaron a considerar a la Biblia sólo como una colección de bellos mitos antiguos sin ningún fundamento histórico. Ni Abraham, ni Moisés, ni el rey David ni su hijo Salomón habían existido jamás. Ni Josué detuvo el sol, ni los famosos profetas Isaías o Jeremías vivieron en Israel, ni personajes legendarios como Noé o Rut o Ester podían entenderse como seres reales y, por supuesto, ni Adán y Eva o Caín y Abel fueron nunca de carne y hueso. Para estos críticos radicales la Biblia es sólo un libro de bonitos cuentos nacidos de la imaginación del folclore popular de las antiguas tribus nómadas semitas.
EL DRAMA DE LA IGLESIA: LA BIBLIA NO ES UN LIBRO HISTÓRICO
Fueron momentos difíciles para la oficialidad de la Iglesia, que veía cómo se derrumbaba una de sus columnas más sólidas: el Libro Sagrado en el que fundaba buena parte de su mensaje y de su doctrina. Menos dramático resultó para la Iglesia más moderna, la que sabía distinguir lo que en la Biblia había de histórico y lo que era un fuerte mensaje de fe religiosa y social transmitido a lo largo de tantos siglos.
Comenzaron así a publicarse miles de estudios sobre la Biblia, sobre las lenguas en las que había sido escrita, sobre la historia de Israel durante el tiempo en que aquellos textos fueron redactados o sobre la intención de sus autores. Se empezó a distinguir —también en los Evangelios y en otros escritos del Nuevo Testamento— entre nuestro concepto de historia moderna y las necesidades de los autores bíblicos; se trazó una línea entre la poca importancia que para aquellos autores tenían los hechos en sí, las fechas, la dimensión de los acontecimientos, y la mucha importancia que concedían, sin embargo, al acto de transmitir el milagro de la primera alianza de Dios con un pueblo.
Para los autores de la Biblia era decisivo transmitir las primeras Leyes que Dios, a través de sus profetas, había dictado al Hombre y transmitir la historia de aquella tribu de nómadas que, por seguir la llamada de Dios, se vio envuelta, a diferencia de otros grupos cercanos, en una aventura que acabaría haciendo de él un pueblo diferente. Las consecuencias de esta elección divina aún no han acabado, como puede observarse en los recientes acontecimientos en la tierra de los viejos patriarcas bíblicos.
Luchas encarnizadas tuvieron lugar entre especialistas conservadores, defensores de la verdad absoluta de todos los hechos narrados en la Biblia y los que intentaban distinguir lo que en ella podía haber de mito y de realidad histórica. Tarea no fácil, como ocurre también con los escritos que narran la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret. Que se trata de algo muy arduo lo demuestra el hecho de que en este último siglo se han empleado ríos de tinta para discutir lo que de verdad y de simbólico hay en las narraciones bíblicas.
En un principio, la Iglesia se cerró en banda para defender que todo, hasta los detalles más pequeños descritos en la Biblia, tenía que ser verdad histórica. Incluso el pasaje en el que Moisés separa las aguas del mar Rojo para que pasen los israelitas, o cuando Josué detiene el curso del sol y la luna tenían que considerarse como hechos reales, por más que pudieran contradecir a la ciencia moderna. Y donde existían contradicciones, como en el Génesis, donde aparecen dos narraciones para explicar la creación del Hombre —en una Dios crea al hombre y a la mujer; en otra, crea a Adán del barro y a Eva, de una costilla de Adán— o cuando se afirma que Moisés escribió el libro en el que se narra su propia muerte, la Iglesia prefería pensar que se trataba, más bien, de errores de transcripción en los manuscritos, ya que no podía admitirse que si eran textos revelados por Dios, pudieran contener ningún tipo de contradicción o error.
POCAS HUELLAS ARQUEOLÓGICAS
Uno de los problemas que judíos y cristianos hallan en la interpretación de la Biblia como libro histórico es que no se consigue encontrar pruebas arqueológicas que puedan probar los hechos en ella narrados. La mayor parte de lo que se cuenta como histórico en la Biblia no aparece en ninguna otra fuente no religiosa. De ahí que en el siglo XIX se levantase una especie de fiebre arqueológica a la búsqueda de pruebas testimoniales tangibles sobre los hechos narrados en la Biblia.