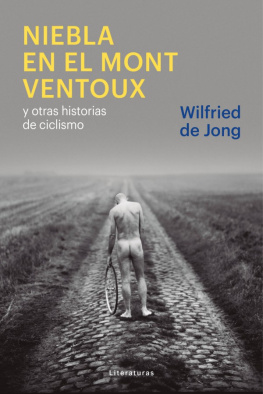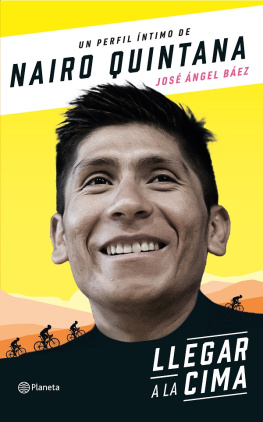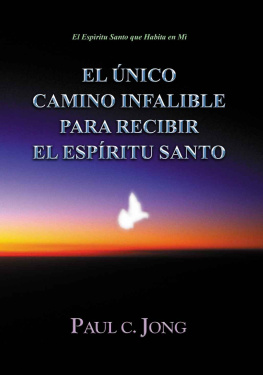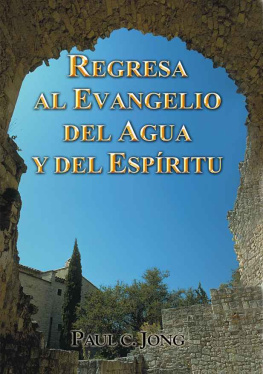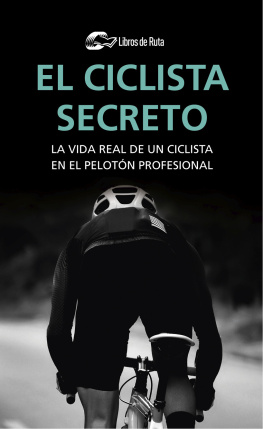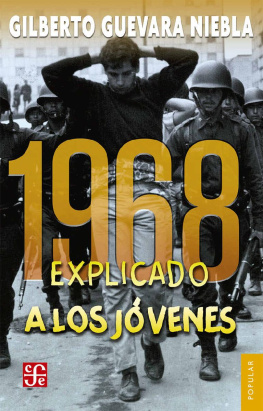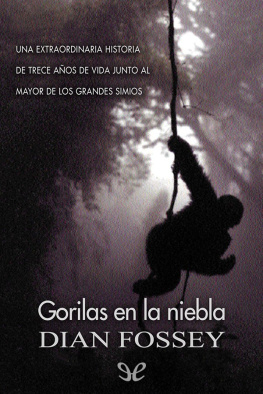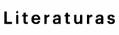NIEBLA EN EL MONT VENTOUX Y OTRAS HISTORIAS DE CICLISMO
WILFRIED DE JONG
Traducción de
Marta Arguilé Bernal
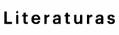

© Wilfried de Jong, 2009
© Traducción: Mara Arguilé Bernal
© Los libros del lince, S. L.
Título original: De man en zijn fiets
ISBN DIGITAL: 978-84-947126-3-0
Depósito legal: B-8447-2017
Primera edición: junio de 2017
Imagen de cubierta: © Wilfried de Jong
1. NIEBLA EN EL MONT VENTOUX
Mocos. Tenía que librarme de los mocos. La mano derecha me sirvió de pañuelo. Me soné. Fuerte. Volvía a tener los orificios despejados, los ojos me escocían por culpa del aire fresco de septiembre. Me sacudí los mocos que se me habían pegado a los dedos y miré con el rabillo del ojo. El valle ya quedaba muy abajo. Había subido los primeros cinco kilómetros del Mont Ventoux. Llevaba unos quince minutos pedaleando.
Tomé un trago del bidón delantero. El sabor dulzón de la bebida isotónica se me quedó pegado en la garganta. A mi lado iba el coche de alquiler, en cuyo asiento trasero estaba Sonny, mi hijo. Tenía diez años. Había abierto la ventanilla y sacaba medio cuerpo fuera.
—Aquí sube al seis por ciento, papá, dentro de poco será el diez —me dijo con calma, como un presentador de noticias contándole al espectador los sucesos del día.
—Vale, gracias —respondí.
El bidón volvía a estar en el portabidones.
Ya me lo habían advertido unos amigos holandeses. Al final de los primeros seis kilómetros se llegaba a una pronunciada curva en herradura a la izquierda, y a partir de ahí empezaba de verdad el ascenso al Mont Ventoux.
Cien metros para la curva.
El Mont Ventoux es con diferencia la montaña más alta de la Provenza. Casi dos kilómetros. Aún no había visto la cima. Cuando salí del pueblecito de Bédoin estaba envuelta en una persistente nube.
Mis rodillas subían una y otra vez para volver a bajar de inmediato en dirección al asfalto. Entre mis piernas vi que la cadena giraba en el plato pequeño y detrás en el antepenúltimo piñón. Delante, 34 dientes; detrás, 23. Si el pedaleo me resultaba demasiado duro durante el ascenso, aún podía tomar la decisión de hacer dos cambios, al 26 o al 29.
Cincuenta metros más y tendría que cambiar justo antes de la curva en herradura.
Ese ascenso era un regalo que me había hecho a mí mismo. Era por mi cincuenta cumpleaños. Eso se merece una celebración como es debido. Sin pastel, sin reuniones familiares. Encima de una bicicleta. Acompañado por un par de amigos. Benny y Rob decidieron apuntarse. Dos hombres que verían cómo su amigo sudaba la gota gorda coronando el Mont Ventoux. Desde el coche. A Benny el plan le pareció perfecto mientras comiésemos bien el fin de semana. Conducía un flamante Renault que habíamos alquilado en el aeropuerto de Niza.
Rob iba sentado detrás con Sonny. El ciclismo no era lo suyo. Se contentaba con dar una vueltecita semanal por su barrio de Amsterdam.
Sonny era el invitado de honor a mi particular fiesta. Me iba filmando con su pequeña videocámara y, cuando volviéramos a casa, montaría una película en su ordenador para mi cumpleaños.
Benny ya estaba tomando la curva. Vi que la cabeza de Sonny, que aún asomaba por la ventanilla, desaparecía detrás de las rocas.
Rápido, un trago más. Saqué el bidón y lo apreté. El chorro salió disparado hacia mi boca. Demasiado fuerte. Parte del líquido goteó sobre el asfalto. ¿Y si en los últimos kilómetros de la subida necesitaba ese trago derramado?
El motor del coche iba a muchas revoluciones. La rampa era fuerte, sin duda.
Aunque tomé la curva por el exterior, noté cómo la tensión de mis muslos aumentaba en aquellos pocos metros. Mi ritmo de pedalada bajó considerablemente. Ante mí se extendía el famoso bosque donde tantos ciclistas aficionados se detenían desmoralizados después de los primeros kilómetros de subida. Me recordó a los bosquecillos que solía poner en mis trenes de juguete; junto a los raíles esparcía virutas sobre una franja que previamente había untado con pegamento. Encima ponía un puñado de pinos de plástico y la locomotora se colaba entre ellos.
El coche de apoyo redujo la velocidad y volvió a ponerse a mi altura. Sonny filmaba muy de cerca mis primeros metros por el bosque. Vi que en la mesita plegable mi hijo había pegado una fotocopia con la altimetría.
—Ese es el bosque, ¿verdad, papá?
Asentí jadeando.
—Dentro de poco sube un diez por ciento —dijo sin dejar de filmarme.
Subí un piñón. Fue un respiro para mis piernas. La cadena pasó de los 23 dientes a los 26. Estaba en el sexto kilómetro del ascenso al Mont Ventoux. Me quedaban otros quince kilómetros por delante. El piñón de 29 dientes seguía intacto. Me lo reservaba.
En la década de 1970 corría Lucien Van Impe, un ciclista belga de mucho talento. Tenía el físico perfecto para la escalada. En seis ocasiones encabezó la clasificación de la montaña en el Tour de Francia. En cuanto la carretera empezaba a subir, Van Impe le sacaba ventaja al pelotón con un pedaleo fluido. Recuerdo que, al término de una etapa de montaña durísima, Van Impe saltó de la bicicleta. Estaba tan fresco como una lechuga. Mientras le ponían el micrófono en la boca, el mecánico de su equipo se hizo cargo de la bicicleta. Con el trapo colgándole del bolsillo trasero del pantalón, el mecánico comprobó que Van Impe no había llegado a utilizar el último piñón. Seguía limpio de grasa. «Lucien ha ido desahogado, su piñón 22 está completamente limpio», anunció el mecánico en tono triunfal ante las cámaras de televisión.
Yo tenía que conseguir que mi piñón 29 siguiera limpio tanto tiempo como me fuera posible. Se trataba de un sencillo juego mental. Si no pones el 29, llegarás arriba. Eres un tipo duro. No debía ni plantearme siquiera engranar el 29. Cuando lo hiciera, ya no me quedaría ningún recurso. Tendría que abandonar. Y no podía abandonar. No debía abandonar. No podría explicárselo a mis amigos y menos aún a mí mismo.
Logré controlar un poco mejor la respiración. Ante mí se extendía la empinada carretera que atravesaba el bosque con sus suaves curvas. No se veía un tramo llano por ninguna parte. Al contrario, más adelante solo empeoraba. Metros y metros con rampas del 10 por ciento.
—Bonjour, ça va?
Del susto mi rueda delantera se desplazó medio metro a la derecha.
Un hombre robusto de cara alegre me pasó casi rozando. Iba bastante más fuerte que yo.
—Oui, oui —contesté jadeando.
Por el cuello rasurado le corría un hilillo de sudor que desaparecía bajo el maillot de color amarillo claro. En la espalda leí la palabra cacahuettes. Debajo se veía la imagen de una lata de cacahuetes. Idiota. ¿A quién se le ocurre ponerse el maillot de un fabricante de cacahuetes? Cacahuetes. No había peor alimento para un corredor. Eran difíciles de masticar. Demasiado secos, demasiado grasientos, demasiado salados.
Cacahuettes me sacaba veinte centímetros con cada pedalada. Ni caso, yo debía mantener mi propio ritmo. Él subía con un desarrollo más duro. Dejé que el hombre cacahuete se alejara.
Rampa del 10 por ciento. Eso era dos veces y media más que la cuesta del puente de Van Brienenoord, que yo había subido con frecuencia a modo de entrenamiento.
Eran las diez de la noche. Sonny y yo estábamos acostados en una espaciosa cama de matrimonio en un hotel del pueblo de Mazan, a quince kilómetros del Mont Ventoux. Benny y Rob estaban cada uno en su habitación. Habíamos cenado en el restaurante de la planta baja. La cabeza de Sonny asomaba por encima de las sábanas. Había dejado la cámara de vídeo encima de la mesita de noche, al lado del reloj con cronómetro.