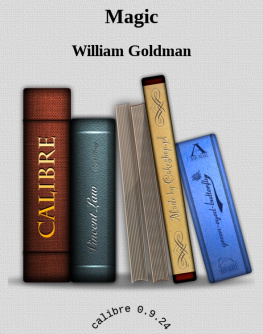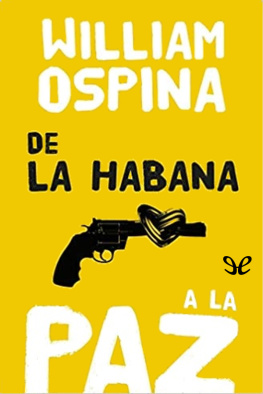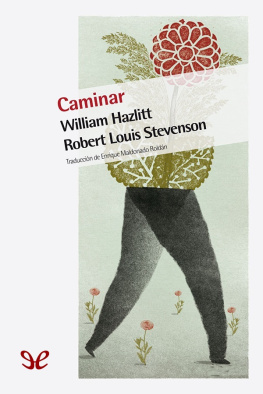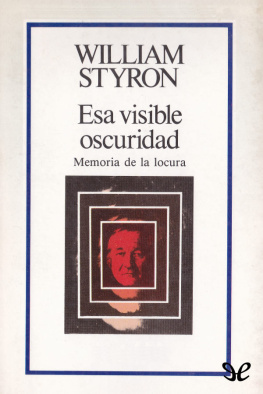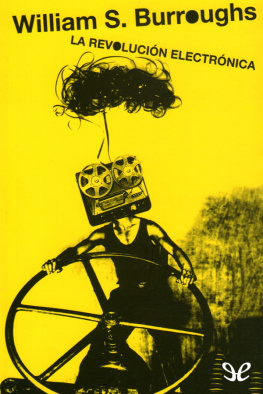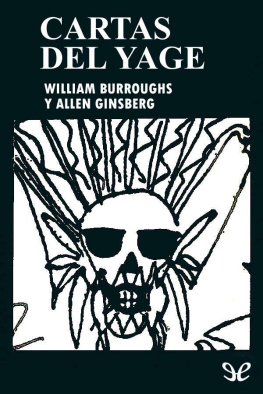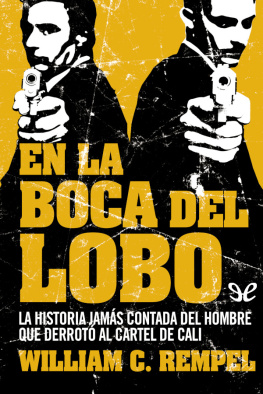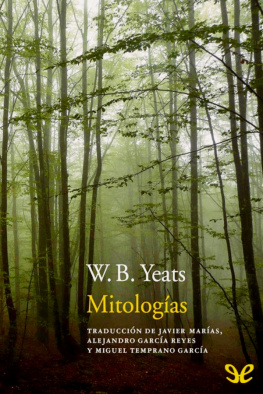William McIlvanney
Laidlaw
1
Correr es algo extraño. El ruido que oyes son tus pies que golpean la acera. Las luces de los coches te castigan los ojos al pasar. Tus brazos aparecen erráticamente ante ti, surgen de la nada, ajenos a tu cuerpo, independientes uno del otro. Es como si aparecieran las manos de muchas personas que se están ahogando. Y no sirve de nada fijarse en estas cosas, como cuando un coche se ha estrellado, el conductor está muerto y la radio sigue sonando para él. -¿Dónde es el incendio, muchacho? -pregunta una voz con gorra.
Correr es peligroso. Es como lucir un cartel que anuncia terror, un letrero luminoso que dice culpa.
Caminar es más seguro. Podrías andar de paseo, como una máscara. Pasear. Los paseantes son normales.
Lo más extraño es que no hubo aviso. Te pusiste el mismo traje, escogiste cuidadosamente la corbata, te equivocaste al cambiar de autobús.
Media hora antes estabas riendo. Después, tus manos te tendieron una emboscada.
Te traicionaron. Tus manos, que levantan tazas, sostienen monedas y se agitan para saludar, de pronto se rebelaron, se convirtieron en furia descontrolada. Las consecuencias fueron para siempre.
Y el sentido de todo cambió. O las cosas no significaban nada o tenían demasiados significados, todos ellos misteriosos. Tu cuerpo era un lugar desconocido. Tus manos eran horribles. Por dentro eras todo escondites, recovecos oscuros. ¿De qué madrigueras interiores salieron esas criaturas que te utilizaron? Vinieron de algún lugar desconocido para ti.
Pero, claro, no había ninguna parte que conocieras, y menos aún aquel sitio adonde ibas a estar entre personas, como si fueras persona. En el cristal jaspeado veías reflejado a quien creía la gente que eras. Pelo negro, ojos castaños, una boca que no chillaba. Odiabas su fealdad. Había una botella verde con algo que parecía un helecho en su interior. Había una nariz con enormes fosas nasales. Sobre la superficie negra había manchas borrosas donde se habían secado las marcas dejadas por un trapo húmedo. Un hombre hablaba:
- Ve a ver a mi mujer, muchacho. -Se dirigía hacia el lugar donde deberías de estar tú-. ¿Sabes lo que ocurrirá cuando yo entre aquí por la noche? Va a ser como en la película Arenas sangrientas. He estado fuera desde ayer por la mañana. Me encontré con un viejo amigo ayer a la salida del trabajo. Dios, menuda noche pasamos en su casa. Una media pinta pedía otra, ¿sabes? Le estaba ayudando a superar la muerte de su mujer.
Murió hace diez años. -El hombre estaba bebiendo-.
Creo que voy a salir a emborracharme. Invéntate una excusa para cubrirme.
Solías creer que cosas así podían ser un problema también. Llorabas cuando rompías un florero que a tu madre le encantaba. Escondías los trocitos en el armario. Te angustiaba llegar tarde, molestar a alguien, decir cosas que no debías decir. Esos tiempos no volverán.
Todo ha cambiado. Podrías caminar por esta ciudad tanto tiempo como quisieras. Ella no te conocería. Podrías llamar a cada lugar por su nombre. Pero no te contestaría. St. Georges Cross es solo coches que inventan destinos para los que van dentro. Los coches dominan a las personas.
Sauchiehall Street es un cementerio de tumbas iluminadas. Buchanan Street es una escalera mecánica llena de desconocidos.
George Square. Deberías conocerla. ¿Cuántas veces has esperado uno de esos autobuses que circulan toda la noche? George Square te rechaza.
Tu pasado no significa nada. Hasta el hombre negro montado sobre un caballo negro es de otro lugar, de otro tiempo: sir John Moore. «Lo enterraron misteriosamente en la oscuridad de la noche». ¿Quién te dijo su nombre? Un profesor de inglés que siempre estaba cansado: el Bostezador Johnson. Él te contó cosas interesantes sobre los bostezos. Pero no te dijo la verdad. Nadie lo ha hecho. Esta es la verdad.
Eres un monstruo. ¿Cómo conseguiste esconderte de ti mismo durante tanto tiempo?
Algún truco mágico, juegos malabares con sonrisas, asentimientos, cuchillos, tenedores, caminatas para coger el autobús y pasar las páginas de un diario durante veinte años, para hacer de tu vida una neblina detrás de la cual podías esconderte. Hasta que se te presentó. Yo soy tú.
George Square no tiene nada que ver contigo.
Pertenece a los tres niños que hacen equilibrios sobre el respaldo de un banco, a las personas que hacen cola en la parada del autobús para volver a casa. Tú jamás podrás volver a casa.
Solo puedes caminar y ser rechazado por los lugares donde solías caminar, solo puedes ir a los edificios abandonados. Estos están sumidos en oscuras tinieblas que albergan viejos agravios, iras terribles. Son las prisiones del pasado. Allí los fantasmas son bienvenidos.
La entrada está húmeda. La oscuridad es tranquilizadora. Avanzas a tientas entre los olores.
Esos suaves ruiditos apresurados deben de ser ratas. Hay una escalera que sería peligrosa para alguien que tuviera algo que perder. En el rellano superior hay una puerta rota. Se puede cerrar empujándola. Entra una mortecina luz de la calle.
La habitación está vacía, en el suelo hay yeso caído del cielo raso.
Es raro que haya tan poca sangre, solo unas salpicaduras en los pantalones. Así que te puedes imaginar que jamás ocurrió. Pero ocurrió. Estabas allí. El cuerpo era como la lepra. Tú eras el leproso, una contaminación al acecho, meciéndose sobre piernas acuclilladas.
La soledad es lo que has hecho de ti mismo. El frío es justo. A partir de ahora estarás solo. Es lo que te mereces. Afuera, la ciudad te odia. Tal vez siempre te excluyó. Siempre ha estado muy segura de sí misma, llena de gente que no abre las puertas con timidez, que camina erguida y orgullosa. Es una ciudad dura. Ahora su dureza está en tu contra.
Es una multitud de caras airadas vueltas hacia ti, es una multitud de furias dirigidas contra ti. No tienes ninguna posibilidad.
No hay nada que hacer. Siéntate y sé lo que eres. Acepta el justo odio de toda la gente. En ningún sitio de esta ciudad puede haber alguien que comprenda lo que has hecho, que te compadezca, que te eche una mano. Nadie, nadie.
2
Laidlaw estaba sentado ante su escritorio con una sensación de desolación que no le era desconocida. Era otra de esas ocasiones en las que, de vez en cuando, se castigaba por ser él mismo. Cuando lo invadía ese estado de ánimo nada importaba. No era capaz de pensar en ningún éxito imaginable, ningún estilo de vida o ningún sueño que le satisficiera cumplir.
Ni la noche anterior ni esa misma mañana habían servido mucho para levantarle el ánimo.
Finalmente había dejado a Bob Lilley y al resto vigilando en Dumfries.
Basados en una información muy sólida, habían seguido al coche desde Glasgow. Por una ruta bastante tortuosa, el vehículo los había llevado hasta Dumfries. Por lo que sabía, ahí estaba todavía aparcado, en el descampado junto al pub. No había ocurrido nada.
En lugar de cogerlos con las manos en la masa, tres horas de rascarse la nariz. Los dejó allí ocupados en eso y volvió a la oficina, melancolía dulce melancolía.
Era curioso cómo ese sentimiento recurrente siempre había formado parte de él. Incluso cuando era niño había estado presente en su forma infantil.
Recordaba noches en las que el terror a la oscuridad lo empujaba a la habitación de sus padres. De tanto removerse, habría recorrido kilómetros en esa cama. No le habría sorprendido si su madre hubiera tenido que cambiar las suelas a las sábanas. Después serían los murciélagos, los osos y los lobos que corrían por el papel de la pared. Las arañas eran las peores: enormes, peludas, con más piernas que una hilera de coristas.