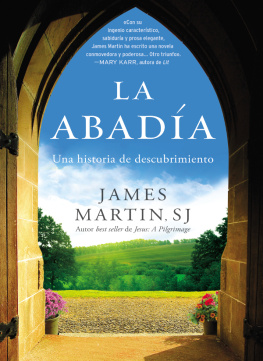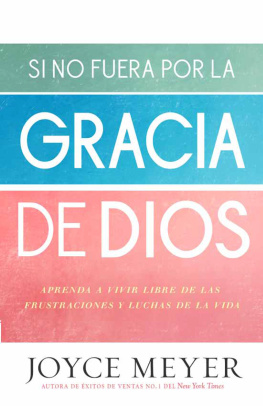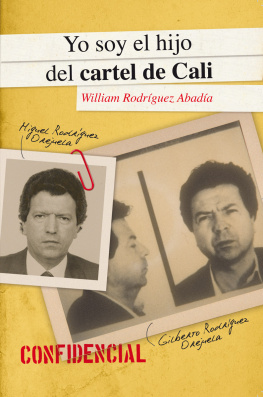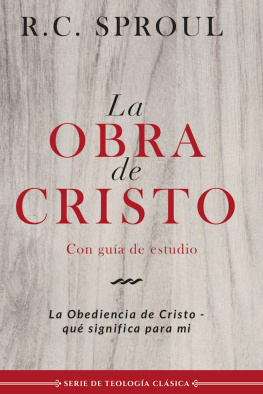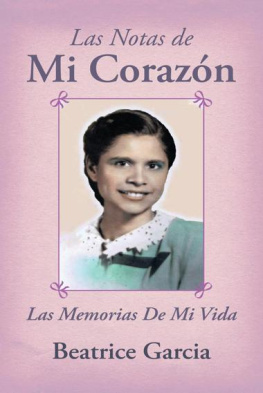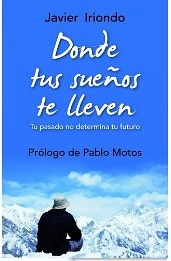TAMBIÉN DE JAMES MARTIN, SJ
Jesús
Juntos de retiro
Tiene gracia… La alegría, el humor y la risa en la vida espiritual
Más en las obras que en las palabras
Mi vida con los santos
LA ABADÍA © 2016 por James Martin, SJ
Publicado por HarperCollins Español® en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América.
HarperCollins Español es una marca registrada de HarperCollins Christian Publishing.
Título en inglés: The Abbey
© 2015 por James Martin, SJ
Publicado por HarperOne
Este libro es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y hechos representados en la historia son el producto de la imaginación del autor o se han utilizado de manera ficticia. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, negocios, empresas, eventos o lugares es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro podrá ser reproducida, almacenada en algún sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio —mecánicos, fotocopias, grabación u otro— excepto por citas breves en revistas impresas, sin la autorización previa por escrito de la editorial.
Editora en Jefe: Graciela Lelli
Traducción: Santiago Ochoa Cadavid
Adaptación del diseño al español: Grupo Nivel Uno, Inc.
Edición en formato electrónico © enero 2016: ISBN 978-0-71807-896-6
IMPRIMI POTEST: Estimado Reverendo John Cecero, SJ
16 17 18 19 20 DCI 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Contents
A M.
LA ABADÍA

C uando la bola de béisbol entró a través de la ventana rompiendo los vidrios, Mark se acordó de Ted Williams.
Alguna vez, había leído que la gran estrella de los Medias Rojas afirmaba que cuando una bola rápida venía hacia él en el plato, podía verle las costuras. Mark no pudo vérselas, pero era evidente que la bola se dirigía directamente a él. Una línea rápida, habría dicho el relator deportivo, y él casi habría podido oír los juegos de los Medias Rojas que su padre escuchaba durante el verano. En aquel entonces, junio, julio y agosto parecían un interminable juego de béisbol.
Por un segundo, la bola pareció detenerse en el aire pero luego se hizo más grande, como un globo en rápida expansión.
De un brinco, Mark se salió de su trayectoria justo antes de que se estrellara aparatosamente contra el librero de madera de arce que estaba detrás él, deteniéndola como si se tratara de un catcher. La bola derribó unos cuantos libros para terminar aterrizando con un golpe seco sobre la alfombra.
«¡Rayos!» dijo a nadie en particular.
A través del cristal roto, miró al patio vecino. Sabía bien hacia dónde dirigir la vista: hacia aquel sitio donde acostumbraban organizar sus grandes juegos de pelota y hacían demasiado ruido. Sus tres amiguitos que vivían en la misma calle eran simpáticos pero a veces se ponían bastante fastidiosos.
—¿Qué demonios hacen? —les gritó, enfadado en cuanto los vio.
—¡Lo sentimos! —le respondieron los tres al mismo tiempo.
El patio colindante con el suyo estaba en un nivel más bajo. A Mark siempre le habían intrigado las extrañas ondulaciones del terreno en su barrio. En algunos lugares, el césped estaba más alto que en otros. No había dejado de pensar que cualquier día su casa desaparecería, engullida por unos sumideros monstruosos que mostraban en las noticias; sin embargo, se tranquilizaba pensando que quizás no se trataba más que de depresiones naturales. Nada por qué preocuparse. Ahora, esos pensamientos lo hacían exagerar un poco la ventaja que tenía sobre ellos, al mirarlos desde la altura.
—¡Es casi medianoche! —les gritó. Se trataba, obviamente, de una exageración porque eran apenas las nueve; sin embargo, su enfado le hizo pasar por alto su error. E insistió, hablando aún más fuerte.
—¿Qué demonios hacen jugando béisbol a estas horas? ¿Y quién —se preguntó a sí mismo— anda por estos días por ahí rompiendo ventanas con bolas de béisbol? Se sintió como si estuviera protagonizando una comedia televisiva de los años sesenta.
Los chicos subieron la pendiente y entraron al patio de Mark. Parados a unos pocos metros de la ventana dañada y mientras contemplaban los fragmentos de vidrios destellar sobre el césped, trataron sin éxito de ocultar su estupefacción por el daño que habían causado.
A Mark se le hizo extraño ver a los tres chicos parados allí, sin moverse. Normalmente los veía corretear por el barrio, ya fuera en sus bicicletas o, más recientemente, en uno de los autos de sus padres. Solo unos días atrás, uno de ellos por poco lo atropella mientras iba por la calle conduciendo su bicicleta con las manos sueltas. Pero ahora estaban paralizados, aparentemente agobiados por la culpa. A medida que se acercaban un poco más a la ventana rota, Mark sintió aflorar su empatía.
—Ah… lo siento, Mark —dijo uno de ellos mirando hacia arriba. Luego corrigió—: Perdón, señor Matthews.
Sus caras, vueltas hacia arriba, hacían que los chicos, que no tenían más de dieciséis años, parecieran más jóvenes.
Qué nombre tan tonto, se dijo Mark, y no era la primera vez que pensaba así. Mark (Marcos) era un nombre insulso para todos, salvo para las personas religiosas que le preguntaban con frecuencia si por casualidad sus hermanos se llamaban Lucas y Juan. Hacía mucho tiempo que se había prometido que cuando tuviera hijos les pondría nombres diferentes.
Cuando salía con alguna muchacha, solía preguntarle qué nombres escogería para sus hijos. Dejó de hacerles esa pregunta cuando se dio cuenta que ellas se asustaban, pues relacionaban la pregunta con anillo de compromiso. De vez en cuando, sin embargo, antes de quedarse dormido en la noche pensaba en nombres para sus hijos. A sus treinta años, le estaba empezando a preocupar si alguna vez encontraría a alguien…
Los tres muchachos no dejaban de mirarlo. Mark dio un paso y sintió el cristal crujir bajo sus pies. Tendría que decírselo a Anne, su casera, y de seguro que ella se pondría furiosa. Y ese pensamiento hizo que se enojara de nuevo.
—¿Podrían decirme quién va a pagar por este lío? —les preguntó como si fuera su padre. ¿Habría una especie de guion interno para estos eventos, y al que su disco duro mental accediera de forma automática?
—Mmm… nosotros —respondió Brad, a quien Mark consideraba el líder del grupo—. ¿Le parece bien?
—Sí, de acuerdo —asintió—. Sé que fue un accidente. Yo también solía hacer estos descalabros. Y sé que ustedes son chicos buenos…
Los tres muchachos se alegraron de oír eso. Uno de ellos sonrió con alivio, quiso decir algo pero se contuvo, y se limitó a fruncir el ceño.
—Así que —dijo Mark—, simplemente vuelvan mañana, y entonces hablaremos de costo. ¿De acuerdo?
—De acuerdo.
Luego se dispersaron en tres direcciones diferentes, uno cargando un bate, y todos con sus guantes debajo del brazo. El pequeño incidente fue lo suficientemente importante para ellos como para que se inquietaran, terminaran con su camaradería nocturna, y regresaran a sus respectivas casas.
Mark recordó lo que le había dicho el padre de Brad después de que su hijo aprobara el examen de conducir. Estaba lavando su auto cuando Brad llegó a la casa vecina conduciendo su automóvil. Después de su exitosa cita en el Departamento de Vehículos Motorizados, cita que había esperado durante mucho tiempo, el muchacho estaba tan emocionado que se olvidó de actuar cool. Se puso a tocar el claxon y por la ventana abierta, gritó, eufórico:
—¡Mark, pasé! ¡Pasé, pasé, pasé!
En seguida Brad se bajó del auto, dio un portazo, corrió por las escaleras de su casa subiendo los peldaños de dos en dos, y abrió la puerta.
—¡Mamá! ¡Pasé!
Página siguiente