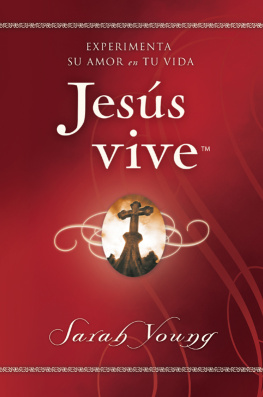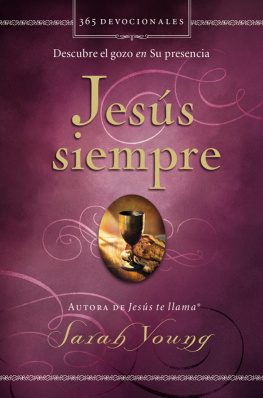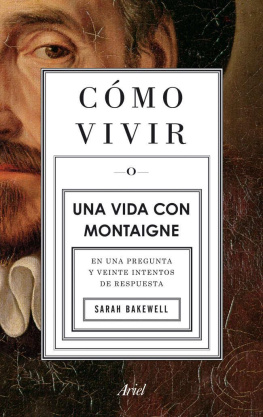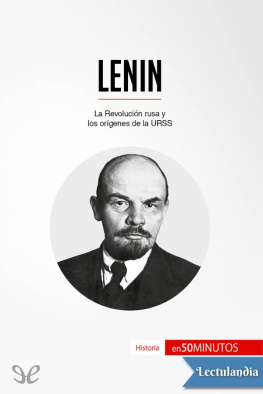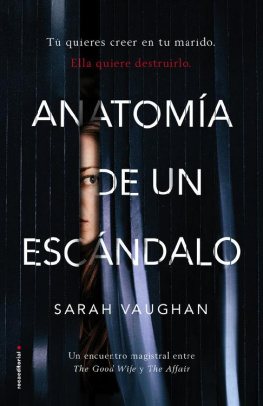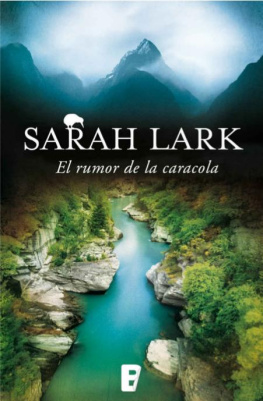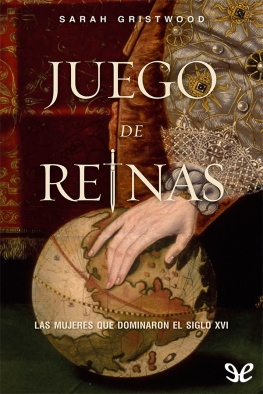Robert J. Sawyer
Vuelta atrás
A R6 Meta Herrington
(1961–2004)
Gran amiga, gran escritora
Domingo, 2 de febrero de 2048Había sido una buena vida.
Donald Halifax contempló el salón de la modesta casa que su esposa Sarah y él habían compartido durante sesenta años, y no dejó de pensar en eso. Oh, habían tenido sus más y sus menos, y los menos habían parecido viajes al infierno en su momento: la lenta agonía de su madre, la batalla de Sarah con el cáncer de mama, los períodos difíciles por los que había pasado su matrimonio… pero, en conjunto, cuando se hacía balance, había sido una buena vida.
Cuando se hacía balance…
Don sacudió la cabeza, pero no por tristeza. Siempre había sido realista, pragmático, y sabía que ya no quedaba más que resumir y mirar atrás. A los ochenta y siete años es lo que le queda a todo el mundo.
El salón era alargado. Había una chimenea en el centro de una de las paredes largas, flanqueada por ventanas autopolarizantes, pero no podía acordarse de la última vez que la habían encendido. Costaba mucho trabajo encenderla y luego limpiarla.
En la repisa había fotos enmarcadas, entre ellas una de Sarah y Don el día de su boda, allá por 1988. Ella vestía de blanco y él llevaba un esmoquin negro que parecía gris porque se había descolorido igual que el resto de la fotografía. En otras fotos salía su hijo Carl de niño y en la graduación de su máster de dirección de empresas en McGill. Había dos imágenes de su hija Emily, una de cuando tenía veinte años, y otra, holográfica, a los cuarenta y tantos. Y varios holos de sus dos nietos. También unos cuantos trofeos: un par de premios pequeños que Don había ganado en torneos de Scrabble y el grande que la Unión Astronómica Internacional le había concedido a Sarah. No recordaba qué decía exactamente, así que se acercó a pasitos cortos y echó un vistazo:
PARA SARAH HALIFAXQUE LO DESCUBRIÓ TODO1 DE MARZO DE 2010
Asintió, recordando lo orgulloso que se había sentido aquel día, aunque la fama hubiera puesto sus vidas brevemente patas arriba.
Sobre la repisa había montada una pantalla plana magfótica que, cuando no estaban viendo nada, indicaba la hora en grandes números rojos de un palmo de altura, lo bastante grandes para que Sarah pudiera verlos desde el otro lado de la habitación; como decía a menudo, menos mal que no era astrónoma óptica. Eran las 3.17 de la tarde. Mientras Don miraba, los segmentos restantes del dígito situado más a la derecha se iluminaron: las 3.18. Se suponía que la fiesta tendría que haber empezado a las tres, pero aún no había llegado nadie y Sarah todavía estaba arriba arreglándose.
Don juró mentalmente tratar de no ser duro con los nietos. Nunca pretendía reñirlos, pero de algún modo siempre lo hacía; a su edad, había un nivel constante de dolor de fondo, y eso influía en su temperamento.
Oyó abrirse la puerta principal. La casa conocía los datos biométricos de los chicos, que siempre entraban sin llamar al timbre. El salón tenía una corta escalera en un extremo que conducía a la entrada y una más larga que llevaba a los dormitorios. Don se acercó al pie de la que subía.
—¡Sarah! —llamó—. ¡Ya están aquí!
Luego se dirigió al otro extremo de la habitación, cada pisada recalcada por una punzadita de dolor. No había subido nadie todavía: estaban en Toronto y era febrero y, maldito fuera el calentamiento global, aún tenían que quitarse las botas y los chaquetones. Antes de llegar a las escaleras, captó el lío de voces: eran Carl y los suyos.
Los miró desde su puesto de observación y notó que sonreía. Su hijo, su nuera, su nieto y su nieta: parte de su inmortalidad. Carl estaba inclinado de un modo que a él le hubiese resultado imposible para quitarse una bota. Desde ese ángulo veía claramente la considerable calva de la coronilla de su hijo, una cosa trivial de corregir, de haber sido Carl vanidoso, pero ni a él ni a su hijo, que tenía entonces cincuenta y cuatro años, podrían acusarlos jamás de eso.
Ángela, la rubia esposa de Carl, era diez años más joven que su marido. Intentaba quitarle las botas a la pequeña Cassie, que estaba sentada en una silla de la entrada. La niña, que no colaboraba precisamente, alzó la cabeza y le vio, y una gran sonrisa se extendió por su Carita redonda.
—¡Abuelo!
El la saludó. Cuando terminaron de quitarse la ropa de abrigo, todos subieron las escaleras. Ángela lo besó en la mejilla al pasar, cargada con la caja rectangular de una tarta. Entró en la cocina. Percy, de doce años, subió a continuación, y luego Cassie, apoyándose en el pasamanos que apenas alcanzaba para ayudarse a subir los seis escalones.
Don se agachó, sintiendo calambres en la espalda. Hubiese querido tomar en brazos a Cassie, pero era imposible. Se contentó con dejar que ella le rodeara el cuello con sus bracitos y le diera un apretón. Cassie no era consciente de que le estaba haciendo daño y él lo soportó hasta que lo soltó. Entones la niña cruzó el salón y siguió a su madre a la cocina. Él se volvió a mirarla y vio que Sarah bajaba las escaleras, pasito a pasito, agarrándose dolorosamente a la barandilla con ambas manos.
A punto de alcanzar el último escalón, Don oyó de nuevo abrirse la puerta principal, y su hija Emily (divorciada, sin hijos) entró. Pronto todos abarrotaron el salón. Con los implantes de los oídos, la capacidad de audición de Don no era mala en circunstancias normales, pero no distinguía ninguna conversación con el runrún que llenaba el aire. Pero era su familia, y estaban todos juntos. Se sentía feliz por ello, sin embargo…
Quizá sería la última vez. Se habían reunido hacía apenas seis semanas para celebrar la Navidad en casa de Carl, en Ajax. Sus hijos y nietos normalmente no hubiesen vuelto a reunirse hasta la siguiente Navidad, pero…
El ya no podía contar con que hubiera una próxima Navidad; no a su edad…
No; no tendría que haber estado pensando en eso. Aquél era un día de fiesta, de celebración. Debía disfrutarlo y…
Y de repente se encontró con una copa de champán en la mano. Emily recorría la habitación, repartiéndolas a los adultos, mientras Carl les ofrecía a los niños vasos de plástico llenos de zumo.
—Papá, ponte junto a mamá —dijo Carl.
Y el obedeció y cruzó la habitación hasta donde estaba ella: no de pie, no podía estar de pie mucho tiempo. Estaba sentada en el viejo sillón reclinable. Ninguno de los dos lo reclinaba ya, aunque a los nietos les encantaba manejar el mecanismo. Don se colocó junto a Sarah, mirando su pelo blanco como la nieve. Ella dobló el cuello tanto como pudo para mirarlo y una sonrisa surcó su rostro, una arruga más en un paisaje de arrugas y pliegues.
—¡Todo el mundo, por favor, atento todo el mundo! —gritó Carl. Era el mayor de los hijos de Don y Sarah y siempre dirigía—. ¡Atención, por favor!
La conversación y las risas se apagaron rápidamente, y Don vio que Carl alzaba su copa de champán.
—Me gustaría proponer un brindis. ¡Por mamá y papá, en su sexagésimo aniversario de bodas!
Los adultos alzaron sus copas y, un momento después, los niños los imitaron con sus vasos.
—¡Por Don y Sarah! —dijo Emily.
—Por el abuelo y la abuela —declaró Percy.
Don tomó un sorbo de champán, el primero que probaba desde la pasada Nochevieja. Notó que la mano le temblaba todavía más que de costumbre, aunque en esta ocasión no por la edad sino por la emoción.
—Bien, papá, ¿qué dices? —le preguntó Carl. Sonreía de oreja a oreja. Emily, por su parte, lo estaba grabando todo con su datacom—. ¿Lo volverías a repetir todo?
Carl había hecho la pregunta, pero la respuesta de Don fue realmente para Sarah. Dejó la copa en la mesita de café que había junto al sillón reclinable y, luego, lenta y dolorosamente, se apoyó en una rodilla, de modo que se quedó mirando a los ojos a su esposa sentada. Con una mano tomó la de ella, notando la piel fina, casi transparente, deslizarse sobre las articulaciones hinchadas, y la miró a los ojos celestes.