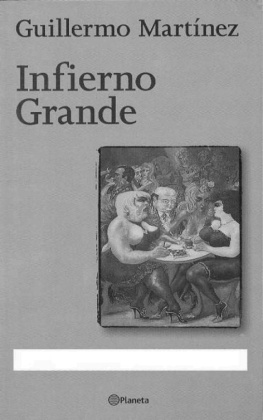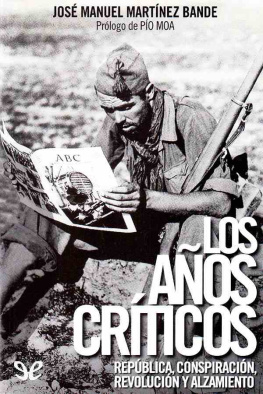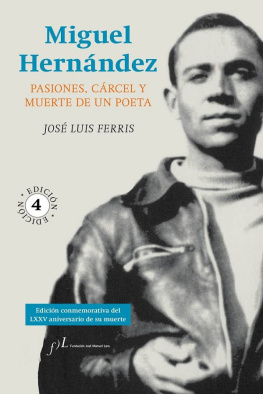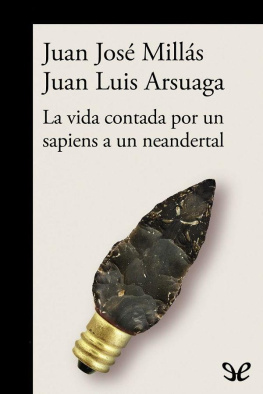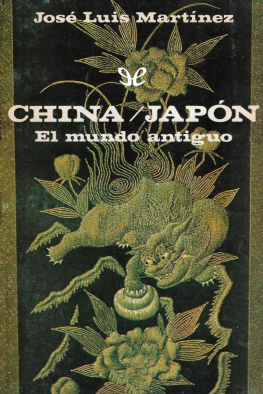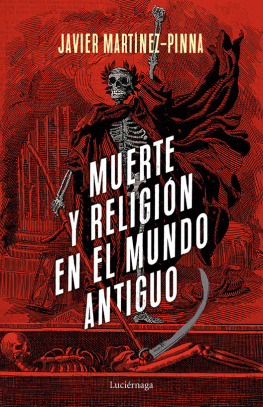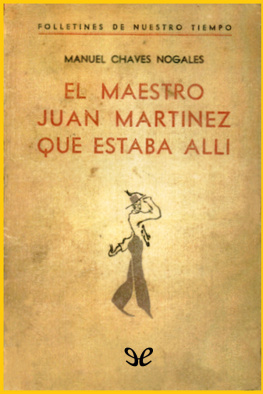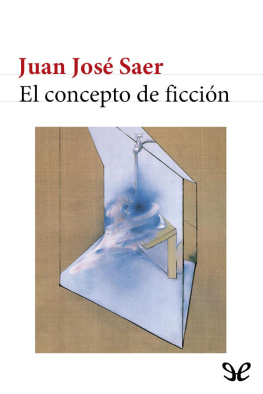La adolescencia larga del poeta
Todas las tardes, entre mayo y agosto de 1935, solía caer sobre Valencia una lluvia menuda, que se desvanecía al posarse sobre la ropa de los caminantes. Don Luis Osorio, el principal barbero de la ciudad, afirmaba que aquel vapor fastidioso era un polen de orquídeas amazónicas arrojado por los aviones colombianos para adormecer el entendimiento de la gente y preparar la invasión a Venezuela. Enrique Acevedo, el sastre, que tenía fama de hombre sensato, coincidía con el barbero en que la lluvia era de atontamiento, pero la atribuía a un ardid de Santos Matute Gómez, presidente del Estado, a quien las riendas del poder se le caían de las manos.
—Es un agua de olvido —decía el sastre—. Don Santos no quiere que este viernes, cuando se lleve el premio mayor de la lotería, nos acordemos de que también lo ha ganado el viernes anterior.
Sólo Vicente Gerbasi sabía que la lluvia caía para anunciar el fin de su adolescencia. Ya el cuerpo se le negaba a seguir cambiando: el 2 de junio, al cumplir 22 años, Vicente descubrió ante el espejo, en el cuarto de pensión, que su mirada seguía perdida —como de costumbre—, el mentón breve, el pelo revuelto y volador. Una lenta tristeza se le apoyó sobre la nuca y descendió hasta la garganta. Luego, la tristeza se apartó de su cuerpo y empezó a caminar por las calles de la ciudad solitaria, esquivando la vigilancia de los chácharos y la embestida suntuosa de los automóviles oficiales. Vicente enrolló el colchón, lo cargó al hombro, y sin despedirse de nadie atravesó la plaza Bolívar. Eran las seis de la tarde cuando entró en el taller del pintor Leopoldo Lamadriz. Tumbó el colchón en el piso y aguardó a que Leopoldo retocara el azul de una naturaleza muerta.
—No volveré a la pensión de mi madre —anunció, con los dedos entretenidos en las costuras del colchón—. Ella dice que la poesía no sirve para ir al mercado.
Se quedaron conversando hasta la medianoche, interrumpidos por la entrada y salida de otros pintores que iban a desahogarse contra Gómez en el silencioso taller de Lamadriz. Bajo la ventana, sobre un arcón viejo, se desperezaban los únicos libros que el gobierno permitía importar por aquellos años: novelas de Victor Hugo, Alejandro Dumas, el Diario de Amiel, los ímpetus retóricos de Vargas Vila, los tratados de magia blanca y magia roja. Sentado sobre el colchón, dejándose adormecer por la incesante crepitación de las ranas, Vicente sintió aquella noche, por primera vez, que el rastro de sus poemas no se perdería entre las gigantescas pesadillas de Venezuela.
Viviré con la sombra de mis duelos
De la infancia en Canoabo, Vicente recordaba los amaneceres olorosos a café y a cacao, los mugidos aliviados de las vacas cuando las ordeñaban, el paso de las nubes sobre la cresta de la montaña y el aire fresco que se posaba al anochecer sobre los grandes patios. Su padre, el inmigrante, que había sido un negociante próspero, acabó arruinado por la caída de los precios mundiales del café, y no pudo sobrevivir a la desdicha de entregar la finca y el comercio a sus implacables acreedores. Como muchas damas venidas a menos en la Venezuela de los años treinta, la madre debió poner una pensión modesta en Valencia, cerca de la plaza Bolívar. A Vicente no le quedó otro privilegio que un cuarto aireado en la pensión, con una ventana de dos hojas que daba al jardín.
Empezó a trabajar en un banco y a padecer la monotonía de la vida pueblerina, turbada sólo por las “intermediarias” del Cine Mundial o por la llegada de La Esfera a media mañana. Las aventuras del taller de Lamadriz habían pasado al olvido. El colchón había vuelto a su sitio.Los sábados por la noche, en la soledad del cuarto, Vicente solía oír el rumor de la música en el Club Alegría, e intuía el lejano sabor de la cerveza y de la tisana.
Diciembre lo encontró con gripe.“Los años bisiestos siempre se van con peste”, solía decirle la madre, para acostumbrarlo a la fatalidad. Más de dos semanas estuvo enfermo, sin que las aspirinas ni los sellos antigripales pudieran ahuyentarle la fiebre. Por las tardes solía visitarlo el poeta José Ramón Heredia, llevándole alguna novela recién aparecida de la biblioteca Sopena o ejemplares deshojados de la revista Leoplán. Hablaban de poesía, de Caracas y de las muchachas enamoradas. El reino de la política era para ellos tan intocable como el de los grandes viajes o como las fiestas babilónicas de los astros cinematográficos. Desconocían el sentido de la palabra “democracia”, ignoraban la existencia histórica de Carlos Marx. En el minúsculo universo de su imaginación, Juan Vicente Gómez era (aunque lo detestaran) el centro del sistema planetario. Hay que tener en cuenta esa desfiguración de la historia para imaginar el desconcierto de Vicente Gerbasi cuando, al mediodía del 18 de diciembre, José Ramón Heredia entró en su cuarto como una ráfaga atolondrada, cerró las persianas, echó llave a la puerta, y anunció con una voz tan débil que apenas se levantaba del suelo:
—Vicente, parece que el Bagre se ha muerto.
Gerbasi sintió que la fiebre se le apagaba dentro del cuerpo, como una lámpara. Se vistió de prisa y salió a la calle, a reconocer los olores nuevos de la vida. El temor a que Gómez no estuviera muerto duró 48 horas. Sólo cuando llegaron las noticias de que lo habían sepultado en Maracay, con un boato faraónico, la multitud se atrevió a salir de madre en las callecitas apacibles que daban a la plaza Bolívar. Durante una semana entera Valencia conoció saqueos, muertes y venganzas. Los restos de la policía del régimen, embarcada en camiones, sofocaba a los destemplados en las esquinas y atormentaba a los rebeldes para convencerlos de que a su manera, el Bagre era inmortal.
Luego los tumultos se aplacaron. Vicente, que aún convalecía de la gripe, fue invitado por Luis Alberto García Monsant para dirigir un periódico valenciano, El Índice, donde empezó a ensanchársele el horizonte. A los tres meses ya no se toleraba a sí mismo, y resolvió marcharse a Caracas para siempre.
Y como un viejo mago
La capital era insulsa y pequeña, pero Vicente Gerbasi creía que no había otra ciudad más esplendorosa en los confines de la Tierra. Petare era un pueblo lejanísimo. Valle Abajo, Los Chaguaramos, Las Acacias, la Hacienda Ibarra, Bello Monte, rodeaban el casco viejo con su aroma a campo y con la soledad de sus quebradas. El número de habitantes no llegaba a los doscientos mil. El teatro sobrevivía a duras penas, representando dramas que rara vez duraban más de dos funciones. Las emisoras de radio abrían sus programas a media mañana y callaban a las 10 de la noche. El rencor que Gómez había sentido por Caracas la había vuelto desconfiada, desdeñosa con los provincianos, hostil con los jóvenes, sorda con los poetas. Vicente, que había intentado conquistarla muchas otras veces, imaginó que también esta vez saldría derrotado.
Para quedarse, aceptó trabajar como alfabetizador en la vieja carretera de La Guaira. Salía de Catia temprano, en los camiones del Ministerio de Obras Públicas, y ascendía hacia el sector más alto del camino. Allí esperaba que los obreros hicieran un alto para almorzar, y mientras los veía comer, les enseñaba el abecedario con ayuda de un pizarrón. En seis meses, todos aprendieron a leer. Vicente y su compañero de travesía —el poeta Oscar Rojas Jiménez— descubrieron a su vez el sabor maravilloso de los pabellones cocinados en los ranchos de la montaña y la inquebrantable fortaleza de los aguardientes preparados en las destilerías domésticas. Pero aquel ejercicio cotidiano era insuficiente para saciar la voracidad de la imaginación. Cierto mediodía de domingo, mientras contemplaban los mástiles aglomerados en el puerto de La Guaira, Oscar le propuso a Gerbasi que emprendieran un viaje.
—A cualquier parte, con tal que sea lejos de este mundo —cree Vicente que le dijeron, repitiendo a Baudelaire.