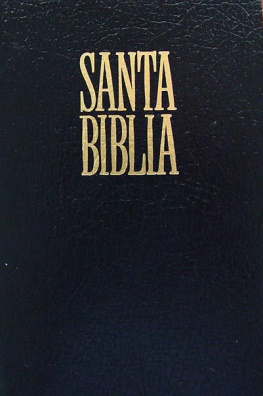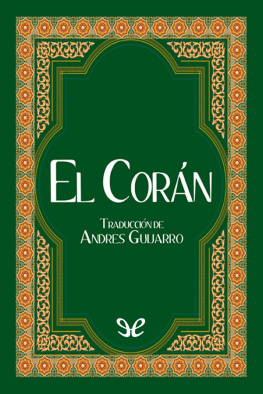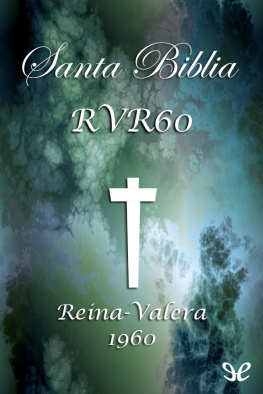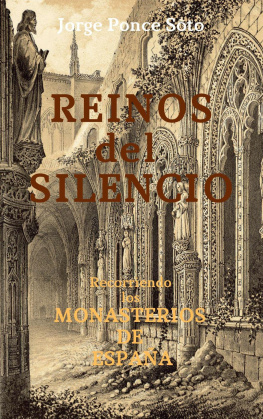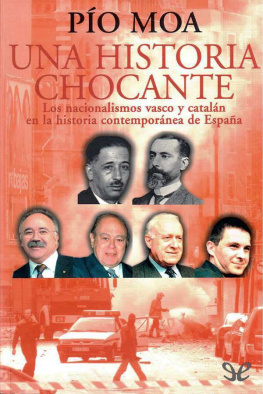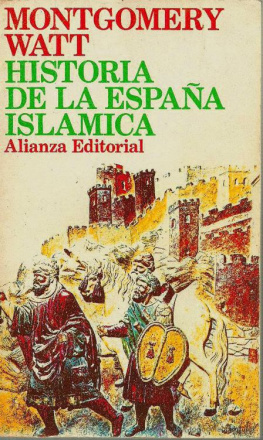HISTORIA SILENSE
TAMBIÉN LLAMADA LEGIONENSE
Reproducida a partir de:
Historia Silense, edición preparada por Francisco Santos Coco, Centro de Estudios Históricos, Madrid 1921
M. Gómez-Moreno, Introducción a la Historia Silense con versión castellana de la misma y de la Crónica de Sampiro, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1921
VERSIÓN CASTELLANA
En otro tiempo, cuando España florecía fecundamente en todas las disciplinas liberales, y los que sentían sed de saber consagrábanse en ella por doquiera a estudios literarios, al invadirla fuertes bárbaros, desvanecióse de raíz el estudio junto con la enseñanza. Por lo que, llegada esta penuria, faltaron escritores y las hazañas de los españoles se pasaron en silencio.
Mas si meditas sagazmente porqué sobreviniese tan gran calamidad a España, de cierto se viene a la memoria que todas las vías del Señor son misericordia y verdad. En efecto: a unos, enredados en diversas maldades, irremisiblemente destina Él a penas eternas, mientras otros son invitados, por méritos de buena vida, a las floridas sillas de la patria celestial; y a algunos, afectos en parte a lo uno y a lo otro, una vez purgados con loción de transitorio fuego, también llama a la vida. Ni es de preterir el caso de muchos otros a quienes asimismo golpea corporalmente, aunque en lo futuro aquel golpearlos no valga de remedio; y así resulta, para los que en modo alguno se corrigen, que el golpeo de los precedentes azotes inicia sucesivos tormentos, por lo que el Salmógrafo canta: «Sean envueltos en su confusión como en diploide», pues doble manto figuradamente visten los que a pena temporal y eterna son condenados.
Así, los reyes (que con este nombre de mando sabemos, por antiguo relato, haber brillado primero en tierras donde poco a poco invadieron desidia por trabajo, soberbia por equidad y liviandad con avaricia por continencia) empezaron a adorar a la criatura antes que al Creador, echando en olvido al verdadero Dios y sus mandatos. Y aquellos a quienes el Creador de las cosas, entre los demás animales concediera generosamente rostros vistosos y levantados para mirar las cosas celestiales, entenebrecidos por sombría niebla, encorvados y postrados, adoraron a los demonios, bajo falsas imágenes de madera, piedra y metal. Por lo demás, dejados estos reyes, para quienes aun no había resplandecido la luz salutífera, debemos apresurarnos a censurar, según su posición y acciones, a los renovados en la fuente del sacro bautismo.
Pues si Cristo, según creemos, tomada nuestra mortalidad, predicó un bautismo y una fe, ciertamente Constantino, emperador romano, en punto de la fe aparece reprensible. El cual Augusto, de gran excelsitud por ventura, fue purificado primero como católico, por el papa Silvestre de reverenda memoria, en el baño del sacro bautismo, precediendo señales y prodigios, por cuyo hecho consta entenderse patente que las señales no se hicieron ostensibles respecto de los fieles, sino en favor de los infieles, como así lo pregona la Verdad misma, diciendo: «Si no vieseis señales y prodigios, no creeréis.» Pues dicho Emperador, cercano el fin de sus días, seducido y rebautizado por cierto falseador de la fe católica llamado Eusebio, obispo de la iglesia de Nicomedia, incurrió miserablemente en la herejía arriana; de modo que, perseverando en tal error, salió como infiel de esta vida. Lo que se declara con lucidez en la crónica que Isidoro, siervo de Cristo y obispo de la iglesia Hispalense, escribió en compendio, desde el principio del mundo hasta tiempo de Heraclio, emperador romano, y de Sisebuto, religiosísimo príncipe de los españoles. Pero también de entre sus sucesores, aunque no en tal forma sí con pareja insensatez, pereció la mayor parte.
¿Y qué relataré ya de los jefes vándalos y suevos, entre quienes muy pocos católicos se hallan? También los reyes godos, sometidas a su dominio por todas partes naciones y vencedores en tierra y mar, pero ejercitando su crueldad contra la fortaleza de Cristo con doble saña, expulsados los cultivadores de la virtud, para colmo de su condenación recibieron los dogmas de los arrianos. Uno de los cuales, llamado Leovigildo, debe traerse a la memoria por la magnitud de su crimen. El cual Leovigildo, verdaderamente encendido en celo por la herejía arriana, a Hermenegildo, su hijo, que resistía comulgar con nefandos ritos, primero atenazado con diversos tormentos y al fin puesto en prisiones, mandó matar con cruel hacha.
Después de cuya muerte, el rey Recaredo, no siguiendo al pérfido padre, sino las huellas del hermano mártir, empapado en la doctrina de Leandro, venerable obispo Hispalense, hecho predicador de la verdad y aborreciendo la saña de los arrianos, la extirpó en absoluto. Esto lo escribe Gregorio, papa, en el libro de los Diálogos, que, sobre vidas y virtudes de los santos padres, compuso eruditamente. Y así ocurrió, que los reyes godos sucesores suyos, secundando los mandatos imperiales del mismo, cultivaron devotamente la fe católica en paz y en guerra. Pero entre lo demás sea notorio el furor de los francos, empeñados en destruir el culto divino, y la perversidad de los mismos.
En efecto, dos condes de Recaredo, príncipe, que uno se llamaba Granista y el otro Vildigerio, sin duda eran nobles por su linaje y bienes; mas por costumbres e índole, profanos. Porque de cierto los había corrompido en la herejía un obispo, de nombre Atalogo, sin duda instrumento de los arrianos, que movido de instinto diabólico, en Narbona, eximia ciudad, excitó gran sedición contra la fe católica. Estos condes, secundando por ventura los consejos de dicho Atalogo, introdujeron multitud grandísima de francos en la provincia Narbonense, dando por seguro que mantendrían el partido de los arrianos con la protección de tantos militares; y, a ser posible, hasta privarían del reino a Recaredo, serenísimo príncipe. Entre tanto, vagando acá y allá, hicieron gran estrago, vertiendo sangre de los siervos de Cristo. Cuando Recaredo lo supo, manda a Claudio, valentísimo duque de la ciudad de Mérida, que se apresure a vengar la sangre inocente. Dicho Claudio, pues, cumpliendo en breve el mandato real, con gran ímpetu acomete a los francos; luego, peleando atrozmente, castiga con espada casi a sesenta mil de ellos; al cabo, los francos, turbados por el castigo divino, mientras daban asaltos contra la fe católica con arrogante cerviz, perdieron a la par ambas vidas. Por fin, echando a huir la parte que había podido escapar de manos del enemigo, y siguiendo tras ellos los godos hasta los confinas de su reino, fue destrozada.
No menos, en tiempo de Bamba, gloriosísimo rey, la ferocidad de los francos reconócese postrada. Pues como cierto Pablo, a quien Bamba, rey, había confiado la dirección de la provincia Narbonense, creciese en soberbia con deseo de mandar, en forma que, siéndole impuesta diadema, le llamasen rey, confiado en el auxilio de los francos, se rebeló en Nimes. Por consiguiente, llevando esta injuria con impaciencia el rey español, avanza cuanto antes sobre Nimes con la caballería escogida con que estaba en una expedición; al cabo, dispersos y fugitivos los francos, pone sitio a la ciudad, y tomada la destruyó, en parte, hasta el suelo; mas aún llevando preso al mismo Pablo, una vez sometida a su dominio la provincia Narbonense, alegre vuelve a Toledo. Escritas se hallan estas cosas en el libro del bienaventurado Isidoro, que, entre otros catorce dados a luz por él sobre las hazañas de vándalos, suevos y godos, diligentemente compuso.
También los reyes hispanos, desde el Ródano, máximo río de los galos, hasta el mar que separa a Europa de África, seis provincias gobernaron católicamente, a saber: Narbonense, Tarraconense, Bética, Lusitania, Cartaginense y Galecia; sometieron además bajo su dominio la provincia de Tingitania, sita en los últimos confines de África. Por fin, cuando la divina providencia, viendo que Vitiza, rey de los godos, se agazapaba largo tiempo entre los cristícolas como lobo entre ovejas, para que todo linaje no se manchase otra vez en el antiguo revolcadero, al modo que en tiempos de Noé, permitió que, como el diluvio la tierra, gentes bárbaras ocupasen toda España, preservados pocos cristianos. Pero después de condolerme por la ruina de la patria, y como hubiese ido demasiado lejos tocando depravadas costumbres de reyes, el asunto mismo incítame a volver al principio.