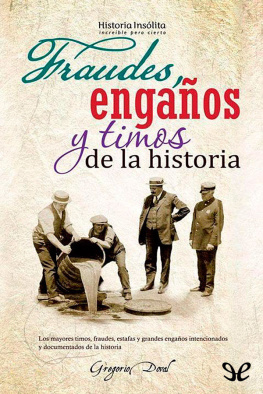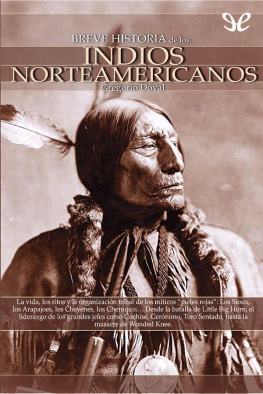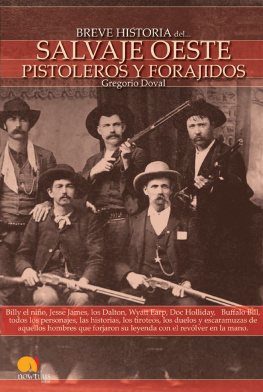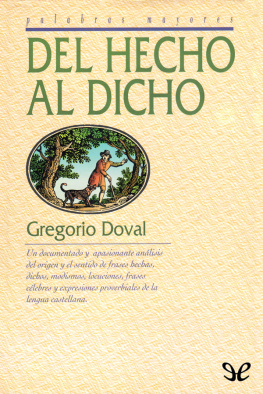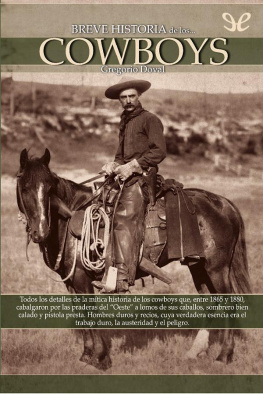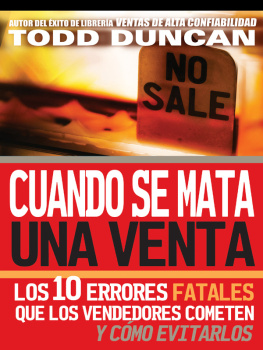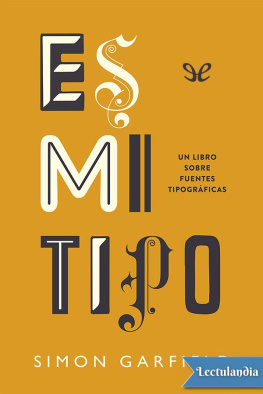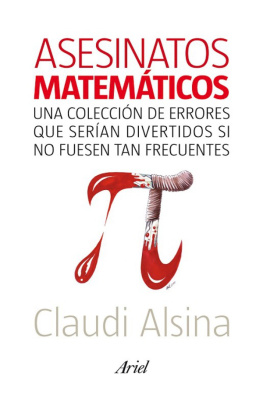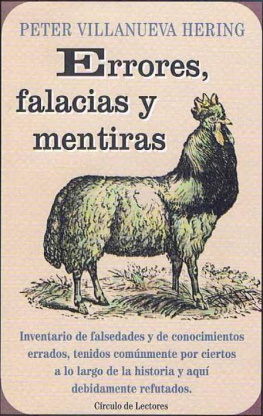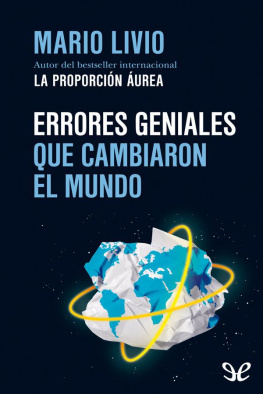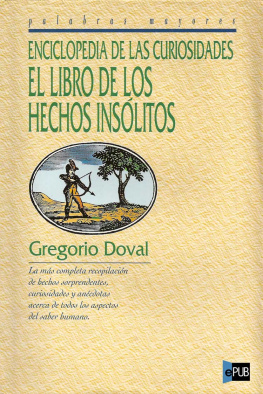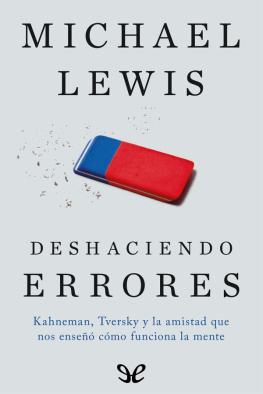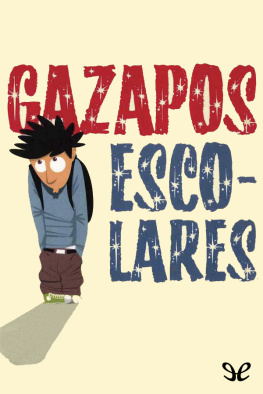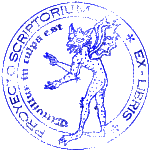Esta obra abarca todo tipo de hechos, sucesos y anécdotas singulares: lapsus históricos, meteduras de pata verbales y escritas, erratas y gazapos de todo tipo, despistes, disparates y, en general, cualquier tipo de errores no intencionados, protagonizados por personajes famosos o no de todos los ámbitos, todas las épocas y todas las procedencias geográficas.
El autor nos hará conocer cómo algunos lapsus o errores de comprensión han han dado lugar a nombres de países; cómo mínimos errores de programación han causado a la NASA pérdidas de millones de dólares o cómo ciertos desfases hicieron que el papa Juan I encargase a un erudito un nuevo cómputo de años que estableció que Jesucristo nació hacia el año 4 antes de Cristo.

Gregorio Doval
Errores, lapsus y gazapos de la historia
ePub r1.0
jandepora 27.06.14
Gregorio Doval, 2011
Diseño de cubierta: eXpresio
Editor digital: jandepora
ePub base r1.1
A Ada, uno de los grandes aciertos de mi vida. Y cada día más. Gracias.

GREGORIO DOVAL. (Madrid, 1957) es licenciado en Ciencias de la Información y diplomado en Sociología. Alejado de la especialización de saberes hoy predominante, la amplitud y variedad de las áreas de conocimiento que abarca y de las actividades que realiza resulta verdaderamente singular. Consultor, redactor y formador en informática, márketing y organización empresarial, periodista free-lance, guionista de televisión, y jefe de campo en gabinetes de estudios sociométricos, es, además, autor de más de una treintena de libros de los más diversos temas: biografías y actualidad (Reagan, de vaquero a presidente, Juan Carlos I…), diccionarios especializados (Términos económico-financieros…), tratados y manuales (Historia del Cine, Historia del Automovilismo Mundial, El Sistema Financiero Español…), y libros prácticos (Curso de Detective Privado, Adiestramiento de perros de guarda y defensa…). Auténtico caso de polígrafo moderno, Gregorio Doval posee ese don de la escritura que sirve para iluminar con amenidad cualquiera de los temas a los que presta su pluma. En esta misma colección ha publicado un Diccionario general de citas y El Libro de los Hechos Insólitos.
Corría el año 1802 cuando un soldado conquense del Regimiento de infantería de la Corona, de guarnición en Valladolid, de nombre Mariano Coronado, fue apresado por robo con homicidio y condenado por un tribunal militar a la pena capital. Al objeto de cumplir tal pena, cual era costumbre, se preparó todo en la plaza Mayor vallisoletana para su ahorcamiento, que una mañana se llevó finalmente a cabo. Una vez ahorcado, dando por supuesto que el soldado había muerto, se bajó su cuerpo del cadalso y las Hermanas de la Caridad se hicieron cargo de él. Pero, de camino a la morgue, una de las monjas vio cómo el cadáver movía una mano. Poco a poco, gracias a los cuidados de las religiosas, el ahorcado volvió a la vida. Pero, entonces, se planteó la gran duda: qué hacer con él. Tras una sesuda reflexión y la oportuna consulta con el propio rey, se decidió que el reo había cumplido con la justicia: había sido condenado a la horca y había sido ahorcado, por lo que la pena estaba satisfecha. En consecuencia, sorprendentemente, Mariano Coronado fue dejado en libertad, aunque eso sí, se le expulsó de la ciudad. A cambio, se decidió procesar al verdugo, por considerar que podía ser culpable de que el reo estuviera vivo, pero finalmente el juez concluyó que este había hecho bien su trabajo y que la «culpa» de lo sucedido estaba en haberlo bajado demasiado pronto de la soga, lo que no era base para condena alguna. Mientras tanto, el afortunado soldado había vuelto secretamente a Valladolid, al parecer para tomarse venganza de una antigua novia que le había traicionado. La justicia le volvió a apresar y, esta vez, se aseguró de que el destierro fuera eficaz, para lo que fue enviado a Vigo y allí embarcado con destino a Puerto Rico, donde se le perdió la pista.
Cuando el insumergible Titanic se hundió en 1912 en aguas del Atlántico, el Senado estadounidense abrió inmediatamente una investigación para tratar de aclarar las causas del trágico suceso. Tras oír la descripción técnica del trasatlántico por parte de un experto, el senador William A. Smith, representante del estado de Michigan, le preguntó ingenuamente: «¿Por qué no se refugiaron los pasajeros en los compartimentos estancos que ha mencionado para evitar ahogarse?». Evidentemente sus conocimientos navales no eran muchos o, dicho con otras palabras, su ignorancia sobre el tema era tan profunda como las aguas del Atlántico en que se hundió el barco, compartimentos estancos incluidos.
Al sugerirse por primera vez que se instalara en Constantinopla una red de abastecimiento eléctrico, le explicaron al sultán de Turquía que sería necesario instalar varias dinamos. El sultán, que no era un hombre de educación avanzada, pensó que la palabra «dinamo» sonaba sospechosamente parecida a «dinamita», y eso sí que sabía lo qué era. Así que decidió vetar el proyecto y Constantinopla tuvo que esperar la electricidad varios años más.

En agosto de 1890, por primera vez en la historia, un condenado a muerte fue ejecutado en la silla eléctrica. Cuando el excéntrico emperador de Abisinia Menelik II (1844-1913) se enteró, encargó tres sillas eléctricas a los Estados Unidos. El único problema fue que, al llegar el pedido, descubrió que necesitaban electricidad para funcionar y su país todavía no contaba con ese adelanto. Como el emperador era muy tenaz e ingenioso, pronto encontró la solución: usó una de ellas como trono imperial. En 1913, Menelik II, encontrándose gravemente enfermo del corazón, sin que sus médicos acertasen en los cuidados, se hizo traer su Biblia particular y, movido por la fe (y por la ignorancia), fue arrancando una a una todas las páginas del Libro de los Reyes y se las fue comiendo. Con tan extraña terapia, Menelik II no sólo no mejoró sino que falleció pocos días después. Según parece, Menelik II era también un hombre bastante desconfiado. En cierta ocasión le fue presentada la maqueta de un puente que había de construirse. Parece ser que no confiaba en la solidez de aquel puente y, para demostrarlo, no se le ocurrió otra cosa que golpear con el puño la maqueta, que, como es natural, acabó aplastada. Llegado el momento de la siguiente presentación, los arquitectos, escarmentados por la anterior decidieron fabricar la maqueta del puente con madera más sólida. Evidentemente Menelik II intentó de nuevo aplastar el puente, cosa que no logró, por lo que no le quedó más remedio que aprobar su construcción.
Cuenta el escritor y dramaturgo francés Pierre Antoine de La Place, en su obra Piéces intéressantes, que a finales del mes de marzo del año 1621 el frío aún se hacía sentir en la que, desde hacía unos años, había vuelto a ser capital del reino de España, Madrid. En uno de aquellos frescos atardeceres, el rey Felipe III (1578-1621) adolecía de una incipiente erisipela y descansaba junto a una chimenea que había sido bien atizada para templarle el cuerpo. Sin embargo, conseguido ese objetivo, resultó que el monarca comenzó a acalorarse desmedidamente y topó con la dificultad de que en su estado no podía retirarse o reducir el fuego. Lo propio era que solicitase tal medida de un sirviente o, según la rígida etiqueta cortesana, del duque de Uceda (c. 1581-1624), y sólo de este. Al cabo de un rato, el rey pareció tener la suerte de que apareciera el marqués de Tovar, el cual oyó su petición, pero al que recordó lo indicado: el protocolo cortesano le impedía atender ese tipo de solicitudes regias. Lo penoso para el monarca es que el duque de Uceda no se hallaba en palacio y que no pudo ser localizado con la debida premura. Cuando por fin llegó y solucionó el exceso de calor que estaba soportando el rey, este ya estaba bañado en sudor a causa de un fuerte acceso febril. Aquella misma noche la erisipela y sus consecuencias acabaron con la vida del rey, que podría haber salvado la vida si el protocolo cortesano no hubiese sido tan estricto.