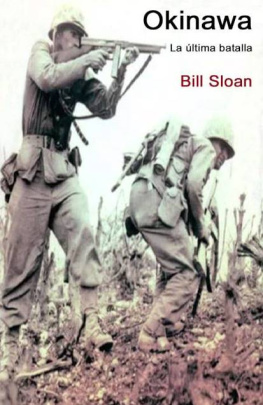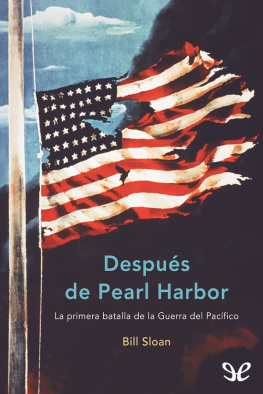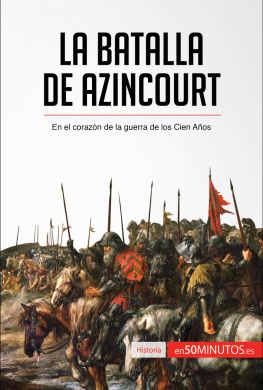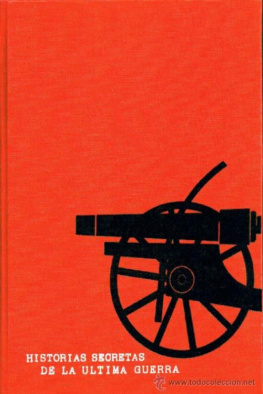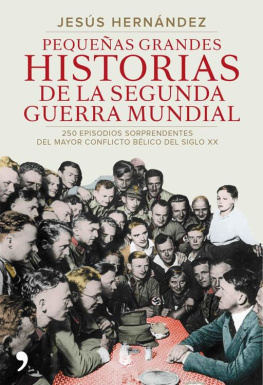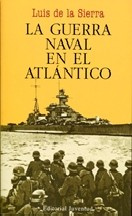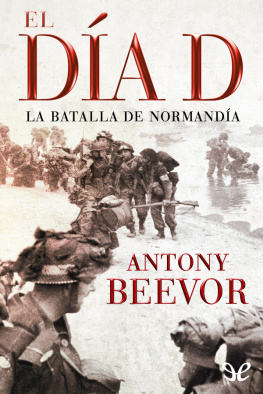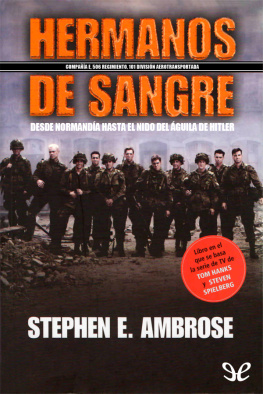Annotation
La batalla de Okinawa, que tuvo lugar de abril a septiembre de 1945, fue el último gran combate de la segunda guerra mundial, y uno de los más sangrientos. Participaron en ella mil quinientas embarcaciones norteamericanas, unos dos mil kamikazes japoneses y unas fuerzas de más de seiscientos cincuenta mil combatientes de ambos bandos. Su resultado final fue la muerte de más de cien mil combatientes y la de ciento cincuenta mil civiles atrapados entre los dos fuegos, en circunstancias terribles, que empujaron a muchos al suicidio. Fue precisamente el elevado coste en vidas de esta batalla lo que decidió a Truman a lanzar las bombas atómicas sobre Japón. Bill Sloan ha escrito este libro «poderoso y conmovedor» a partir de las entrevistas realizadas a los supervivientes de los combates, que quedaron marcados para siempre por esta experiencia: «Habían ganado su última gran batalla», concluye, «pero el derramamiento de sangre y las miserias sufridas por los vencedores atormentaron sus recuerdos y perturbaron sus sueños por todo el tiempo de sus vidas.»
BILL SLOAN
OKINAWA
LA ÚLTIMA BATALLA
— oOo —
Título original: The Ultimate Battle. Okinawa, 1945: The Last Epic Struggle of World War II
© 2007 Bill Sloan
© de la traducción: Efrén del Valle, 2008
© Crítica, S.L.
ISBN:978-84-8432-578-9
En memoria del soldado de primera clase Alfred E. «AI» Henderson, mi difunto suegro, que luchó en Okinawa con la 96.a tropa de reconocimiento de la 96.a división «Deadeye». Después de la guerra, como muchos otros ex combatientes que sobrevivieron a la batalla, jamás habló de lo acaecido allí. Ahora entiendo por qué.
Prólogo
Cordillera de Kunishi
sur de Okinawa
10 de junio de 1945
El comandante de tanque Jack H. Armstrong sangraba por los oídos, aturullado por una conmoción y ensordecido por el proyectil que acababa de abrir un boquete irregular de veinte centímetros en el centro de su carro de combate Sherman y que no le había alcanzado por medio metro a lo sumo.
El Sherman M4A1 era uno de los tres carros de combate que aquella mañana se habían adelantado a las unidades de infantería de la 1.a división de marines para efectuar un reconocimiento de la cordillera de Kunishi, infestada de enemigos y convertida en el último bastión japonés cerca del extremo sur de Okinawa. Cuando se vieron asediados por un intenso fuego de artillería, los otros dos tanques consiguieron replegarse con rapidez, pero Armstrong y su tripulación, que iban en cabeza, no tuvieron tanta suerte.
En el vacío sordo que giraba a su alrededor, el sargento al mando Armstrong se preguntaba si había resultado herido de gravedad, si tal vez estaba moribundo. En aquellos días la muerte era una compañera omnipresente para los hombres del 1.er batallón de tanques de los marines, y la posibilidad de ser asesinados o mutilados en cualquier momento estaba tan presente en su vida como el hecho mismo de respirar. Pero ahora la muerte se sentía especialmente próxima e íntima y, mientras miraba con los ojos entrecerrados al alférez desparramado a escasos centímetros de él en las entrañas humeantes del tanque, Armstrong comprendió por qué.
El alférez, que se había unido a la misión en calidad de mero observador, todavía se retorcía agonizante, pero era obvio que no tardaría en morir. Tenía la barriga desgarrada y las tripas se desprendían sobre su regazo. Su antebrazo izquierdo pendía de una delgada hebra de carne destrozada. Esta era la primera misión de combate del alférez. También sería la última.
El soldado movía la boca y Armstrong leyó la súplica en sus labios ensangrentados sin oírla:
—Dios mío, mamá, ayúdame.
Armstrong se volvió hacia el cabo Stephen Smith, el conductor del tanque, que se arrastraba hacia él. Como comandante del carro de combate, era responsabilidad de Armstrong el hacerse cargo de la situación.
Señaló al alférez con un gesto de cabeza. «Siento tener que moverle, pero intentemos sacarle de aquí», indicó a Smith, sintiendo cómo le vibraban las palabras en la garganta. «Si nos alcanzan de nuevo, estamos todos muertos».
Armstrong vio cómo el alférez sacaba su cuchillo Ka-bar y cortaba la hebra de tejidos que unía aquel brazo izquierdo destrozado a su cuerpo. Cuando cayó la extremidad, el que fuera su dueño soltó el cuchillo y miró a Armstrong. «Así quizá sea más fácil», murmuró.
Mientras Armstrong trataba de sujetar los órganos al descubierto del alférez, él y Smith le arrastraron como pudieron por la escotilla de emergencia situada en el suelo del tanque. Detrás de ellos, el soldado David Spoerke, cargador del cañón de 75 mm, acudió en ayuda del artillero de cola y copiloto, el soldado de primera clase Ben Okum, que gemía y sangraba por las heridas que había recibido en un brazo y una pierna.
Los cinco tardaron lo que pareció una hora en llegar a un cráter de proyectil cercano, que apenas estaba a una distancia suficiente para impedir que saltaran por los aires junto con el tanque inutilizado en caso de que éste explotara. Cuando tendieron al alférez en el punto más profundo del cráter, tenía los ojos vidriosos y el rostro grisáceo.
—Dadme un poco de morfina y salid de aquí —gimió—. En cualquier momento pueden volver a dispararnos.
Armstrong empezaba a recuperar la audición y las palabras del alférez eran prácticamente imperceptibles. «No podemos dejarte aquí de esta manera», dijo Armstrong. «Intentaremos conseguirte un médico».
—Marchaos, Jack —insistió el alférez—. No perdáis el tiempo.
Smith abrió una de las cajas de morfina equipadas con aguja que solían llevar todos los marines y se la inyectó al soldado moribundo en el cuello. Armstrong dejó algunas cajas más junto a la mano derecha del alférez y Spoerke trató de atar un cinturón alrededor del muñón de su brazo izquierdo para contener la hemorragia.
—En marcha —indicó el alférez—. Es una orden.
El alférez era un nuevo reemplazo que acababa de incorporarse al batallón en calidad de líder de sección y sólo llevaba allí un día o dos. Armstrong no recordaba su nombre, pero le parecía un tipo bastante decente. Era una persona amigable y de trato fácil que se llevaba bien con la tripulación de los tanques. También era mucho más duro de lo que parecía.
—Cualquiera que pueda cortarse el brazo con un Ka-bar tiene que ser un auténtico hijo de puta —pensó Armstrong— aunque esté demasiado conmocionado para saber lo que hace.
—A la orden, señor —dijo Armstrong;—. Le enviaremos ayuda en cuanto podamos.
En su aturdimiento, Armstrong casi olvidó que había recibido órdenes estrictas de destruir el giroestabilizador del cañón de 75 mm para impedir que cayera en manos enemigas, así que hubo de avanzar tambaleándose hacia el Sherman, arrojar una granada en su interior y regresar gateando hasta un lugar seguro.
De vuelta al cráter, miró por última vez al alférez, que estaba en silencio y amoratado pero todavía parecía respirar. Entonces se mordió el labio y dio media vuelta para ayudar a Smith con el artillero herido. Mientras andaban a trompicones por la quebrada que habían recorrido unos minutos antes, una andanada de rifles y armas automáticas japoneses levantó polvareda a sólo unos centímetros de sus pies. Armstrong dirigió una mirada furtiva hacia una ladera literalmente atestada de enemigos que abrían fuego contra los tanquistas en estampida. Entonces corrió tanto como pudo, arrastrando a Okum por el brazo bueno y pensando: «¡Esos tipos deben de ser los peores tiradores del ejército japonés! ¿Cómo es posible que ninguno nos alcance?».